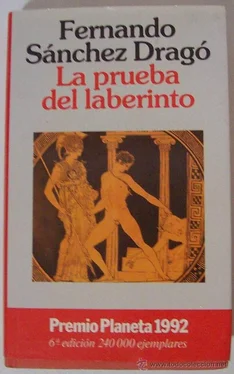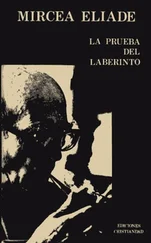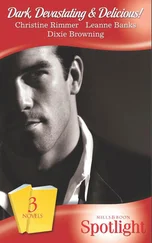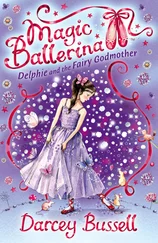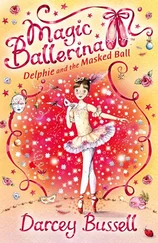Seguro que Devi estaba haciendo payasadas. Abrí la puerta y, tal como había previsto, allí los encontré a todos. Me recibieron efusivamente y sentí que mi moral subía como el mercurio en un termómetro. Kandahar me interrogó en silencio con una mirada cómplice. Desvié los ojos -no quería lavar los trapos sucios ni ensuciar los limpios delante de mi prole-y ocupé el sillón de piel de Rusia heredado de mi abuelo y reservado desde tiempo inmemorial, de generación en generación, al patriarca de la familia.
Había apetito, concordia y buen humor. Lo pasé bien. Me gustaba estar con mis hijos. Cené con ellos, metí a Devi en la cama sin atender a sus protestas y vi con los dos mayores una película de muslos, de tiros y de millonarios en la televisión. Luego, después de las noticias, que fueron tan siniestras y tan tendenciosas como de costumbre, me fui a dormir, pero tardé por lo menos dos horas en conciliar el sueño.
La culpa del ataque de insomnio la tuvo el I Ching. Sus palabras, sus tropos, sus alegorías y sus conceptos danzaban alrededor de mi futón [19]como si fuesen marionetas de teatro javanés. La penumbra del dormitorio las disfrazaba las descoyuntaba, las agigantaba. Vi un zorro viejo -tanto, por lo menos, como yo- que llevaba la cola muy enhiesta, y muy seca, y que miraba a todas partes a la vez con ojillos de filósofo sofista. Vi también a la personificación de la primavera: una joven pastora vestida de tirolesa que se había sentado a horcajadas-enseñándome generosamente los muslos-sobre la horquilla de un árbol. Debía de ser de armas tomar, por no decir otra cosa, pues la muy indina me sacaba la lengua, se la pasaba libidinosamente por los labios, se apretaba con dedos lúbricos y buscones las repolludas cazoletas de los pechos y me pedía frunciendo la boca en un gracioso mohín, que la cogiera en brazos y la ayudara a vadear el agua helada del invierno, que aún soplaba, bramaba y se desmelenaba a sus pies. El espectáculo, con aquella lolita rústica instalada en su centro, me sacó de mis casillas y tuve que masturbarme. Vi luego a Fernando Arrabal, que con aspecto de energúmeno de Goya vestido de escocés blandía en mis narices un grueso libro dedicado a la teoría de las catástrofes, y-por último-cristalizó a los pies de la cama un sacerdote sintoísta- ¿por qué no taoísta?, me pregunté-que ejecutaba con extraordinaria pulcritud y sentido de la armonía los movimientos circulares del taichi [20]y me invitaba a imitarlo. El suyo, pensé dándome fachendosamente por aludido, era el camino del guerrero. Justo lo que yo necesitaba.
Comprendí que estaba a punto de dejarme anegar y arrastrar por una ola de megalomanía e intenté evitarlo. Fue difícil. El sexagésimo cuarto hexagrama del I Ching era mucho hexagrama: material altamente inflamable que con extrema facilidad podía subirse a la cabeza de cualquier hombre de pluma. ¿Qué escritor no ha acariciado alguna vez el sueño de publicar un libro que, sacando al mundo de la confusión con pulso firme y devolviéndolo al orden, se convierta en ineludible punto de referencia de toda una época de la historia humana y en íntima y reconfortante obra de cabecera para millones y millones de lectores oriundos de los cinco continentes? ¿Qué ciudadano de la república de las letras no ha querido ser Homero, Platón, Cervantes, Nietzsche, Tolstoi o Dostoievski?
No, decididamente, no era un santo. Mi ego seguía haciendo de las suyas. El abogado del diablo podía dormir tranquilo.
Y, sin embargo, me sentía mejor, mucho mejor que antes de consultar el I Ching. El diagnóstico de éste, engreimiento aparte, no me soliviantaba ni me desconcertaba como me habían desconcertado y soliviantado la conversación con Jaime, los arcanos del tarot y la lectura de mi carta astral.
Conocía muy bien el terreno que desde esa noche pisaba-no en balde me había dedicado durante más de la tercera parte de mi vida a echar el I Ching a todos los amigos y enemigos que me lo pedían-y no necesitaba la ayuda de un Herminio o de un Ezequiel para separar la paja del trigo leyendo entre líneas. Veinte años atrás, en un paradisíaco bungalow de la paradisíaca playa balinesa de Lovina, el Barón Siciliano-mi hijo Bruno se llamaba así en homenaje a su persona y a su memoria-me había enseñado a manejar y a interpretar, en la medida de lo posible, el sacratísimo Libro de las Mutaciones [21]. Y yo le estaba agradecido por ello. Muy agradecido. En todas las esquinas peligrosas o meramente azarosas de mi vida -y sólo Dios y yo sabíamos hasta qué punto abundaban en ella las zonas calientes y las situaciones de fricción-me había sacado las castañas y los testículos del fuego alguno de los hexagramas del I Ching. Este, de hecho, era (después de la Baghavad Gita y del Tao te king) el volumen que rescataría de las llamas en tercer lugar -o, posiblemente, en segundo- si, tal y como me había planteado Kandahar tres noches antes, estuviesen a punto de quemarse todos los libros de la historia del mundo.
Y fue en ese mismo momento cuando mi ángel de la guarda (ya hablaré de él en otra ocasión) desvió bruscamente el curso de mis elucubraciones y puso en abierta fuga a las marionetas del I Ching materializándose ante mí-llevaba mucho tiempo (meses, quizá) sin hacerlo-y preguntándome con retranca y una sonrisa burlona: – ¿Y tus libros, Dionisio? ¿Salvarías tus libros?
– No-dije con implacable sinceridad.
– ¿Ninguno?
– Ninguno. Quiero morir ligero de equipaje para poder pasar por el ojo de la aguja. Y ahora por favor, vete. No incordies. Estoy nervioso y necesito descansar.
– Sí, es cierto: lo necesitas…
Y se desvaneció en el éter.
¡Qué alivio! La única presencia que quedaba en la habitación era la mía.
Respiré abdominalmente en ocho tiempos, me di la vuelta, me subí por detrás el embozo de las sábanas, me arrebujé entre ellas y me quedé dormido.
Al día siguiente me despertó, y no precisamente con suavidad, el maldito teléfono. ¿Por qué, me dije, no lo he arrancado aún de la cabecera de la cama para tirarlo al cubo de la basura que es el lugar que en justicia le corresponde?
Lo cogí, de todas formas, a regañadientes y conseguí balbucear un estropajoso monosílabo.
– ¿Sí? -tanteé.
Era mi madre.
Me incorporé en el acto.
– ¿Estabas durmiendo? -preguntó ladinamente.-Pues sí, mamá, estaba durmiendo -reconocí-, pero a punto ya de despertarme y de saltar de la cama como un hombre de provecho para irme escopeteado al tajo a ganarme el pan con el sudor de la frente. Anoche me quedé escribiendo hasta las tantas.
– ¡No me digas! -comentó con una considerable y saludable dosis de escepticismo-. ¿Y se puede saber qué es lo que escribías a una hora tan inoportuna? Algo que no admitía espera, supongo…
Si mi madre no me conociese, ¿quién me conocería?
– Una carta a mi novia -bromeé-. Me he enterado de que quiere dejarme por otro.
– Estás tú bueno-dijo-. ¿Sabes que luce un sol de justicia, que son las diez de la mañana y que ayer empezó la primavera?
Sabía únicamente lo tercero. Eché un compungido vistazo al reloj de la mesilla de noche y comprobé que lo segundo también era cierto. Las madres no mienten ni se equivocan nunca.
En cuanto a la primera noticia… Los postigos de la ventana, lógicamente, seguían cerrados a machamartillo. Ya la verificaría más tarde.
Cambié el disco.
– ¿Cómo estás, mamá? -pregunté con razonable y respetuosa preocupación de hijo bien educado-. ¿Te pasa algo? No sueles llamarme a estas horas.
– No, Dioni, no me pasa nada -contestó-.
Tenía ochenta y dos años, modales de la belle époque, grácil e ingenua coquetería de recién casada, encorvado el espaldar, los huesos tan frágiles y carnisecos como los de un gorrión, tan limpios y azules los ojos como el agua del Mediterráneo de su infancia levantina y la cabeza tan sólida, tan entera y tan sagaz como medio siglo antes, cuando me dio a luz en un poblachón manchego -Cela dixit-acribillado por las bombas del rojerío.
Читать дальше