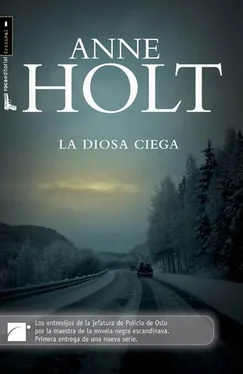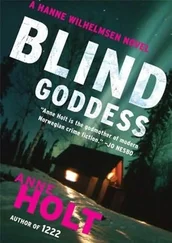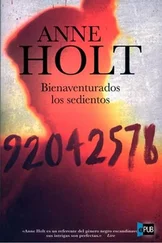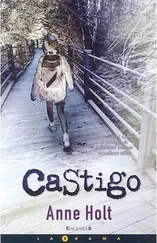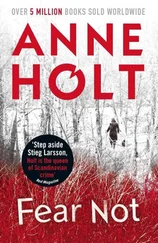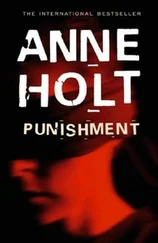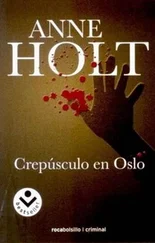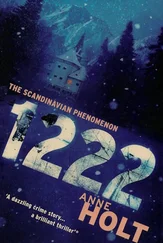Torcieron por la misma esquina y enseguida avistaron a Lavik con otro hombre. Hablaban en voz baja, pero los aspavientos que hacían con los brazos decían mucho acerca del contenido de la conversación. No parecían muy amigos. La distancia que los separaba de los policías era de unos cien metros, cien largos metros.
– Los cogemos ahora -murmuró Billy T., impaciente como un Setter inglés que acaba de rastrear una perdiz blanca.
– No, no -bufó Hanne-. ¡Estás loco! ¿Con qué fundamento? No está prohibido charlar con alguien de noche.
– ¿Fundamento? ¿Qué coño significa eso? ¡Arrestamos gente todos los putos días basándonos solamente en nuestro instinto!
Notó la sacudida que recorrió el largo cuerpo de su compañero y se colgó de la chaqueta para retenerle. Los dos hombres se percataron de su presencia y los policías, ya muy cerca de la pareja, percibieron sus voces, pero sin discernir las palabras. Lavik reaccionó ante los curiosos, levantó el cuello del abrigo y volvió despacio pero con paso firme hacia el coche. Hanne y Billy T. se camuflaron en un abrazo apasionado y sintieron cómo los pasos a sus espaldas se dirigían hacia el Volvo oscuro, mientras el otro hombre permanecía de pie en el mismo lugar. De repente Billy T. se soltó y echó a correr en dirección al hombre desconocido. Lavik había cruzado la calzada y tomado la primera bocacalle, estaba ya fuera del campo de visión, el extraño echó a correr, y Hanne se quedó sola y desconcertada.
Billy T. estaba bien entrenado y recortaba la distancia con su presa a razón de un metro por segundo, pero al cabo de unos cincuenta metros de carrera el hombre se escabulló por un zaguán. Billy T. estaba ya a sólo diez metros de él y alcanzó la puerta justo antes de que ésta se trancara. Era imposible que el portón hubiera estado cerrado antes, el hombre tenía que haberlo empujado con mucha fuerza al entrar corriendo. La puerta de madera era grande y pesada, y entretuvo lo bastante a Billy T. como para que éste perdiera de vista a su contrincante al entrar.
Se precipitó a través del portal que desembocaba en un patio trasero de diez metros por diez, cercado por tapias de tres metros de altura. Uno de los muros aparentaba ser la pared trasera de un garaje o de un cobertizo; desde la parte superior de esa pared nacía un tejado de hojalata en pendiente. En una esquina asomaba un macizo enladrillado del cual brotaban, atravesando la capa de nieve, tristes y mustios restos de flores y, detrás, emergía una espaldera chapucera, totalmente desnuda y cuyas plantas apenas se agarraban al palo transversal inferior. En la parte superior, el fugitivo intentaba pasar al otro lado del muro.
Billy T. tomó la diagonal y alcanzó la esquina con diez zancadas, logró atrapar una bota, pero el hombre pateó con violencia y golpeó al agente en plena frente. El policía no lo soltó y además intentó trincar el pantalón con la otra mano, pero no tuvo fortuna, porque, al querer agarrarse, el otro hombre dio un potente respingo y consiguió soltarse. Billy T. se quedó con la bota en la mano y tuvo el tiempo suficiente como para sentirse ridículo antes de oír el golpe que produjo el otro al tocar el suelo al otro lado de la tapia. El policía tardó tres segundos en reaccionar, pero el fugitivo había aprovechado muy bien el tiempo, estaba a punto de alcanzar otro zaguán, y esta vez para salir a la calle. Cuando llegó a la salida en forma de arco, se giró hacia Billy T. empuñó un arma y apuntó en dirección al agente.
– ¡Policía!-bramó Billy T.-. ¡Soy policía!
Paró en seco, pero sus suelas de piel no aguantaron el gesto y siguieron deslizándose por el suelo. La enorme figura bailó cinco o seis pasos intentando recuperar el equilibrio mientras sus aspaventados brazos parecían dirigir una orquesta imaginaria. De nada sirvió, se precipitó de espaldas al suelo y sólo la nieve recién caída le salvó de un terrible impacto. Su orgullo se llevó la peor parte y profirió todo tipo de juramentos en su interior al oír la puerta exterior cerrarse detrás del fugado.
Se estaba cepillando la nieve cuando Hanne aterrizó detrás de él desde lo alto de la pared.
– Estás loco -dijo, llena a la vez de admiración y reproche-. ¿Y de qué le habrías acusado si lo hubieses pillado?
– Tenencia ilícita de arma -masculló el agente, mientras limpiaba la nieve de su trofeo de caza: una vulgar bota de caballero, un número 44 hecho en piel.
Ordenó la retirada. Bastante cabreado.
La bandeja de entrada del correo, situada en la estantería de la salita, estaba llena de pegatinas amarillas. Hanne odiaba los mensajes de teléfono, era demasiado responsable como para tirarlos, aunque sabía que, al menos, la mitad de las once personas que la habían llamado no tenían nada importante que transmitir. La parte más molesta del oficio era tener que contestar a las preguntas de la gente; víctimas impacientes que no entendían por qué se tardaba más de seis meses en investigar un caso de violación cuando se conocía el agresor, abogados irascibles que exigían la búsqueda de antiguos fallos procesales y algún que otro testigo que se creía más valioso de lo que dejaba entrever la Policía.
Dos de los papelitos eran de la misma persona; en ellos se podía leer: «Llama a Askhaug, hospital de Ullevål», junto con un número de teléfono. Wilhelmsen sintió un fuerte desasosiego, recordó todas las pruebas que le habían practicado del cráneo y decidió llamar. Askhaug estaba en su puesto, aunque Hanne tuvo que pasar antes por otras tres extensiones antes de dar con la mujer en cuestión. Finalmente se presentó.
– Ah, sí, me alegro de que llames -contestó la señora del teléfono con voz de pollo-. Bueno, soy enfermera en la Sección de Psiquiatría. -Hanne respiró aliviada, no era su cabeza la que tenía problemas; la sanitaria prosiguió-: Tuvimos aquí a un paciente, un detenido en prisión preventiva. Creo que era holandés, y me han dicho que tú llevas el caso, ¿es cierto? -Lo era-. Ingresó en estado psicótico y se mantuvo a base de neurolépticos durante varios días hasta que pudimos observar alguna mejora. Finalmente pudimos poner un poco de orden en su vida espiritual, aunque no sabemos cuánto durará. Las dos primeras noches tuvimos que ponerle pañales, es que ya no aguantábamos más, ¿sabes? -El suave acento del sur parecía pedir perdón, como si ella fuese la única responsable de los paupérrimos recursos de la sanidad pública-. Suelen ser las asistentas quienes les cambian los pañales, ¿sabes?, pero es que el chico estaba muy estreñido, llevaba así ya mucho tiempo, hasta que empecé mi turno de noche treinta y seis horas después de su hospitalización. Solemos echar una mano, quiero decir con los pacientes, así que le cambié los pañales al hombre, ¿sabes? Ese trabajo les corresponde a los asistentes, ¿sabes? -Hanne lo sabía-. Luego descubrí en las heces un grumo blanco sin digerir y, como tenía curiosidad, lo saqué…, bueno, tenemos guantes de plástico, claro.
Soltó una risita por el auricular.
– ¿Y bien?
Wilhelmsen estaba perdiendo la paciencia, y empezó a frotarse la sien con el dedo índice, en la zona de la herida, donde el pelo que nacía estaba empezando a picar.
– Era un trozo de papel, del tamaño de una postal, pero enrollado, y se podía leer lo que ponía, incluso después de un ligero aclarado. Pensé que podía ser de interés, ¿sabes?, así que te llamé, por si acaso.
Wilhelmsen no escatimó los elogios hacia la mujer deseando que llegase lo antes posible al grano.
A duras penas, se enteró al fin de lo que ponía en el papel.
– Estaré ahí dentro de quince minutos -dijo toda acelerada-. Veinte minutos como mucho.
Читать дальше