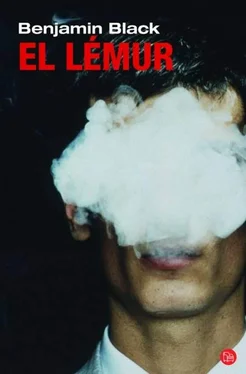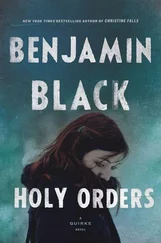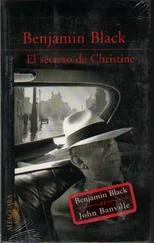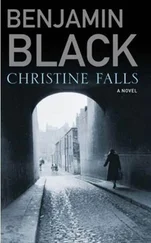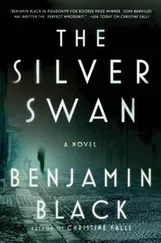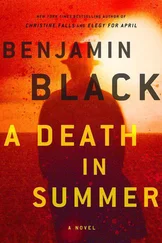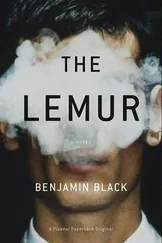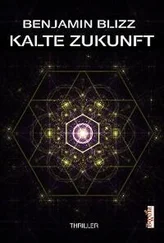Hoover, ya se sabe, niega tener la menor noticia de toda la celada que se le ha tendido a Mac, y le promete iniciar una investigación sin más tardanza para averiguar quién es el responsable; le dice que no piensa descansar hasta haber localizado al bellaco, etcétera, etcétera. Total, que al cabo de una semana Mac y su señora se marchan de viaje a México en la avioneta particular de Mac, los dos solos, Mac en el puesto del piloto. Al cabo de media hora de sobrevolar Houston, ya en el golfo de México, ¡bam!, se acabó. Una bomba bajo el asiento del piloto. Los despojos del aparato, esparcidos en un radio de casi un kilómetro cuadrado. El cuerpo de Mac sí se encontró, el de su esposa nunca. En el funeral, a Hoover se le vio secarse una lágrima -volvió a reírse un instante-. No se hicieron las medias tintas para el bestia de John Edgar.
Glass estaba acariciando el paquete de Marlboro sin sacarlo del bolsillo de la chaqueta. Oyó abrirse la puerta casi en absoluto silencio al otro extremo del salón, y momentos después apareció Louise con una bandeja y tres copas. Glass se preguntó si habría pegado la oreja al otro lado de la puerta. A veces tenía la impresión de que no conocía en absoluto a su esposa, de que era una perfecta desconocida que había entrado de rondón en su vida y, a saber cómo, se había quedado a vivir en ella.
– Disculpas por la tardanza -dijo-. John, te he traído un Jameson.
Se inclinó ante ambos hombres, uno primero y luego el otro, para ofrecerles las copas, y después dejó la bandeja en la mesa baja para tomar la suya, Canadá Dry con una rodaja de lima, y sentarse junto a su marido en el sofá, cruzando las piernas y alisándose el dobladillo de la falda sobre la rodilla.
– Estábamos hablando de J. Edgar Hoover y de sus perversidades -le aclaró su padre.
– ¿En serio? -dijo ella. Glass se dio cuenta de que no le miraba. Probó el whisky.
– Tu padre me estaba contando -dijo- cómo organizó Hoover el asesinato de un agente de la CÍA y de su esposa.
– ¿Quién ha dicho que fuese Hoover? -dijo el Gran Bill manifestando su inocente sorpresa-. Te acabo de decir que lloró en el funeral -agitó el brandy en la copa, sonriendo otra vez de modo que se le vieran bien los dientes.
Louise seguía alisándose el vestido con las yemas de los dedos.
– Billones en el fondo quiere saber -dijo, y no levantó los ojos- qué es lo que le dijiste exactamente a ese tal Riley.
El ambiente del salón se había tensado de pronto. Desde la biblioteca llegaba el tañido argentino del reloj estilo Luis XV que Mulholland les había regalado cuando contrajeron matrimonio.
– No recuerdo haberle dicho nada -dijo Glass-. Hablamos por teléfono, él vino al despacho, le conté qué estaba escribiendo, qué necesitaba…
– ¿Qué necesitabas? -dijo Mulholland. De pronto pareció más que nunca un ave rapaz, de ojos penetrantes, inmóvil-. ¿Ves? Eso es lo que no entiendo, John. No entiendo por qué pudiste tener la necesidad, si es que lo fue, de introducir a nadie más en el proyecto. Yo te hice este encargo porque eres de la familia. Te lo dije en su momento. Te dije: John, quiero contar con alguien en quien pueda confiar, y sé que puedo confiar en ti. No entiendo cómo pudiste pensar que eso no significara «tú», exactamente tú, y no por cierto con un chalado de la informática a tu lado -se volvió a su hija-. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, Lou? ¿Estoy siendo irracional?
Louise no dijo nada, y Mulholland contestó por ella.
– No, no creo que esté siendo irracional, ni mucho menos. No estoy siendo nada irracional. Eso no puede estar más claro.
Durante un rato, Glass había tenido la impresión de que la estancia formaba un ángulo a su espalda, un rincón en el que se iba viendo acorralado.
– Lo lamento -dijo-. No habría supuesto nada del otro mundo, pienso yo, la contratación de un investigador adjunto. En el fondo, eso es lo más normal. Los historiadores lo hacen continuamente.
Mulholland abrió los ojillos oscuros tanto como le fue posible.
– Pero es que tú no eres un historiador, John -dijo como si estuviera explicando algo elemental a un niño pequeño.
– Tampoco soy un biógrafo.
Su suegro siguió mirándole durante unos momentos casi como si se doliese de algo, y entonces dejó la copa de brandy y se dio una palmada con ambas manos sobre las rodillas, antes de ponerse en pie y volver caminando junto a la chimenea.
– El problema que tengo ahora, John, consiste en cómo resolver todo esto, quiero que te des cuenta. Aquí nos hemos encontrado con lo que antes llamábamos un fallo de los servicios de inteligencia. No sé qué es lo que le dijiste a Riley, y no sé qué es lo que Riley le pudo decir al tal Cleaver. Cuando te encuentras con un fallo de los servicios de inteligencia, es necesario pensar en términos realmente creativos. Eso es algo en lo que podrías echarme una mano, porque tengo que decidir cómo tratar al señor Wilson Cleaver y qué hacer con sus insinuaciones.
Se oyó una voz desde el fondo de la estancia.
– ¿Y qué tal una interpretación especial? -se volvieron los tres, escrutaron la penumbra, y apareció David Sinclair caminando tan campante hacia ellos, pasándose algo pequeño y reluciente de la palma de una mano a la otra -sonreía-. Seguro que tú puedes arreglar una cosilla tan simple como ésa, abuelo.
11. Terri, con «i» latina
Por la mañana, Glass estaba sentado después de desayunar en el pequeño balcón de hierro forjado, en la sala de estar, saboreando en soledad un tercer cigarro y una cuarta taza de café, cuando su hijo adoptivo apareció de nuevo. Glass tuvo que esforzarse para que no se le notara la irritación. Por lo común, era la única persona que utilizaba el balcón, compartiéndolo con la herrumbre y las telarañas y los restos enmohecidos de las hojas que cayeran en el otoño anterior. Abajo había un patio -¡un patio en pleno Manhattan!- y un jardincillo con un ailanto, un álamo plateado, un falso cerezo y otras especies de arbustos y arbolillos cuyos nombres desconocía. En determinados días, y en todas las estaciones del año, un hombre de edad muy avanzada, con un delantal de cuero, aparecía allí abajo, dedicándose a rastrillar la grava despacio, con la meticulosidad de un monje japonés. Ese día lucía un sol débil, como un inválido que se aventurase tras un largo invierno postrado en cama, pero por fin había llegado la primavera, y de cuando en vez asomaba algo provisto de un brillo fugaz y sedoso entre los árboles, dando visos de plata a los nuevos brotes y arañando los cristales de las ventanas de enfrente antes de aquietarse de improviso, como un niño que hace un alto en pleno juego del escondite. El cuadrado de cielo que presentaba el patio era de un azul claro, granuloso.
Glass pensó en Dylan Riley, en el balazo en todo el ojo; se acabaron para él las mañanas primaverales.
– Vaya, así que es aquí donde te escondes -dijo David Sinclair.
Aunque disponía de un dúplex en Columbus Circle, el joven a menudo pasaba la noche en lo que insistía en denominar el apartamento de su madre, imaginando sin duda que de ese modo excluía limpiamente a Glass del círculo doméstico. Se encontraba en el umbral de la puertaventana, sonriendo mientras miraba desde arriba a su padre adoptivo con esa particular mezcla de burla y de autosatisfacción que nunca dejaba de producir en Glass un amago de dolor de muelas, y que tan difícil le resultaba de afrontar o de esquivar. Esa mañana vestía unos pantalones de color crema y una camisa de seda del mismo color, con unos zapatos en dos tonos, marrón y crema, y punteras adornadas con líneas curvas perforadas. Se había echado sobre los hombros un jersey de jugar al criquet con una franja azul clara en el cuello en pico. Se marchaba a jugar al squash. Con el cabello repeinado y los ojillos negros, protuberantes, tenía un marcado parecido con un Cole Porter de tira cómica.
Читать дальше