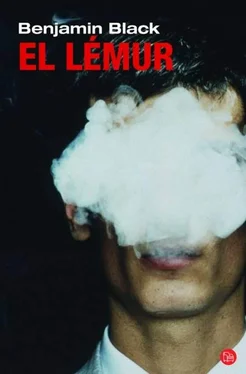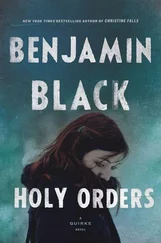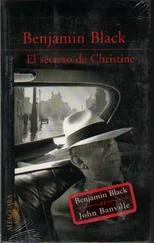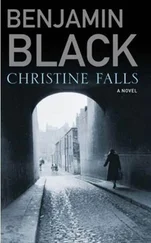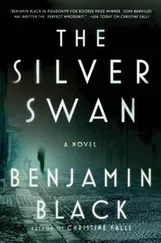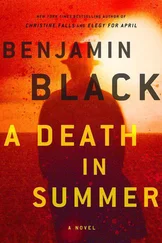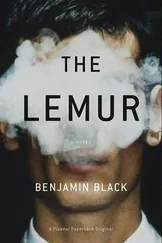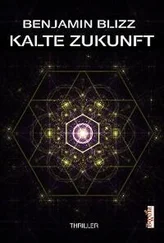Aborrecía ese trayecto en autobús. Se le hacía largo, tedioso, ruidoso; llegaba apestando a humo del escape, y de mal humor. La primera vez que oyó hablar del Hampton Jitney se imaginó algo tomado de una de las disparatadas comedias de Frank Capra, un autobús destartalado, con el morro en forma de bulbo y el techo lleno de maletas de cartón, y una imitación de Marilyn sentada en primera fila y retocándose el carmín de los labios, procurando no hacerse una carrera en las medias con el muelle que sobresaliera del asiento. La realidad, inevitablemente, fue muy distinta. Había imaginado que dispondría de amplias panorámicas, de vistas al mar, teniendo en cuenta lo estrecha que era la isla incluso en su punto de máxima anchura, pero se encontró con una carretera llana, anodina, jalonada por las gasolineras y las pizzerías de turno, que pasaba cerca de alguna aldea sin el menor encanto. Supuso que Bridgehampton sí era un pueblo bastante hermoso, un remedo bastante logrado del estilo de los Padres Fundadores de la nación estadounidense, y Silver Barn era en efecto una casa espléndida, construida en lo alto de una loma baja y arbolada, con vistas a un pinar y un robledal, más allá de los cuales se veía, siempre rutilante, una fina línea de mar a lo lejos. El Gran Bill había construido la casa para su tercera esposa, para su actual esposa, según su percepción del matrimonio, la periodista Nancy Harrison, que no dejaba de recorrer el mundo y que seguramente nunca había pasado allí más de unas cuantas semanas. En los viejos tiempos, Glass se había tropezado alguna que otra vez con Nancy, en tal o cual rincón remoto del planeta, adonde ambos habían viajado para cubrir alguna guerra de poca monta, o bien una calamidad no provocada por el hombre, y se tomaban juntos una copa y se reían juntos del Gran Bill y sus manías. El armazón de la casa había sido originalmente un granero de construcción estilo amish que el Gran Bill había localizado en algún paraje de Pensilvania y había comprado y ordenado desmantelar y transportar madero a madero hasta Long Island, en donde se reconstruyó con abundantes añadidos y refinamientos de todo tipo. El maderamen de las paredes era del color de la madera de fresno, y estaba tan pulido como el mango de una azada.
Louise salió a recibirle al porche de estilo colonial en el momento en que bajaba del taxi. Vestía un atuendo que a él le pareció copia de Jean Seberg: playeras negras, camiseta a rayas blancas y negras, de estilo marinero, y un pañuelo rojo, de seda, anudado al cuello. Llevaba el cabello sujeto a la nuca, en una coleta, y no se había puesto maquillaje. Glass no creía que hubiese visto nunca a su mujer con una vestimenta inapropiada. Se la imaginaba perfectamente en la cubierta del Titanic con unas botas de agua de color verde y un impermeable Burberry y una pañoleta en la cabeza. En fin: la había amado en su día, y su elegancia y su serenidad no eran dos cualidades desdeñables entre todas aquellas por las que la había llegado a amar.
Ella le puso las yemas de los dedos en el hombro y le besó con ligereza de pluma en la mejilla.
– ¿Qué tal el viaje?
– Un asco, como de costumbre.
– Billones vino en helicóptero, podrías haber venido con él.
– ¡Por Dios, Louise! ¡En helicóptero!
Louise dio un paso atrás y lo miró con los labios comprimidos, en una callada muestra de reproche, como una madre que repara en su hijo, un bribonzuelo indomeñable.
– No todos podemos permitirnos el lujo de prescindir de las convenciones -le dijo-. No todos somos -él se dio cuenta de que ella quiso callar, y de que no pudo-… unos ases del periodismo.
– Lou, Lou -dijo él con fatiga-, te pido por favor que no empecemos.
La primavera que acababa de adueñarse de la ciudad no parecía haber llegado aún tan al este, y el cielo era una cúpula de un gris lechoso y sin mácula. Percibió por el olfato que se avecinaba lluvia.
– Íbamos a tomar una copa -dijo Louise-. Supongo que una no te sentará mal, ¿verdad?
Glass la siguió al interior. Aunque la casa era nominalmente de ellos dos, de Louise y suya -su padre se la había cedido por motivos fiscales-, Glass siempre se sentía como si estuviera de visita. Y, sin embargo, por fuerza tenía cariño a aquel lugar, aunque fuese de un modo más bien distante. El ambiente de sosiego que reinaba en el interior de las paredes cálidamente bruñidas era un legado de aquellas personas de vida sencilla que talaron y desbastaron y pulieron aquellas maderas un siglo antes, o tal vez más.
Llegaron hasta el porche de la parte posterior, donde había un par de balancines con mullidos cojines del color del trigo y una mesa alargada y baja, llena de cercos y cicatrices dejadas por los muchos vasos cubiertos por las gotas de la condensación que en ella se habían depositado a lo largo de los años, otra formación de los círculos que delatan la edad de la madera. Allí estaba el Gran Bill, reclinado en uno de los balancines, con los pies sobre la mesa y un tobillo encima del otro, leyendo el Wall Street Journal. A Glass siempre le fascinaba que los ricos realmente leyesen el Wall Street Journal, pues, ¿qué podían encontrar en sus páginas que no supieran con antelación, y seguro que con detalles más intrincados y más sucios que los que se publicaran en la prensa? El viejo llevaba unos pantalones de pinzas y un jersey de cachemir, y unos mocasines sin calcetines. Tenía bronceados incluso los tobillos.
– ¡John! -dijo, y dobló el periódico-. ¿Qué tal el viaje?
– John aborrece el Jitney -aclaró Louise.
– Qué lástima. ¿Has tomado el nuevo, el que tiene esos espaciosos asientos de cuero?
– Ése lo odio aún más que el antiguo -dijo Glass.
Su suegro rió.
– Eres igualito que todos los irlandeses -dijo-. A todos nos encanta sufrir.
Manuela, la criada filipina, apareció con una jarra de limonada recién hecha y tres vasos altos. Depositó la bandeja sobre la mesa y retrocedió unos pasos, alisándose con ambas manos el delantal, con los ojos clavados en el suelo a la vez que sonreía. Una de las bromas habituales en la familia era que Manuela estaba incurable y desesperadamente enamorada de John Glass, quien siempre la confundía en su fuero interno con Clara, la criada que tenía Louise en Manhattan. Le pidió que le llevase un gin-tonic y ella asintió sin decir palabra antes de marcharse veloz. Louise sirvió limonada para su padre y para ella. Glass fue a apoyarse contra la balaustrada de madera y encendió un cigarro. Bajo el porche, el césped se extendía perfectamente recortado hasta los primeros robles, en la linde de la parcela. Desde más allá de los árboles, y desde lo alto, llegaban ecos de charlas y risas breves, e incluso llegaba, muy tenue, el tintineo de las copas. Winner, el agente literario, era el dueño de la siguiente casa según ascendía la loma, y Winner tenía fama por las fiestas que celebraba. Volvió Manuela con la copa de Glass y de nuevo se marchó como si huyera.
– Aquí dice -dijo el Gran Bill, y puso la mano encima del periódico, doblado a su lado en el asiento- que el Ulster es el sitio del que ahora hay que estar pendientes. Tiene un enorme potencial económico y está a la espera de recibir el impulso indicado para despegar con verdadera fuerza.
Se agachó de lado, con la cabeza vuelta, para leer una frase impresa en el periódico.
– «La libra protestante, resuelta a dar su merecido al euro.» Vaya, me gusta… ¡La libra protestante!
– Dando caña al crédito de los católicos -dijo Glass.
El Gran Bill asintió de manera apenas perceptible y esbozó una sonrisa constreñida, tolerante.
– Pero antes tendrán que partir peras con los británicos -dijo.
Louise, sentada con el vaso en la mano al otro extremo del balancín, rió con ligereza.
Читать дальше