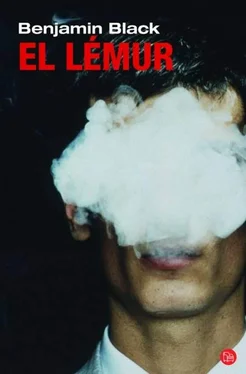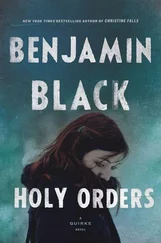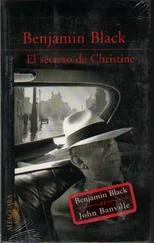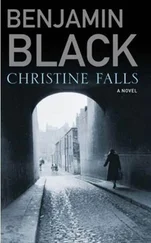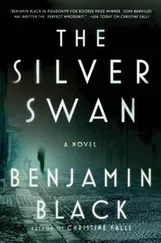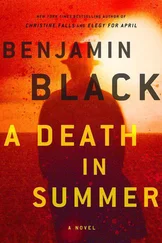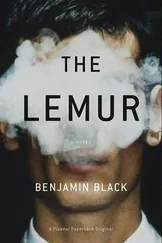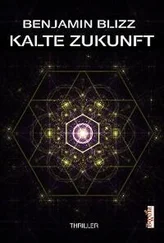– Supongo que habrás estado trabajando hasta tarde -dijo-. ¿Qué, husmeando en mi picante pasado? ¿Qué tal va el libro?
– Pues me temo que va lento -dijo Glass en tono neutro.
Mulholland no pareció sorprenderse, ni tampoco inmutarse.
– Bueno -dijo-, yo tampoco contaba con que te dieras mucha prisa. Eso sí: recuerda que no soy inmortal, al margen de lo que quieran decir por ahí.
– Aún estoy haciendo acopio de materiales -dijo Glass, y alzó las manos para modelar un globo invisible entre los dos-. Es increíble todo lo que hay.
Mulholland había vuelto a asentir, olvidado de la sonrisa que se le quedó prendida en el rostro bronceado, de halcón. Estaba pensando en otra cosa, Glass se dio perfecta cuenta; los minúsculos y pulidos engranajes habían vuelto a girar, las palancas se accionaban por sí solas.
Louise acudió a sentarse en el brazo del sofá, junto a su marido, e incluso apoyó una mano ingrávida en su hombro.
– Va al despacho a diario, de nueve a cinco -dijo, y rió con ligereza, un tanto falta de aplomo. En presencia de su padre, su voz siempre tenía un temblor en los agudos que ella trataba de dominar a toda costa, y que aún despertaba en Glass su mermado instinto de protección. Puso una mano sobre la mano que ella había apoyado en su hombro. Mulholland los miró hasta que una luz endurecida y sardónica asomó en su rostro.
– ¿Qué tal el despacho? -preguntó-. ¿Te has aclimatado? ¿Tienes todo lo que necesitas? -dio un sorbo de brandy, tragó, lo olisqueó-. No quisiera pensar que estás incómodo allá abajo.
– Será más bien allá arriba -intervino Louise-. A John le dan miedo las alturas.
Glass volvió la cabeza para mirarla, pero ella se limitó a sonreírle con un gesto de travesura.
– ¿De veras? -dijo Mulholland sin ningún interés-. En fin, me temo que en estos tiempos no se te puede echar en cara. Nunca nos dimos cuenta de que estábamos construyendo tantas afrentas, y tan imperdonables, para el mundo entero -volvió a mirar la copa-. Nunca nos dimos cuenta de muchas cosas que… Después del 89 creímos que nos esperaba un largo período de paz, y no reparamos en lo que se nos venía encima, en lo que ya nos acechaba desde los enconados desiertos de Arabia. Ahora sí lo sabemos.
A Glass siempre le impresionaba la complacencia con que desgranaba su suegro esas solemnes alocuciones; se preguntaba si no sería todo pura fachada, mero afán de juguetear con la tolerancia de quienes le rodeasen, una prueba con la que pretendía comprobar si existía de veras un límite que pusiera coto a todo aquello con lo que se podía salir como si tal cosa. Tal vez de ese modo se entretuvieran todos los ricos y poderosos, diciendo banalidades con la certeza de que siempre habría alguien que les escuchara.
– No, aquello está bien -dijo Glass-. Tampoco necesito gran cosa. Sólo algo de espacio y tranquilidad.
Mulholland le lanzó una mirada veloz, y pareció reprimir una sonrisa.
– Bien, bien -dijo-. Eso es bueno -tendió la copa vacía hacia su hija-. Lou, cariño, ¿te parece que podría tomarme otro culín de este añejo pálido tan especial?
Ella tomó la copa de su mano y se alejó sin hacer ruido a la zona en sombra del salón, donde abrió una puerta y la cerró en silencio; pasaría unos minutos fuera, Glass lo supo con certeza; Louise sabía interpretar a la perfección las señales de su padre. El viejo se adelantó en su sillón y apoyó los codos sobre las rodillas, para unir las manos junto al mentón. Vestía un traje gris oscuro, hecho en Savile Row, y una camisa de seda hecha a mano, además de zapatos de John Lobb. Glass imaginó que percibía su colonia, un aroma intenso, con toques de maderas nobles.
– Ese tipo, ese tal Cleaver -dijo el Gran Bill-… ¿Sabes a quién me refiero? Es uno de esos mosquitos que pululan por la vida. Lleva años zumbando a mi alrededor. No me cae nada bien. No me gustan sus tácticas. Los tipos de su estilo piensan que soy el enemigo sólo porque soy rico. Se les olvida que este país se cimenta sobre el dinero. Yo he hecho más por él y por su gente, o más bien el Fondo de Inversiones Mulholland ha hecho más por ellos, que la suma de todos los Carnegie Mellon y los Bill Gates y demás figurones.
Se frotó las manos tras desentrelazarlas, y chasqueó los nudillos. No miró a Glass al hacerle la pregunta.
– ¿Y quién es ese tal Riley?
Glass no movió un músculo.
– Un investigador -dijo.
El anciano lo miró de reojo, protegido por sus boscosas cejas.
– ¿Tú lo contrataste?
– Hablé con él -dijo Glass.
– ¿Y?
– Y entonces alguien le pegó un tiro.
– Espero que no me vayas a decir que una cosa se ha seguido de la otra… -Mulholland sonrió de pronto, mostrando cien mil dólares gastados en dientes limpios, blancos, iguales-. Dime que no me vas a decir eso, hijo.
– Eso no te lo voy a decir.
La luz de las lámparas formaba charcos alrededor de los pies de ambos, mientras que por encima, en la penumbra, pendía en pliegues sucesivos, como el techo de una tienda de campaña.
– Es algo que necesito saber -dijo Mulholland-. Necesito saber si te encuentras en un apuro, porque, con toda franqueza, si estás en un apuro, lo más probable es que yo también lo esté, y si yo lo estoy lo está mi familia, y eso no me gusta nada. ¿Lo entiendes? -se levantó del sillón sin el menor esfuerzo, según comprobó Glass, y se acercó a la chimenea, donde se quedó de pie con las manos en los bolsillos-. Permíteme que te cuente una historia -dijo-. Un cuento de k›s viejos tiempos, de la época en que estaba yo en la Compañía -rió unos instantes, y tuvo que toser. Tenía un aspecto espectral, de pie con la mitad superior del cuerpo envuelta en la penumbra, por encima de las luces, como si fuese un individuo trunco-. Había un amigo mío, un amigo personal, además de ser amigo mío en lo profesional, que se las ingenió para enemistarse con J. Edgar Hoover, o para ponerse en su contra sin siquiera darse cuenta de cómo pudo ser. Estoy seguro de que lo sabes: ése no era un buen sitio en el que pudiera uno estar, teniendo en cuenta que J. Edgar era… en fin, era J. Edgar, qué quieres. Te hablo de los años sesenta, después de Kennedy. Lo de menos es quién fuese mi amigo; llamémosle Mac para entendernos. Y tampoco importa ahora qué hizo Mac para caer en desgracia con aquel gordo, aquel maricón, aquel vejestorio. La verdad es que a mí me pareció bastante estúpido por su parte, teniendo en cuenta cómo eran las circunstancias. Hoover era en aquel entonces el cerebro de la organización, y el FBI era intocable -la luz difusa de las lámparas destacaba algunos elementos en sombra: el brillo de la esfera de un reloj, un destello en la madera lustrosa, una chispa en el anillo de rubí del Gran Bill-. Fuera como fuese -continuó-, Hoover se había cabreado de verdad con mi amigo Mac, y decidió llevárselo por delante. Mac ocupaba un puesto de relevancia, en lo más alto, en Langley, pero eso a J. Edgar no le iba a arredrar. Lo que hizo fue organizar una operación con cebo, una celada, aunque no es así como se llamaba entonces -hizo una pausa-. Ahora que lo pienso, no me acuerdo de cómo lo llamábamos entonces. Me empieza a fallar la memoria. Én fin, lo mismo da. La trampa consistía en que Mac estuviera en un determinado lugar, a una hora determinada, para recibir la entrega de unos papeles, de unos documentos, ya sabes, presuntamente remitidos desde la embajada de la Unión Soviética en Washington. Lo cierto es que en ese paquete, aunque Mac no tuviera ni idea, no había papeles: había un montón de dinero contante y sonante, una suma realmente seria, y tan pronto estuviera en manos de Mac los hombres de J. Edgar tenían que echársele encima y colgarle el mochuelo por ser un agente corrupto que había aceptado un dineral de una potencia extranjera, de la potencia extranjera, nuestro enemigo número uno. Da lo mismo: alguien que estaba en la oficina de Hoover, alguien que tenía aprecio por Mac y no tenía ninguno por su jefe, le puso sobre aviso. Mac no se presentó a la hora de la cita en el lugar convenido. ¿Entiendes? Al día siguiente, Mac, que estaba bien jodido, como seguramente te puedes imaginar, bajó al hotel Mayflower, donde almorzaba Hoover todos los días con su compañero infalible, Clyde Toisón. El maître le dio el alto a Mac a la entrada, supongo que preocupado por la cara de pocos amigos con que llegó, y cuando Mac le dijo que quería ver a Hoover inmediatamente, a J. Edna, que es como nosotros lo llamábamos, el maître le dijo que había recibido la firme instrucción de que al señor Hoover no se le interrumpiese jamás cuando estuviera tomándose el queso y bebiéndose el consabido vaso de leche. Dígale a ese pedazo de cabrón, le dijo Mac, que a menos que venga aquí con su culo gordo en este preciso instante, voy a anunciar ahora mismo y ante todos los comensales que el jefe del FBI es un maricón que se pone faldas a la primera que puede. Total, que Hoover sale hecho un basilisco y Mac le acusa de haberle tendido una trampa.
Читать дальше