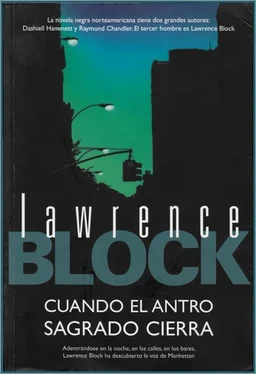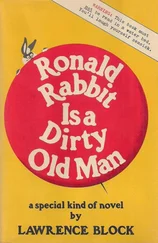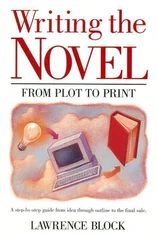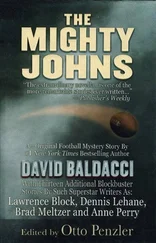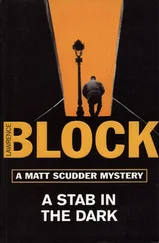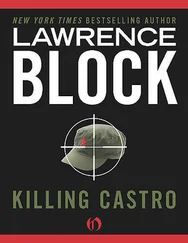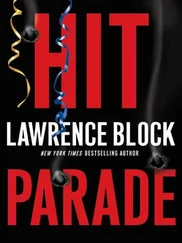– Pero lo dudo. Creo que simplemente se siente culpable por haber deseado que la mataran o por haberse alegrado de ello una vez que ocurrió. Tú estás percibiendo ese sentimiento de culpabilidad y por eso quieres pensar que él es el asesino.
– No.
– ¿Estás seguro?
– No estoy seguro de estar seguro de nada. Mira, que me alegro de que estés cobrando por esto. Espero que le salgas por un pastón.
– No es para tanto.
– Bueno, pues desplúmalo todo lo que puedas. Porque al menos le está costando dinero y es dinero que no tendría ni que pagar porque nosotros no podemos tocarlo. Incluso aunque esos dos cambiaran la historia, aunque admitieran el asesinato y dijeran que lo planearon con él, no tendríamos suficiente para acusarlo. Y ellos no van a cambiar su versión y de todos modos, ¿quién iba a contratarlos/a ellos para cometer un asesinato? Y, ¿cómo iban ellos a aceptar ese tipo de trabajo? Sé que ellos no lo harían. Cruz es un miserable, un pequeño cabrón, pero Herrera es un tonto y… ¡mierda!
– ¿Qué?
– No puedo soportar que se salga con la suya.
– Pero él no lo hizo, Jack.
– Se va a librar -dijo- y odio tener que verlo. ¿Sabes lo que quiero? Ojalá se salte un semáforo en rojo en ese tanque que lleva. ¿Qué es? ¿Un Buick?
– Creo que sí.
– Espero que se salte un semáforo y que lo pueda pillar por eso, eso es lo que espero.
– ¿Es eso a lo que se dedica últimamente el Departamento de Homicidios de Brooklyn? ¿A los asuntos de tráfico?
– Espero que eso ocurra -dijo-. Solamente te digo eso.
Diebold insistió en llevarme a casa. Cuando dije que tomaría el metro, me dijo que no fuera ridículo, que ya era medianoche y que no estaba en condiciones de usar el transporte público.
– Te quedarás dormido -dijo- y algún vagabundo te quitará los zapatos.
Y probablemente tenía razón. De hecho, me dormí en el camino de vuelta a Manhattan y me desperté cuando se detuvo en la esquina de la Cincuenta y Siete con la Novena. Le di las gracias y le pregunté si tenía tiempo de tomarse una copa antes de irse.
– Me parece que ya es suficiente -dijo-. Ya no puedo salir toda la noche como hacía antes.
– Bueno, yo creo que también lo dejo por esta noche -dije.
Pero no lo hice. Vi como se marchaba, comencé a caminar hacia mi hotel, pero giré y doblé la esquina que me llevaba al Armstrong's. Estaba casi vacío. Entré y Billie me saludó con la mano.
Fui hacia la barra. Y allí estaba ella, sola, con la cabeza agachada mirando dentro de su vaso. Carolyn Cheatham. No la había visto desde aquella noche en la que me había ido a su casa con ella.
Mientras estaba intentando decidir si decirle algo o no, ella levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Su rostro parecía estar paralizado por algún dolor persistente. Tuvo que parpadear una o dos veces hasta reconocerme y, cuando lo hizo, un músculo se tensó en su mejilla y las lágrimas empezaron a formarse en los rabillos de sus ojos. Las secó con el dorso de su mano. Había estado llorando antes; había un pañuelo de papel arrugado sobre la barra, manchado de máscara de pestañas negra.
– Mi amigo, el que bebe burbon -dijo ella-. Billie, este hombre es un caballero. ¿Puedes traerle a mi amigo, el caballero, un buen vaso de burbon?
Billie me miró. Yo asentí. Me trajo un poco de burbon y una taza de café solo.
– Te he llamado mi amigo, el caballero -dijo Carolyn Cheatham-, pero no lo digo con ninguna intención. -Pronunciaba sus palabras con el deliberado cuidado de un borracho-. Eres un amigo y un caballero, pero no un amigo caballeroso.
Bebí un poco de burbon y vertí otro poco en el café.
– Billie -dijo ella-, ¿sabes por qué se puede decir que el señor Scudder es un caballero?
– Porque siempre desnuda a su dama sin quitarse el sombrero.
– Porque bebe burbon -dijo ella.
– ¿Y eso lo hace un caballero, eh, Carolyn?
– Lo hace ser distinto de un hipócrita hijo de puta, bebedor de güisqui escocés.
No habló en voz alta, pero su tono fue suficiente como para cortar las otras conversaciones que se estaban manteniendo por el bar. Únicamente había tres o cuatro mesas ocupadas y la gente que estaba sentada en ellas eligió el mismo momento para dejar de hablar. Por un instante, la música de la cinta se oía sorprendentemente alta. Era una de las pocas piezas que podía identificar; era uno de los conciertos de Brandeburgo. Allí los ponían tanto que hasta fui capaz de reconocerlo.
Entonces Billie dijo:
– Supón que un hombre bebe güisqui irlandés, Carolyn. ¿Qué dice eso de él?
– Que es irlandés -respondió ella.
– Tiene sentido.
– Estoy bebiendo burbon -dijo ella y empujó su copa hacia delante-. ¡Maldita sea! Soy una dama.
Él la miró a ella y luego me miró a mí. Yo asentí, él se encogió de hombros y le llenó el vaso.
– Yo invito -dije.
– Gracias -respondió ella-. Gracias, Matthew. -Sus ojos empezaron a humedecerse y ella sacó un pañuelo limpio de su bolso.
Quería hablar de Tommy. Dijo que él se estaba portando bien con ella. Que la llamaba, que le mandaba flores. Pero que no serviría de nada que ella montara una escena en la oficina y que él tenía que tratarla bien para no ponerla en su contra porque podría tener que testificar cómo pasó la noche en la que asesinaron a su mujer.
Sin embargo, no quedaba con ella porque decía que no estaría bien. No para un hombre que se acababa de quedar viudo; no para un hombre que había sido prácticamente acusado de cómplice en la muerte de su esposa.
– Envía flores sin tarjeta -dijo ella-. Me llama desde teléfonos públicos. El muy hijo de puta.
– A lo mejor el florista olvidó meter la tarjeta.
– Venga, Matt. No lo disculpes.
– Y está en un hotel, así que está claro que utiliza un teléfono público.
– Pero podría llamar desde su habitación. Dijo que no quería que la llamada pasara por la centralita del hotel, por si acaso la teleoperadora estaba escuchando. No había tarjeta con las flores porque no quiere que se refleje nada por escrito. Vino a mi apartamento la otra noche, pero dice que nadie puede verlo conmigo, que no puede salir conmigo y… ¡oh! ¡Qué hipócrita! ¡Qué bebedor de güisqui, hijo de puta!
Billie me llamó para que me apartara y decirme algo.
– No querría echarla -dijo-. No a una mujer tan agradable y en el estado en que está, pero creo que tengo que hacerlo. ¿Puedes asegurarte de que llega bien a su casa?
– Claro.
Primero tuve que dejarla que nos invitara a otra ronda. Ella insistió. Después la saqué de allí y juntos doblamos la esquina que daba a su edificio. Iba a llover, se podía oler en el aire y, cuando pasamos del aire acondicionado del Armstrong's a la sofocante humedad que anuncia una tormenta de verano, pareció embargada por la aflicción. Me agarró del brazo mientras caminábamos, se aferró a él casi con desesperación. En el ascensor, se dejó caer de espaldas contra la pared.
– Oh, Dios -dijo.
Le cogí las llaves y abrí la puerta. La metí dentro. Se quedó en el sofá, medio sentada, medio tumbada. Tenía los ojos abiertos, pero no sé si llegaba a ver algo. Tuve que usar el baño y cuando volví sus ojos estaban cerrados y ella roncaba suavemente.
Le quité los zapatos, la llevé a una silla, me peleé con el sofá hasta que logré convertirlo en cama y la tendí sobre él. Supuse que tenía que aflojarle la ropa, pero ya que estaba, la desvestí completamente. Permaneció inconsciente todo ese rato y recordé lo que un trabajador de una funeraria me contó una vez sobre lo difícil que era vestir y desvestir a los muertos. Sentí nauseas ante la imagen y pensé que iba a vomitar, pero me senté y mi estómago se calmó.
Читать дальше