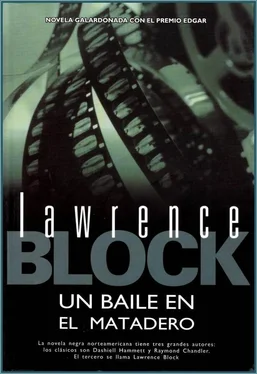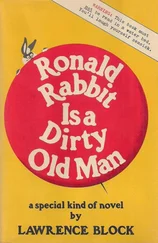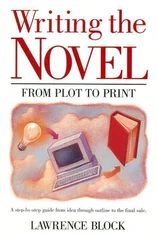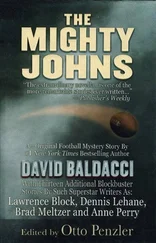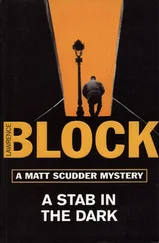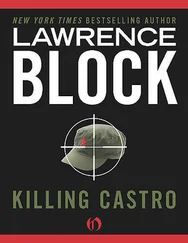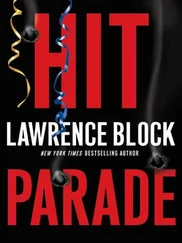Después de la reunión me dirigí al Eighth Square. El camarero llevaba una camiseta sin mangas con un águila alemana y tenía aspecto de pasarse media vida en el gimnasio. Le dije que Gordie, el del Calamity Jack's, me había sugerido que le pidiese ayuda, y le enseñé los dibujos de los chicos.
– Mira a tu alrededor -me dijo-. ¿Ves a alguien con esa pinta por aquí? No te molestes, no hay ninguno. ¿No has visto el cartel? «Si no tienes 21, lárgate». No es simple decoración, lo decimos en serio.
– En Julius también había un cartel de esos -le respondí-. «Si eres gay, no entres en este local».
– Ya me acuerdo -dijo él, alegremente-. Como si a alguien que no tuviese algo de pluma se le hubiera ocurrido alguna vez cruzar su puerta. Pero, ¿qué esperas de esas reinonas del Ivy League?
Se apoyó sobre un codo, y continuó:
– De todos modos, te estás remontando a mucho tiempo atrás. Eso es de antes del orgullo gay y de Stonewall.
– También es cierto.
– Deja que les eche otro vistazo. ¿Son hermanos? No, no creo, no se parecen tanto, es más bien el aire que tienen, ¿verdad? Los miras y se te vienen a la cabeza pensamientos positivos, excursiones de los scouts y baños desnudos en algún lago. El reparto de los periódicos. Jugar a pillar en el jardín de atrás con papá. ¿Me estás oyendo? Hablo igual que en El show de Donna Reed.
No reconoció a los chicos, y tampoco lo hicieron los pocos clientes a quienes les mostré los dibujos.
– No dejamos que esos críos entren en nuestro territorio -dijo uno de ellos-. Venimos aquí a quejarnos de lo crueles que son ellos con nosotros, o de lo mucho que nos cuesta mantenerlos contentos… Pero espere un minuto. ¿Quién es este?
Estaba observando el tercer dibujo, el del hombre de goma.
– Creo que a este sí que lo he visto. No podría jurarlo, pero creo que en algún sitio lo he visto.
Se me acercaron otro par de tíos y se inclinaron para ver el retrato.
– Por supuesto que lo has visto -asintió uno-. Lo has visto en el cine. Es Gene Hackman.
– Desde luego, se parece mucho -dijo el otro.
– En su peor día -apuntó el camarero-. No, tienes razón, se le parece, pero no es él, ¿verdad? De todos modos, ¿por qué llevas dibujos? ¿No sería más fácil identificar a alguien por una fotografía?
– Sí, pero las fotografías son demasiado corrientes -dijo uno de los otros-. Yo prefiero los dibujos, me parecen una idea muy refrescante.
– No estamos pensando en redecorar el bar, John. Estamos hablando de identificar a un tipo, no de adecentar el rincón de los desayunos.
Otro hombre, con la cara consumida por el sida, dijo:
– Yo sí he visto a ese tipo. Le he visto aquí y también en la calle West. Como media docena de veces en los últimos dos años. En un par de ocasiones iba con una mujer.
– ¿Qué aspecto tenía ella?
– El mismo que un dóberman. Vestía de cuero negro de pies a cabeza, con botas de tacón alto, y creo que llevaba pulseras de pinchos en las muñecas.
– Probablemente fuera su madre -apuntó alguien.
– Estaba claro que iban de caza -dijo el hombre del sida-. Andaban rondando en busca de algún compañero de juegos. ¿Acaso mató a los chicos? ¿Por eso lo estás buscando?
La pregunta me sorprendió y le dije sin pensar:
– A uno de ellos. ¿Cómo lo sabes?
– Tienen pinta de asesinos -dijo simplemente-. Eso es lo que pensé la primera vez que los vi juntos. Ella era como Diana, la diosa de la caza. Y no sé quién podía ser él.
– Cronos -sugerí.
– ¿Cronos? Bueno sí, eso puede pegarle Pero la verdad es que no fue eso lo que a mí se me vino a la cabeza. Recuerdo que llevaba un abrigo de cuero hasta los pies que le hacía parecer un agente de la Gestapo, uno de esos que vendrían a llamar a tu puerta a las tres de la mañana. Ya sabes a qué me refiero, lo has visto en las películas.
– Desde luego que sí.
– Pensé que eran criminales y que estaban buscando a alguien para llevárselo a casa y asesinarlo. Luego me dije que no debía ser tonto y pensar esas cosas, pero lo cierto es que no estaba equivocado, ¿verdad?
– No, no lo estabas -le aseguré-. Tenías toda la razón.
Cogí el metro hasta Columbus Circle y, de camino a casa, compré la edición matinal del Times. No tenía mensajes en el escritorio ni nada interesante en el correo. Encendí la tele, vi las noticias de la CNN y leí el periódico durante los anuncios. No sé bien en qué momento me quedé enganchado con un largo artículo sobre las bandas de narcos de los Angeles, pero terminé apagando el televisor.
Ya era más de medianoche cuando sonó el teléfono. Una voz suave me dijo:
– Matt, soy Gary, del Paris Green. No sé si hago bien en llamarte, pero el tipo por el que me preguntaste la otra noche acaba de entrar y sentarse en la barra. Puede que se termine la copa de un trago y se largue en el mismo momento en que yo cuelgue, pero me da la impresión de que se va a quedar un rato.
Me había quitado los zapatos, pero por lo demás, estaba listo para marcharme. Estaba cansado y no había dormido bien la noche anterior, pero, ¡al diablo con todo!
Le dije que llegaría enseguida.
La carrera del taxi no pudo durar más de cinco minutos, pero a la mitad ya me estaba preguntando qué diantres estaba haciendo. ¿Qué es lo que iba a hacer, ver cómo bebía aquel hombre y preguntarme si era un asesino?
Lo absurdo de la situación se hizo aún más evidente cuando abrí la puerta y entré. Solo había dos personas en el local: Gary detrás de la barra y Richard Thurman frente a ella. La cocina estaba cerrada, y antes de irse, los camareros habían colocado las sillas sobre las mesas. El Paris Green no era el típico bar que está abierto hasta altas horas de la madrugada, Gary lo cerraba más o menos cuando los camareros terminaban y se iban a casa. Me dio la impresión de que aquella noche se quedaba por mí, y hubiese deseado que todo aquello tuviese más sentido.
Thurman se giró cuando me aproximé a él. A alguna gente apenas se le nota que ha bebido. Mick Ballou es uno de ellos. Puede tomarse todo lo que le dé la gana y el único signo externo de borrachera que presenta es un cierto endurecimiento en la expresión de sus ojos verdes. A Richard Thurman, sin embargo, le ocurría todo lo contrario. Con solo echarle un vistazo supe cuál era su estado. Era evidente por lo vidrioso de sus duros ojos azules, por la ligera hinchazón que se apreciaba en la parte baja de su cara, y por cómo le empezaba a colgar la piel alrededor de su abultada boca.
Me hizo un pequeño gesto con la cabeza y volvió a su bebida. No pude ver lo que era, pero desde luego, era algo con hielo, ni la cerveza sin alcohol ni el vermú que solía tomarse antes de cenar. Elegí un asiento situado en la barra, a dos metros y medio o tres del suyo, y Gary me trajo un vaso de soda sin que se lo pidiese.
– Vodka doble con tónica -me dijo-. ¿Te lo pongo en la cuenta, Matt?
Ni era vodka ni yo tenía cuenta allí. Gary era uno de los pocos camareros del barrio que no trataba de abrirse paso como actor o escritor, pero estaba claro que contaba con una considerable vena artística.
– Sí, perfecto -le dije, y luego tomé un largo trago de mi bebida.
– Eso se toma en verano -me dijo Thurman.
– Puede que sí -concedí-, pero yo me he acostumbrado a beberlo durante todo el año.
– Fueron los británicos los que inventaron la tónica. Cuando conquistaron los trópicos empezaron a beberla, ¿sabes por qué?
– ¿Para refrescarse?
– No, porque previene la malaria. La bebían como profilaxis. ¿Sabes lo que es la tónica? ¿Sabes cómo la llaman también?
– ¿Agua de quinina?
Читать дальше