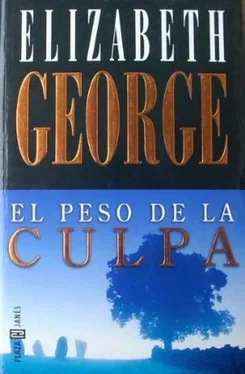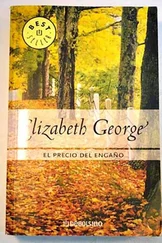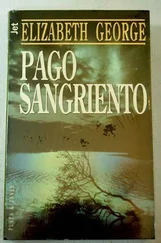Webberly indicó su libreta amarilla.
– Andy Maiden llevó ante la justicia a más delincuentes que cualquier otro miembro del SO10, Tommy.
– Eso no me sorprende, señor.
– Sí. Bien. Ahora solicita nuestra ayuda, y se la debemos.
– ¿Qué ha pasado?
– Su hija ha sido asesinada en los Picos. Tenía veinticinco años, y algún bastardo la dejó tirada en un lugar llamado Calder Moor.
– Vaya. Lo siento mucho.
– Encontraron también un segundo cadáver, de un chico, y nadie sabe quién demonios es. No llevaba ninguna identificación. La chica se llamaba Nicola, había ido de acampada e iba preparada para cualquier eventualidad: lluvia, niebla, sol, lo que fuera. Pero el chico no llevaba equipo alguno.
– ¿Sabemos cómo murieron?
– Aún no. -Lynley enarcó una ceja, sorprendido-. La información nos llega a través del SO10. Dime cuándo esos bastardos nos han proporcionado información rápida y gratis.
Lynley no pudo. Webberly continuó.
– Lo que sabemos es lo siguiente: el dic de Buxton se hizo cargo del caso, pero Andy quiere más y se lo vamos a dar. Ha solicitado tu intervención en particular.
– ¿Mi intervención?
– Exacto. Puede que hayas perdido su rastro después de tantos años, pero él no ha perdido el tuyo. -Webberly encajó el puro en la comisura de su boca y señaló sus notas-. Un patólogo del Ministerio del Interior está de camino hacia allí para efectuar una autopsia hoy mismo. Te cruzarás en el camino de un tal Peter Hanken. Le han dicho que Andy es uno de los nuestros, pero no sabe nada más. -Se quitó el puro de la boca y lo contempló sin verlo-. Tommy, no me andaré con rodeos. Las cosas podrían complicarse. El hecho de que Maiden haya pedido tu intervención… -Vaciló antes de concluir-. Mantén los ojos abiertos y actúa con cautela.
Lynley asintió. La situación era irregular. No recordaba otra ocasión en que un pariente de la víctima de un crimen hubiera podido elegir al agente que lo investigaría. El hecho de que Andy Maiden lo hubiera conseguido sugería esferas de influencia susceptibles de entorpecer una investigación fluida por parte de Lynley.
No podía encargarse del caso solo, y Lynley sabía que Webberly tampoco iba a pedírselo. Pero adivinaba qué agente le asignaría como compañero si le concedían la oportunidad. Habló para evitar que eso sucediera. Ella aún no estaba preparada. Ni él, por cierto.
– Me gustaría ver quiénes están de turno para acompañarme -dijo a Webberly-. Como Andy es un ex del SO10, sería preferible una persona muy diplomática.
El superintendente le miró a los ojos. Transcurrieron quince segundos antes de que hablara.
– Tú ya sabes con quién trabajas mejor, Tommy -dijo por fin.
– En efecto, señor. Gracias.
Barbara Havers se dirigió a la cantina del cuarto piso, donde pidió una sopa de verduras que se llevó a una mesa. Intentó tomarla mientras imaginaba que la palabra «paria» colgaba de sus hombros como el cartelón de un hombre-anuncio. Comió sola. Cada gesto de saludo que recibía de otros agentes parecía contaminado de un silencioso mensaje de desprecio. Mientras intentaba darse ánimos con un monólogo interior que informaba a su encogido ego de que nadie podía haberse enterado todavía de su degradación, su oprobio y la disolución de su asociación con Lynley, todas las conversaciones que se sucedían a su alrededor (sobre todo las puntuadas por alegres carcajadas) se burlaban de ella.
Abandonó la sopa. Abandonó el Yard. Firmó la salida («indispuesta» sería una fórmula bien acogida por aquellos que la consideraban contagiosa) y se encaminó a su Mini. Una parte de su ser atribuía sus actos a una combinación de paranoia y estupidez; la otra estaba atrapada en una interminable repetición de su último encuentro con Lynley, al tiempo que pasaba revista a las diversas reacciones que habría podido adoptar después de averiguar el resultado de su entrevista con Webberly.
En este estado de ánimo, se encontró conduciendo a lo largo de Millbank sin ser consciente de ello, pues no iba camino de casa. Con el cuerpo en piloto automático, llegó a Grosvenor Road y la central eléctrica de Battersea con el cerebro enfrascado en un castigo ejemplar protagonizado por Lynley. Se sentía como un espejo astillado, inútil pero peligroso. Qué fácil había sido para él desprenderse de ella, pensó con amargura. Y qué idiota había sido ella por creer durante semanas que la había defendido.
Por lo visto, para Lynley no era suficiente que un hombre al que ambos detestaron durante años la hubiera degradado, vilipendiado y humillado. Daba la impresión de que él también necesitaba encontrar una oportunidad para imponerle un poco de disciplina. En opinión de Barbara, Lynley había tomado la dirección más equivocada, y ella necesitaba un aliado.
Mientras el coche avanzaba paralelo al Támesis entre el tráfico fluido de mediodía, se hizo una buena idea de dónde encontraría tal cómplice. Vivía en Chelsea, a poco más de un kilómetro de donde se encontraba ahora.
Simon St. James era el amigo más antiguo de Lynley, compañero de colegio desde Eton. Científico forense y testigo experto, solicitaban con mucha frecuencia su colaboración tanto abogados como fiscales con el fin de decantar casos que dependían más de las pruebas que de los testigos oculares. Al contrario que Lynley, era un hombre razonable. Poseía la capacidad de observar, desinteresada y desapasionadamente, sin implicarse en las situaciones. Era justo la persona con que necesitaba hablar. Diseccionaría sin piedad las acciones de Lynley.
Lo que Barbara no pensó fue que St. James tal vez no estuviera solo en Cheyne Row. Sin embargo, el hecho de que su mujer también estuviera en casa, trabajando en el cuarto oscuro anexo al laboratorio de la última planta, no planteó una situación tan delicada como la presencia del ayudante habitual de St. James. Y Barbara no supo que el ayudante habitual de St. James estaba en casa hasta que subió por la escalera detrás de Joseph Cotter: suegro, mayordomo, cocinero y factótum general del científico.
– Los tres están trabajando -dijo Cotter-, pero ya es hora de comer, y lady Helen agradecerá la interrupción. Le gusta comer siempre a la misma hora. No ha cambiado, aunque se haya casado.
Barbara vaciló en el rellano del segundo piso.
– ¿Helen está aquí?
– En efecto. -Y añadió con una sonrisa-: Es agradable saber que algunas cosas no cambian, ¿verdad?
– Mierda -masculló Barbara.
Helen era la condesa de Asherton por derecho propio, pero también la esposa de Thomas Lynley, el cual, aunque no disimulaba preferir lo contrario, era la otra mitad de la ecuación Asherton: el conde oficial, ataviado de terciopelo y armiño. Barbara no suponía que St. James y su mujer se dedicaran a denigrar a alguien cuya mujer se encontrara presente. Comprendió que lo mejor era retirarse.
Y a punto estaba de hacerlo cuando Helen salió al rellano de la escalera, riendo y hablando hacia el interior del laboratorio.
– De acuerdo, de acuerdo. Iré a buscar un rollo nuevo. Pero si te situaras en la década actual y sustituyeses esa máquina por algo más moderno, no nos quedaríamos sin papel para el fax. Creo que de vez en cuando deberías darte cuenta de estas cosas, Simon.
Empezó a bajar por la escalera y vio a Barbara en el rellano siguiente. Su rostro se iluminó. Era una cara adorable, no hermosa en un sentido convencional, sino serena y radiante, enmarcada por una pequeña cascada de cabello castaño.
– ¡Dios mío, qué maravillosa sorpresa! Simon, Deborah, tenemos visita, de modo que ahora ya tenéis una excusa para hacer un alto y comer. ¿Cómo estás, Barbara? ¿Por qué hace tantas semanas que no venías a vernos?
Читать дальше