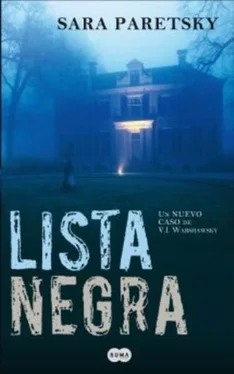– Encajado bajo mi brazo como la cabeza de Ana Bolena -ironicé.
– Qué rayos… -exclamó.
– Ya sabe -lo interrumpí-, esa vieja canción de Bert Lee: «Los centinelas se preguntan si el ejército ganará. / Creen que es Red Grange en lugar de la pobre Ana Bolena». ¿Qué le dijo a la policía cuando le preguntaron por los libros del señor Bayard?
– ¿Los libros del señor Bayard? -repitió Edwards inseguro, trasladando la mirada de mí hacia su madre.
– Los libros de cuando su padre era pequeño. Tal vez la policía no le hace las mismas preguntas a gente como usted que las que me hace a mí. Querían saber cómo un libro que trata de un muchacho atacado por una almeja gigante podía estar en el ático con un diccionario árabe-inglés. Les dije que pensaba que el señor Calvin Bayard solía acudir en mitad de la noche para traducir la historia al árabe. En ese momento no sabía que había un chico árabe en la casa.
Tan pronto como pronuncié las palabras me arrepentí: era una despiadada burla suponer que un hombre con Alzheimer estudiara una lengua extranjera. Renee frunció el ceño, y sus espesas cejas casi se tocaron por encima de la nariz.
– Creo que todos sabemos por qué estaban los libros allí. Y ya veo lo ágil que es usted para esquivar las preguntas que no quiere contestar. ¿Vio a Benjamín Sadawi? ¿Habló con él? ¿Lo ayudó a escapar?
– No, señora. -Cada vez se me hacía más fácil repetir la mentira-. Y me interesaría mucho hablar con él.
– ¿Y eso por qué? -preguntó.
– Porque, por lo visto, en el ático se subía a una silla que daba al jardín trasero. Estaba solo; probablemente se quedaría mirando por si llegaba Catherine. Por lo tanto creo que vio lo que sucedió la noche que Marcus Whitby murió en ese estanque.
Edwards golpeó el brazo de su silla con impaciencia.
– El FBI tiene la seguridad de que Sadawi asesinó a Whitby.
– Ya le dije en el hospital que su teoría pasa por alto hechos importantes. Algunos de los cuales usted conoce mejor que yo.
Edwards guardó silencio cuando le recordé que había forzado la entrada de una casa.
– Si usted no cree en la versión que dio la policía sobre la muerte de ese periodista, ¿tiene información que explique por qué fue a Larchmont Hall? -me preguntó Renee.
– Sé que fue a ver a Olin Taverner unos diez días antes. Sé que Taverner le mostró unos documentos secretos que según él harían que los Diez de Hollywood parecieran unos aprendices. Pero ignoro qué había en los papeles y, ahora que el señor Taverner está muerto, jamás lo sabremos, ya que alguien entró en su casa y los robó.
– ¿Y ni la revista ni su familia tiene idea de qué llevó a Whitney a New Solway? -insistió Renee.
– Whitby -corregí-. Yo creo que tenía que ver con la bailarina Kylie Ballantine. Whitby estaba interesado en ella.
– Ah, sí, la bailarina… -dijo Edwards, con cierta displicencia-. Uno de los proyectos especiales de papá, ¿verdad mamá?
– Así es, Eds. -Renee hablaba tranquila, pero sus cejas volvieron a juntarse.
– Estuvo bien que él disfrutara de una posición desahogada y pudiera ayudarla.
– Siempre me alegré de que pudiéramos protegerla -dijo su madre con más vehemencia-. Al igual que tantos otros artistas negros de los treinta y los cuarenta, ella sufrió terriblemente. Y era una investigadora de mucho talento, además de una artista.
– Sí, allá por los años cincuenta la prensa atravesaba una buena racha financiera. Mi padre pudo darle un anticipo legítimo por su libro, en lugar de prestarle dinero. Y ahora Whitby quería escribir un libro sobre ella.
– ¿Ah, sí? -dije-. ¿Cómo sabía usted eso?
Por un momento pareció incómodo, luego dijo:
– Pensé que ya lo había dicho. Habré saltado a la conclusión lógica.
Renee cambió de tema.
– Dijo usted que dragó el estanque donde ese desafortunado señor Whitney murió. ¿Encontró algo interesante?
– Whitby -volví a corregirla-. De todo un poco. Mucha porcelana rota; llegué a preguntarme si Geraldine Graham lanzaba una pieza allí cada vez que se peleaba con su madre. Y encontré una vieja máscara de madera, del estilo de las que Kylie Ballantine coleccionaba cuando vivía en Gabón. Es extraño, pero la máscara había desaparecido cuando fui a recoger los objetos que encontré.
Renee miraba ausente su taza vacía.
– Tal vez los hombres del comisario se la llevaron como prueba, o quizá, con tanta gente corriendo de un lado para otro, alguien la tiró al estanque sin querer. ¿Por qué no la guardó cuando la encontró?
Sonreí.
– Estaba helada. Ya me había resfriado cuando saqué del estanque el cadáver del señor Whitby el domingo por la noche, y no quería caer enferma otra vez. Fui a un motel para cambiarme de ropa y luego me vi envuelta en toda la aventura a causa del joven Benjamín Sadawi. Cuando finalmente volví al estanque, la máscara ya no estaba.
– ¿Era una de las que papá le compró a Kylie Ballantine? -preguntó Edwards.
– Es más que probable -respondió su madre-. Fue una de sus formas de ayudar a Kylie. Él insistió en que todos en New Solway tuvieran una. Fue el año que nos casamos; recuerdo la fiesta en la que sacó las máscaras del estudio y acabó convenciendo a los Fellitti y a Olin de que compraran una.
– ¿Fue entonces cuando la señora Graham compró la suya? -pregunté.
Renee tardó en contestar.
– Seguramente. Fue hace más de cuarenta años y entonces aún no conocía bien a toda aquella gente. Recuerdo la insistencia de Calvin para que Olin comprara una. Por supuesto, a Olin sí que lo había tratado, porque yo había colaborado en la defensa de Calvin en Washington; fue así como nos conocimos. -Renee esbozó una triste sonrisa-. Mujeres inquietas como yo yendo a Washington en tren, tecleando discursos y notas de prensa sobre personas que estaban siendo investigadas. El Congreso podía permitirse presupuestos generosos, pero Calvin…
– No tenía más que su fortuna privada para pagar las facturas -interrumpió Edwards- ¿O por entonces aún no era una fortuna? Tal vez sintió reparos y por eso utilizó sus encantos con colegialas ambiciosas como tú, mamá.
Renee Bayard le devolvió a su hijo una mirada turbia, pero no contestó. Era la segunda vez que Edwards insinuaba que la fortuna de su padre era precaria, acaso ilusoria, y la segunda vez que su madre cortaba los comentarios de raíz, pero ninguno de los dos habló. No supe cómo seguir con el tema, de modo que regresé a la máscara del estanque.
– Aun cuando la señora Graham comprara arte africano sólo para contentar al señor Bayard, no me la imagino arrojando la máscara al estanque para deshacerse de ella. ¿Es posible que lo hiciera su madre?
A Renee se le congeló la sonrisa.
– A Laura Drummond no le gustaba el arte africano, y no era tímida a la hora de manifestar sus opiniones: se sentía como una portavoz de Yahvé y opinaba sobre cualquier cosa, desde el matrimonio hasta… bueno, las máscaras. Pero no me la imagino arrojando nada a su estanque, ni siquiera arte africano: valoraba la educación por encima de todo lo demás. Quizá Geraldine lo hizo para mostrarle a Calvin hasta qué punto desaprobaba que llevara a su novia de la infancia a New Solway.
Recordé el comentario de Geraldine Graham acerca de la pena que había sentido por Renee Bayard, hasta que se dio cuenta de lo bien que ésta sabía cuidarse sola.
Como si se hiciera eco de ese pensamiento, Edwards se puso de pie.
– Estoy seguro de que pasara lo que pasase, ella no podía compararse contigo, mamá. Vuelvo al hospital. Ese guardia no me parece de fiar. No sé de dónde lo has sacado, pero mañana me ocuparé de que Spadona nos envíe a alguien mejor. Prefiero estar en la habitación por si se le ocurre dejar pasar a la policía de cualquier jurisdicción. Papá y tú habréis convencido a Trina de que mis valores son despreciables, pero sigue siendo mi hija, no la tuya. Y la quiero.
Читать дальше