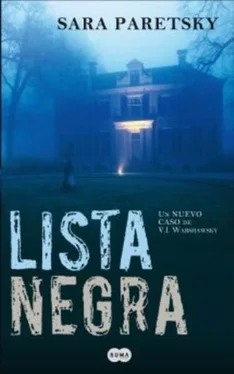– ¿Viste el cuerpo? ¿Te basas en eso? -Murray era tremendo; me conocía desde hacía muchos años.
– Fui a primera hora de la tarde a buscar pistas sobre Marcus Whitby en el estanque de Larchmont Hall. Encontré su agenda, por cierto. -Eso parecía un tiempo y un espacio desconectados de donde me encontraba en aquellos momentos-. No importa, el caso es que aparecieron dos de los Bayard, y por la conversación que mantuvieron, me dio la impresión de que uno de ellos iba a volver. Eso es todo.
– Eso no basta. Ni de lejos. Háblame de la agenda de Whitby. ¿Has encontrado algo interesante?
– Sí, cuatro días de porquería de estanque. La voy a llevar a un laboratorio forense para que la sequen y la abran.
Otro bocinazo me recordó que estaba al volante. Colgué a toda prisa ante el graznido de indignación de Murray. Apagué el teléfono; si Murray quería devolverme la llamada, el sonido despertaría a Benjamín. Además, por el momento no quería decirle nada más, sólo asegurarme de que el teniente Schorr no diera carpetazo al asunto en caso de que hubieran disparado a Catherine.
En Western Avenue, la calle Ogden gira al noreste, muy cerca de un centro para menores.
– Tú no vas a ir allí, amiguito, si puedo evitarlo -le dije al muchacho, que dormía. Murmuró algo gutural, probablemente en árabe, y cambió de postura.
Doblé en dirección norte en Western y conduje unos cinco kilómetros a través de los grises barrios industriales de la ciudad. Las luces de las fábricas y de los camiones hacían difícil distinguir si estaba empezando a amanecer; en aquella zona el aire era gris y espeso tanto de día como de noche.
También nos encontrábamos cerca de los juzgados y de la cárcel del condado de Cook, de modo que había una nutrida presencia de coches policiales. Intenté concentrarme en el tráfico, y no en la posibilidad de que alguien estuviera buscando el número de matrícula de un Jaguar robado. Respiré más relajada cuando logré alejarme de la zona.
En North Avenue me encontraba ya a dos manzanas de mi oficina, pero volví a girar en dirección oeste, hacia Humboldt Park, donde el aburguesamiento aún no ha llegado a los barrios hispanos. Si había alguien persiguiéndome, iría directamente a mi oficina, pero creo que nadie me buscaría en una iglesia mexicana. Aparqué en una callejuela de atrás.
Me costó trabajo despertar a Benjamín, y más aún convencerlo de que se viniera conmigo a una iglesia cristiana.
– Sé lo que hacen los curas a los chicos en la iglesia. Sé que les hacen daño, que hacen cosas malas a los chicos.
– No en esta iglesia -dije tirando de él como de una muía terca-. Éste es el único edificio de todo Chicago donde podrás estar cómodo, donde te darán de comer y donde estarás a salvo. El cura es boxeador… -Me separé de él para hacer como que boxeaba-. Y ya ha escondido a otros fugitivos. Cuidará de ti.
– Él intentará que abandone mi fe, mi… mi… -buscaba una palabra-, mi verdad.
– No, no lo hará. Él cree en su verdad tanto como tú en la tuya, pero no despreciará tus creencias. Él no desprecia las mías, que son distintas de las suyas y de las tuyas.
– Y Catterine… ella no podrá verme aquí, ¿y cómo sé que no le disperaron… dispararon?
– Catherine podrá verte aquí, siempre y cuando sea seguro… Éste es el mejor lugar para ti por ahora, Benjamin.
No me creyó, pero ya era lo bastante mayor como para darse cuenta de que no tenía otra posibilidad. Y supongo que se imaginaría que si le había salvado hasta ese momento, podría confiar en que seguiría haciéndolo un poco más. O quizá estaba tan cansado que ya no podía seguir luchando contra lo que sucedía a su alrededor. Cualquiera que fuese la razón, el caso es que, cuando el padre Lou respondió a mis apremiantes timbrazos en la rectoría, Benjamin permaneció a mi lado.
La camiseta del padre Lou dejaba ver los formidables músculos del cuello y los antebrazos, desarrollados durante años de boxeo. Parecía un amenazador Popeye, con la expresión que puso al vernos a Benjamin y a mí con aspecto desastrado. Confiaba en que no espantara a Benjamin.
– ¿Es alguien que te envía Morrell? -gruñó el cura.
Mi estómago reaccionó de forma extraña al oír el nombre de Morrell; la actividad nocturna había impedido que pensara en él, pero en aquel momento me vino a la cabeza de golpe que estaba desaparecido, o, al menos, desaparecido para mí.
– No sé nada de Morrell. Ahora eso no importa: este jovencito ha estado escondido en una casa abandonada en la zona residencial del oeste. Lo encontré poco antes de que la policía rodeara el lugar. Necesita calor, necesita comer y necesita estar en un lugar donde los policías del condado y los de John Ashcroft no den con él.
– ¿Hay alguna razón para que lo persigan? -El padre Lou abrió la pesada puerta para que pudiéramos entrar.
– Sí, no les gusta ni su raza ni su credo ni su país de origen.
– No me digas. ¿Cómo te llamas, chico? -Miró con sus ojos azul claro al muchacho, que no echó a correr, como yo temía. Había olvidado que ese sacerdote llevaba muchos años tratando con chavales asustados.
– Benjamin -susurró el muchacho-. Benjamin Sadawi.
– Hay misa en siete minutos -dijo el padre Lou-. Tengo que ir a la iglesia. Ben, ve con Victoria a la cocina, ella te preparará un té y unos huevos, y te dirá también dónde hay una cama. A menos que, como hace mucho que no vienes por aquí, hayas olvidado dónde está todo, querida.
– Yo no voy a la iglesia cristiana -dijo Benjamin.
– Nadie te pide que lo hagas. Hay otras normas que debes respetar si quieres quedarte aquí: nada de drogas, ni de armas, ni de cigarrillos. Reza tus plegarias siempre que quieras. Y ruega por Morrell -añadió para mí-. Por el chico también. A Jesús no le importa que rece en árabe.
Se alejó con sonoros pasos por un corredor oscuro que conectaba la rectoría con la iglesia de San Remigio. Llevé a Benjamin por otro pasillo sin luz hasta la cocina. El padre Lou ahorra dinero en la parroquia, escasa de fondos, apagando las luces de los pasillos. Tuve que volver a encender la linterna para llegar a la cocina. Las pilas empezaban a fallar; la luz era débil, como mis piernas en aquel momento.
En la cocina encontré cerillas para encender un quemador del viejo fogón. En cierto modo me sorprendió que el padre Lou hubiera gastado dinero en una cocina de gas en lugar de mantener la de carbón, o la que fuera que hubiese en la rectoría cuando se construyó la iglesia hacia 1880.
En el frigorífico estaban los huevos, artículo de primera necesidad en la dieta del cura. Tenía margarina y también un buen trozo de queso. Eché un poco de todo en una sartén de acero. El padre Lou comía mucho beicon, pero me acordé de no ofrecérselo a un joven musulmán.
Mientras se derretía la margarina, encendí una radio que había encima del frigorífico. No era hora de noticias: sólo anuncios y deportes. Los Bulls habían vuelto a perder, y también los Blackhawks. No es más fácil ser forofo en Chicago en invierno que en verano.
Benjamin se quitó la sudadera y la puso cuidadosamente doblada en el agrietado linóleo del suelo. Se arrodilló encima para recitar sus plegarias matinales, pero cuando empezó a oírse la radio miró hacia arriba con expresión ansiosa.
– No hay noticias -dije-. La volveré a encender cuando hayas terminado.
Hice un hueco en la mesa de fórmica de la cocina. Presupuestos, páginas deportivas de los suplementos de la semana, redacciones escolares y catálogos de publicidad, todo mezclado. Amontoné los papeles, sin intentar ordenarlos. Si el padre Lou necesitaba algo, ya miraría en la pila. Ya le había visto hacerlo otras veces cuando buscaba viejas notas para sus sermones. Aparte de mí, él era la persona más desordenada que conocía.
Читать дальше