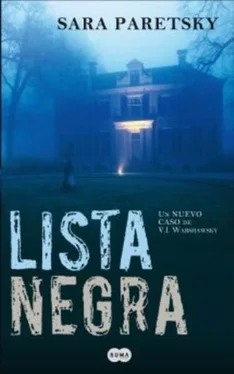– Si aquí no hubiera pasado nada, no tendrían por qué haberme dejado entrar en la casa -interrumpí ya sin rodeos-. Tengo los nombres de todos los que viven aquí; hablaré con todos y alguno me dirá la verdad.
– Los hombres no podrán decirle nada que yo no sepa -dijo Ruth de manera terminante-. Theresa, vuelve arriba con el señor Calvin para que Tyrone siga limpiando la alfombra.
Theresa metió sus ajadas manos rojizas en los bolsillos y echó a correr por el pasillo hacia la escalera principal. No se me ocurría nada más para conseguir que me dijesen lo que quería saber. Si Ruth había visto a Whitby, o a cualquier extraño, el domingo por la noche, no tenía intención de decírmelo. Si Calvin Bayard había salido de casa, a pesar de su enfermedad, tampoco iba a decírmelo.
Procuraría hablar con los hombres que estaban trabajando fuera, pero no iba a ser ese día, bajo la mirada atenta de Ruth. Theresa parecía más propensa a desmoronarse, pero me llevaría un tiempo encontrar la manera de hablar con ella a solas.
Con ironía me di por vencida ante Ruth, le estreché la mano y le agradecí su ayuda. Me encaminé por el pasillo hacia la puerta principal, pero Ruth me llamó para que la siguiera por donde habíamos venido.
Le sonreí impertérrita.
– Tengo el coche justo delante de la puerta principal. Es ridículo que vayamos por la puerta de servicio.
Antes de que pudiera impedirme salir por la puerta principal, Calvin Bayard apareció de repente en el extremo de la gran escalera y se dirigió hacia nosotras, gritando: «¡Renee! ¡Renee!».
Theresa caminaba junto a él, llevándole del brazo con una de sus agrietadas manos.
– Renee no está aquí, señor Bayard. Está trabajando. -Con su paciente era una persona distinta: segura, gentil, sin rastro de ansiedad.
– Renee, esta mujer no quiere irse. No me gusta, échala de aquí.
Calvin Bayard se aferró a la mano de Theresa, con la mirada fija en Ruth, cuyo pelo corto y oscuro y su robusta complexión le otorgaban un cierto parecido con Renee Bayard.
Aquella voz que me sedujo siendo estudiante era todavía profunda, pero se había vuelto trémula e insegura. Tenía el rostro, de alargadas y hundidas mejillas, más encogido y sonrosado. No podía imaginar qué enfermedad provocaba eso. Me clavé las uñas en las palmas para no llorar de pena.
De pronto me vio y se abalanzó sobre mí, apretándome en un tosco abrazo.
– Deenie, Deenie, Deenie. Olin. Vi a Olin. Problemas, problemas. Olin es un problema.
Me estrechó aún más contra la áspera tela de su chaqueta. Olía a talco y orina seca, como un niño. Intenté zafarme del abrazo, pero a pesar de la edad y de su enfermedad era fuerte.
– No pasa nada -dije, mientras él seguía agarrándome-. Olin ha muerto. Olin ya no es un problema. Olin se ha ido.
– Lo he visto -repitió-. Ya sabes, Deenie.
Entre Theresa y Ruth se las arreglaron para separarle los brazos de mi espalda.
– Vio la noticia de la muerte de Olin Taverner en la televisión -dijo Theresa, jadeando-. Ha estado muy agitado; cree que este hombre va a venir a buscarlo. No deja de decir que lo ha visto por la ventana.
– ¿Por qué le dejaste ver las noticias? -preguntó Ruth.
– Porque nadie me dijo que no lo hiciera; de otro modo, no se lo habría permitido -dijo Theresa, de manera cortante-. En esta casa todo el mundo pasa de puntillas por las cosas más sencillas y luego me acusan a mí de no hacer mi trabajo, porque se supone que tengo que adivinarlas. Pues que busquen a una adivina en el circo si es eso lo que esperan de una enfermera.
Para mi sorpresa, en lugar de tachar a Theresa de impertinente, Ruth dijo:
– Nadie pretende ocultarte nada, Theresa. Yo tampoco estaba cuando ocurrió, pero fue tan importante en la vida de los Bayard que la gente todavía habla del tema; creí que te lo había mencionado.
– ¿Quién es Deenie? -pregunté, frotándome el hombro donde Bayard me había clavado los dedos.
– Es el apodo de la señora Bayard -dijo Theresa-. Cuando está realmente mal la llama a gritos. Señor Bayard, vamos a prepararle una buena taza de té y luego iremos a pasear. Venga conmigo. Le gusta ver cómo Sandy calienta la leche, ¿a que sí? Mientras Sandy y yo estemos aquí para cuidarlo, nadie le hará daño. No lo olvide.
BAJO LA MALDICIÓN DEL DRAGÓN
Me senté en el coche, temblando. Cuando era estudiante soñaba con estar en los brazos de Calvin Bayard. La espeluznante manera en que se había hecho realidad me dio náuseas. El hombre que se enfrentó con tanta valentía a los Walker Bushnell y a los Olin Taverner de América ahora disfrutaba viendo a la cocinera prepararle la leche. Era demasiado. No podía soportarlo.
Atisbé un movimiento en una de las ventanas delanteras. Ruth, esperando a que me marchase de una vez. Encontré una botella de agua en el asiento trasero y me la bebí entera. No era la petaca de whisky que Philip Marlowe habría tenido a mano, pero me tranquilizó igualmente.
Conduje despacio por Coverdale Lane. En Larchmont Hall me detuve frente a la reja de entrada, tratando de recuperar la compostura. A media luz, el ladrillo encalado parecía más que nunca el decorado de una novela gótica. Pero mi truculenta idea de que Renee Bayard había cavado un foso alrededor de su marido resultó no ser cierta: lo único que quería evitar era que la gente supiera que tenía Alzheimer.
Tal vez Calvin había conseguido de algún modo una llave de Larchmont Hall. Tal vez era verdad que vagaba por allí, y que Catherine lo seguía, para protegerlo y proteger así el secreto familiar. Pero ¿por qué mantenerlo en secreto? ¿Era por el dolor de la propia Renee, que no podía soportar la discapacidad de su marido ni quería que el mundo lo supiese? ¿O es que la mayoría de los editores de Bayard permitían que Renee se ocupara de la dirección de la empresa sólo porque creían que era Calvin el que llevaba las riendas entre bastidores? No lograba entenderlo.
Bajé del coche y caminé por el sendero hasta el estanque. No veía gran cosa en la creciente oscuridad, pero los hombres del comisario no habían considerado el lugar como el escenario de un crimen. No había cinta policial, ni muestras de que se estuviera llevando a cabo ninguna investigación. Sólo las señales en la hierba por donde yo había arrastrado el cuerpo de Marcus Whitby mostraban que alguien había estado ahí.
Contemplé el agua con desagrado. La carpa muerta había comenzando a hincharse. Tendría que volver al día siguiente con un traje de neopreno y arrastrarme hasta el fondo por si a Whitby se le hubieran caído de los bolsillos las llaves o cualquier otra cosa, pero no disfrutaría haciéndolo.
Volví al coche y continué por Coverdale hasta Dirksen. Cuando me descubrí mirando los ladrillos rosados del apartamento de Geraldine Graham, caí en la cuenta de que me había alejado de la autopista. Darraugh me había pedido que abandonara el caso, y lo estaba haciendo… pero sería de mala educación no despedirme de su madre.
El guardia de la entrada de Anodyne Park me dejó pasar. Esta vez la sirvienta que la señora Graham se había traído de Larchmont Hall me hizo entrar en la casa. Me cogió la cazadora, y luego me pidió que esperara en el recibidor mientras consultaba con «la señora». Aquello tenía menos categoría que mi espera en la mansión de los Bayard: ni una silla siquiera, por no hablar de la vista del bosque. Me puse a mirar un pequeño cuadro de suaves tonos rosados y verdes que aparecían en un paisaje de montaña.
La sirvienta regresó y me condujo hasta la sala de estar, donde la señora Graham tomaba café utilizando un sofisticado servicio. Quizá cuando la sirvienta estaba con ella no podía librarse de los rituales de su madre. Empezaba a entender por qué podía disfrutar a su edad del hecho de vivir sola.
Читать дальше