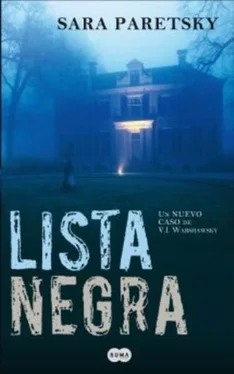– Son puras mentiras -dijo Ruth con desprecio-. Catherine estaba en la ciudad el lunes por la noche, como siempre durante el curso. Y desde luego no tenía motivos para estar en Larchmont ninguna de esas noches.
– Hablé con Catherine ayer por la tarde. Y por supuesto que estaba aquí el lunes por la noche. Podemos llamarla. -Miré el reloj-. Ya habrá salido del colegio. A menos que tenga entrenamiento de lacrosse, lo más probable es que esté con sus amigas, en Banks Street o en la cafetería a la que suelen ir, se llama Grounds for Delight. No tengo su número de móvil, pero seguro que usted sí. -Me la estaba jugando; no tenía ni idea de lo que diría Catherine si el ama de llaves la llamaba, de modo que, tras una breve pausa, añadí-: Seré sincera con usted: Catherine se niega a contarme qué hacía en Larchmont. Pero dice que cuando su abuelo no puede dormir va allí, que tiene una llave y que a veces ella lo acompaña; que les gusta la tranquilidad de Larchmont Hall.
– ¿La llave de una casa ajena? Nunca había oído una tontería semejante. -Parecía furiosa, pero miraba la casa y me miraba a mí, visiblemente nerviosa.
Saqué el móvil.
– Estoy de acuerdo en que es una tontería, pero eso es lo que me contó Catherine. Vamos a llamarla para que nos lo confirme. En realidad, lo único que quiero saber es si el señor Bayard fue a Larchmont, y si vio al señor Whitby. Estoy tratando de dar con la última persona que lo vio con vida.
Ruth volvió a apartar la mirada de mí para dirigirla hacia la casa. Desde luego no era una persona indecisa, pues tras unos segundos de vacilación, me ordenó que la siguiese. La acompañé por una puerta lateral a una especie de patio donde la gente dejaba los abrigos y las botas embarradas. Más allá, otra puerta se abría a la cocina, donde dos de los repartidores tomaban café y reían con alguien que quedaba fuera de mi campo visual. A nuestra derecha, pude ver las cajas con productos apiladas en la despensa.
Ruth y yo nos metimos por una escalera de servicio, cuyos estrechos peldaños presagiaban peligro para cualquiera que tuviera que cargar con la colada, la leña o lo que fuera que hubiese que subir y bajar. Pasamos por una puerta de vaivén a la casa propiamente dicha, donde el pasillo se ensanchaba de inmediato. Algo oscuro y muy pulido, con gruesas alfombras azul oscuro en el medio, reemplazaba al suelo de madera de pino. Nuestros pies susurraban sobre aquel tejido azul.
Ruth andaba con tal rapidez que casi tenía que ir trotando para seguirle el paso, de modo que sólo pude entrever un comedor con una enorme mesa atiborrada de plata, seguido de una serie de puertas que daban a habitaciones más pequeñas, y paredes de color claro de las que colgaba la clase de cuadros que la gente como yo sólo ve en los museos.
Al llegar al extremo este del pasillo, Ruth abrió la puerta y pasamos a una antesala pequeña donde me ordenó esperar. Ella siguió por un recodo a la derecha del pasillo, hacia la parte delantera de la casa.
La pequeña estancia estaba sobriamente amueblada, con un par de duros sillones delante de una chimenea vacía. Unas ventanas con cortinas ofrecían una vista a la parte trasera de la propiedad. Un pequeño arroyo atravesaba una serie de jardines, detrás del cual se extendía el terreno comunitario de New Solway. Miré por la ventana hacia los árboles pelados.
Una pareja de ciervos salió del bosque y entró en el jardín. Un collie echó a correr hacia ellos para devolverlos al bosque. Apareció un hombre que llamó al perro con un silbido. Ambos desaparecieron detrás de los cobertizos.
Una vez que desaparecieron las figuras vivas del paisaje, me di la vuelta y busqué algo para leer o pasar el tiempo mientras transcurrían los minutos. En la habitación se respiraba esa clase de desasosiego que uno siente en las salas de espera. Allí no se vivía ni se trabajaba, sólo se esperaba a que alguien decidiera qué hacer con el que allí se encontraba. Como en la sala de espera del médico.
De repente eché a andar por el pasillo en la dirección que había tomado Ruth. Eso me llevó a la entrada principal, donde una escalera de madera tallada se levantaba sobre el suelo de mármol. De las paredes colgaban retratos de tamaño natural de Bayards ya fallecidos.
Yo prefería la sencilla escalera de Marcus Whitby con su póster del Ballet Noir de Kylie Ballantine, pero retrocedí para tener una perspectiva mejor del retrato de una mujer de severa apariencia con un vestido de seda de color malva, preguntándome si sería la señora de Edwards Bayard asistiendo a la inauguración de Larchmont Hall en 1903; había un cierto parecido con la joven Catherine y con Calvin Bayard en los afilados rasgos de la cara. No era la gran belleza que había sido la madre de Geraldine Graham.
Oí la voz de Ruth y me deslicé detrás del hueco de las escaleras, allí donde la balaustrada formaba un lugar cerrado.
– Lo único que tienes que decirle es que él estaba en la cama, durmiendo. Pero si esto vuelve a suceder, tendré que hablar con la señora Renee al respecto.
Una segunda mujer murmuró algo incomprensible. Me apresuré a regresar a la antesala; la gruesa alfombra del pasillo silenciaba mis pasos. Me las arreglé para estar de pie junto a la ventana, mirando hacia afuera con total indiferencia, cuando apareció Ruth. La que había hablado entre dientes era una mujer de unos treinta y tantos años, de cara huesuda y angustiada. Al igual que Ruth, llevaba vaqueros, no un uniforme, y una gruesa chaqueta gris encima de una camiseta descolorida.
– Le presento a Theresa Jakes. -Ruth buscó mi tarjeta en los bolsillos de su chaqueta e hizo un loable esfuerzo por pronunciar mi nombre-. El señor Bayard ha estado enfermo y Theresa ayuda a la señora Bayard a cuidarlo.
Theresa tenía las manos coloradas de tanto fregar. Las metió entre los puños de la chaqueta como hacen las monjas y me dirigió una mirada nerviosa.
Repetí mi breve discurso.
– ¿Atendió usted la llamada telefónica de Marcus Whitby? ¿Intentó concertar una cita para que viera al señor Bayard?
Theresa sacudió la cabeza.
– Más me vale no dejar entrar a ningún periodista. Es la orden más estricta de la señora Bayard. El que quiera una entrevista tiene que hablar con ella en la ciudad. Nadie puede molestar al señor Bayard en su casa.
– ¿Es posible que él mismo contestara al teléfono? -pregunté.
A Theresa se la veía indefensa delante de Ruth Lantner.
– Hay un teléfono en su habitación, pero silenciamos el timbre para que no lo molesten. A menos que él… Supongo que podría comprobarlo.
– Pero salió de casa el domingo y el lunes por la noche, ¿verdad? -me atreví a preguntar a pesar de mi creciente incertidumbre-. ¿Fue usted quien lo trajo de vuelta?
– No salió -dijo Theresa-. Estaba durmiendo, durmiendo profundamente.
– ¿Estuvo con él toda la noche? -pregunté.
– No necesita que haya alguien con él en el dormitorio -dijo Theresa-. No tiene una enfermedad que requiera ese tipo de cuidados. Pero si saliera de la habitación sonaría una alarma que hay encima de mi cama y que me permite saber si todo va bien.
– ¿Y esa alarma no sonó? -insistí, con la esperanza de hacerme una vaga idea de lo que ella había hecho y de lo que Ruth pensaba «hablar al respecto» si volvía a ocurrir; ya que fuera lo que fuese explicaba por qué me habían dejado entrar en la casa-. Es raro, porque la joven Catherine subrayó que había usado las llaves de su abuelo para entrar en Larchmont Hall.
Consternada, Theresa miró a Ruth, que negó con la cabeza y dijo:
– Catherine no estuvo aquí el lunes por la noche. Y el señor Bayard no salió de casa ni el lunes ni el domingo. No sé qué idea tendrá usted…
Читать дальше