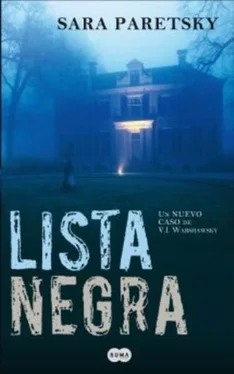– Sé que Marcus Whitby estuvo estudiándolos durante algún tiempo -dije-. Por eso estoy aquí.
Cuando le expliqué qué pintaba yo en el asunto de la muerte de Whitby -cómo lo había encontrado, que trabajaba para la familia- y le enseñé mi identificación, el bibliotecario fue firme. El señor Whitby había sido un verdadero investigador. No iban muchos como él por allí, la mayoría eran estudiantes que trabajaban en monografías para el colegio y que sólo pedían un par de cosas sobre Martin Luther King, y no era que no le gustara enseñar a la gente joven a buscar libros o documentos, pero había algo satisfactorio en ver esta colección en manos de alguien que la apreciaba de verdad.
Reed me instaló en un cuarto con temperatura controlada en el que había fotografías de poetas y artistas negros en las paredes. Mientras Gwendolyn Brooks y Langston Hughes me sonreían, revisé los mismos papeles que había estudiado Marcus Whitby. Las cartas y otros documentos estaban guardados en fundas de plástico. Eché una ojeada, buscando nombres o acontecimientos que me dijeran algo, pero Ballantine tenía una letra fina e insegura y a menudo escribía con lápiz, haciendo de la lectura una tarea abrumadora. A veces escribía en páginas arrancadas de libros de ejercicios de colegio, a veces sobre un delgado papel verde, donde su pálida caligrafía se volvía aún más indescifrable.
Leí la correspondencia de Ballantine con Franz Boaz, de la Universidad de Columbia, sobre los descubrimientos que ella había hecho en África; la que mantuvo con Hallie Flanagan sobre la puesta en escena de Regeneración; su furiosa carta a la mujer de W. E. B. DuBois después de que el Congreso cerrara el grifo al Proyecto de Teatro Negro.
Estábamos haciendo un buen trabajo, estábamos haciendo un trabajo importante. La idea de que un ballet como Regeneración, o tu propio Swing Mikado, sea de inspiración comunista porque intentamos decir la verdad sobre las cuestiones raciales en este país es suficiente para que considere seriamente el comunismo. No sé de qué viviré de ahora en adelante; volveré a dar clases de baile a niñas cuyas madres trabajan por unos centavos a la semana lavando ropa de mujeres blancas para que sus hijas puedan estudiar conmigo, algo que en África habría sido un derecho adquirido.
El archivo se encontraba incompleto: había cartas como la de Ballantine a Shirley Graham sin la respuesta de Graham, y cartas o notas mecanografiadas de las que era imposible deducir qué habría respondido ella. Varias de éstas, de finales de los años cuarenta, provenían de un remitente anónimo («El Comité le agradece su colaboración. Hemos podido reunir 1.700 dólares, que fueron duplicados por lo que aportó nuestro benefactor», «La próxima reunión del Comité se celebrará el 17 de junio en la iglesia de Ingleside»).
Poco antes de la Segunda Guerra Mundial, Ballantine consiguió de algún modo un préstamo de la Universidad de Chicago para ir a estudiar a África. Cómo pasó los años de la guerra, o dónde, no quedaba claro, pero en 1949 firmó un contrato con la editorial de la Universidad de Chicago para su libro Danza ritual entre los bantúes de África ecuatorial occidental. Le pagaron quinientos dólares. Tal vez eso era un anticipo medio en 1949.
Su segundo libro trataba abiertamente sobre la esclavitud y las danzas de las que había podido seguir la pista desde América hasta África. El gran salto: la danza africana entre los esclavos americanos no apareció en una editorial académica sino en Ediciones Bayard. Eso era algo sorprendente: quizá Danza ritual entre los bantúes había vendido más de lo esperado. Quizá Ballantine podía vivir de sus derechos de autor. O quizá Calvin Bayard la conocía personalmente y quería apoyarla.
Escruté el logotipo de Bayard en la cubierta, la silueta recortada de un león, como si pudiera decirme algo, pero finalmente me dediqué a leer el libro. Había fotos de máscaras, fotos de chicas africanas sonriendo tímidamente mientras mostraban pasos de baile, y de tímidas chicas afroamericanas mostrando lo que se suponía que eran pasos similares; por las fotos no era fácil deducirlo. Leí párrafos aquí y allá acerca de dónde había estado Ballantine, lo que había visto, la comparación con las dan/as que se veían en el sur de América. Escribió con vehemencia acerca de la actitud paternalista de la América blanca para con la danza negra.
Ignoran la historia de civilizaciones mucho más antiguas que la suya, civilizaciones africanas codificadas en cada paso de baile y en cada ritual. A sus ojos, nosotros, los africanos, actuamos desvergonzadamente con el cuerpo, y nuestros bailes se consideran una muestra de nuestra escasa inteligencia, pues parece ser que ésta es patrimonio de civilizaciones más elevadas, que piensan en bombas atómicas y cámaras de gas.
Un artículo amarillento del Daily Defender, fechado en 1977, ofrecía algunos datos biográficos. Ballantine había nacido en Lawrence, Kansas, en 1911, pero su familia se había mudado a Chicago cuando ella tenía seis años. Había asistido a la Universidad Howard, donde estudió antropología y danza. Fue a Columbia cuando Franz Boaz recibía allí a estudiantes negros, e hizo un máster en antropología antes de regresar a Chicago, donde enseñó, bailó y estudió danza. En la fotografía del Defender se la veía solemnemente de pie frente a una pared llena de máscaras africanas, con unas mallas de bailarina y una camisa estampada con arte africano.
El periodista se había interesado más en la danza que en su carrera académica. Elogiaba su energía: allí estaba, con sesenta y seis años, bailando cuatro horas al día y dando clases a niños en su casa de Bronzeville. Lo único que le preguntó de su vida entre 1937 y 1977 fue sobre sus viajes a África. Además de los dos sobre los que acababa de leer, Ballantine vivió en Gabón durante los tres años que siguieron a su independencia. El periodista preguntó si sentía rencor por cómo la habían tratado a finales de los años cincuenta, y ella respondió que la amargura sólo servía para malgastar energía.
Revisé el resto de los documentos, con la esperanza de encontrar un diario o algo personal, pero no había nada. Una carta del decano de la Universidad de Chicago, fechada en octubre de 1957, declaraba fríamente que sus servicios ya no serían necesarios una vez terminado el cuatrimestre, pero no había ninguna respuesta de ella a la universidad. En su contrato con Bayard, un documento de una página, se le ofrecía setecientos dólares. No era el anticipo de un escritor comercialmente exitoso, después de todo.
La segura y gruesa firma de Calvin Bayard destacaba tanto en el papel descolorido que se sentía su presencia en la sala. Parecía extraño que una editorial comercial publicara un libro con un título tan académico. ¿El y Kylie Ballantine habrían sido amigos o amantes? Bayard le había publicado su libro, vivían en la misma ciudad, si se consideraba que la Gold Coast y Bronzeville eran parte de la misma ciudad. Si Bayard conoció personalmente a Ballantine, eso podría explicar fácilmente por qué Marc había ido a New Solway la noche del domingo: para saber qué recordaba Calvin Bayard de ella.
Ordené las carpetas unas encima de otras para devolvérselas al bibliotecario. Gideon Reed hablaba seriamente con un adolescente, al que enseñaba algo en un grueso libro de referencia.
Cuando le entregué los documentos de Ballantine, Reed me dedicó una amable sonrisa.
– ¿Ha encontrado algo útil?
– Nada que arroje luz sobre lo que pudo haber llevado a Marcus Whitby a New Solway. Si acaso el hecho de que El gran salto fue publicado por Calvin Bayard. El vive allí, de modo que me acercaré a preguntar si Whitby intentó hablar con él sobre Kylie Ballantine. ¿Mencionó Whitby alguna vez a Bayard?
Читать дальше