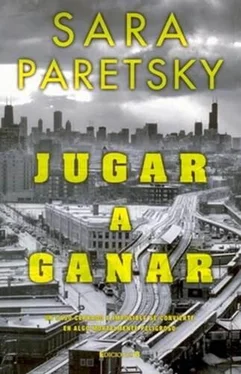– Lo lamento, Vic. Yo pensaba en tu padre y en que querías encontrar algo que demostrara lo que había hecho en 1966. No sabía que encontraría todo esto.
Respiré hondo y traté de hablar en tono ecuánime.
– Creo que sería muy buena idea que ahora te marcharas -dije.
– Pero, ¿no vas a mirar las cosas de tu padre? -preguntó mientras yo empezaba a doblar la chaqueta de Tony.
– Sí, pero lo haré yo sola. Cuando me apetezca. Ahora mismo, llego tarde a una cita con un cliente. ¿Y el Estrangulador de Chicago? -pregunté, intentando darle un toque más ligero a la conversación-. ¿No te espera a ninguna hora? Aunque ayer fueras la heroína, mañana puedes ser un gran fracaso. Las campañas son implacables.
Empezó a explicar lo relajada que era su atmósfera de trabajo.
– … Y además, como el padre de Brian y papá eran casi como hermanos, Brian sabe que la familia es lo primero.
– ¿Brian te ha dicho que vengas a echar un vistazo al uniforme de mi padre porque Peter y él se criaron juntos?
– No, no, claro que no. -Se ruborizó-. Lo que quería decir es que… Bueno, no importa. Nos vemos esta noche, ¿de acuerdo? ¡Podemos ir a Back of the Yards!
– Mira, Petra, por hoy ya he tenido bastante de familia. -La miré con aire cansino-. Cuando me apetezca pasar una noche contigo, ya te llamaré.
– Te he limpiado la cocina, te he pedido disculpas por sacar el traje de tu madre. Creo que podrías tener algún tipo de respuesta.
– ¿Eso crees? -Me había arrodillado junto al baúl para guardar el traje de mi madre, pero me volví hacia Petra. -Mi respuesta es que eres una joven muy hermosa, llena de energía y buena voluntad, pero que has vivido siempre en una burbuja privilegiada. Vuelve a verme cuando hayas pensado qué sentirías si tu madre hubiese muerto y al único recuerdo que tuvieras de ella lo tratasen como si fuera una toalla de recoger el café.
Me miró con una expresión en la que se mezclaban la ira y la sorpresa. Entonces sonó su teléfono móvil. Lo sacó del bolsillo de la chaqueta, lo miró, me miró a mí y salió de la sala como una centella. Oí que bajaba la escalera con sus ruidosas botas. El estruendo de éstas ahogaba su voz al teléfono.
Me quedé sentada en el suelo unos instantes con el traje de mi madre en el regazo. Alisé la tela y se me hizo un nudo en la garganta al recordar el aspecto de Gabriella en el escenario del viejo teatro Athenaeum, en el que fuera su único recital importante antes de que la enfermedad empezase a debilitarla. Con aquel traje se la veía luminosa, y su voz había llenado el auditorio.
Consulté el reloj. Tenía una hora para llegar al centro. En vez de guardar el traje y el uniforme de gala de mi padre, seguí revolviendo el baúl. La música de mi madre, una caja con mis cartillas de notas de la escuela, mi partida de nacimiento, el certificado de matrimonio de mis padres, los documentos de la naturalización de mi madre…
En otra caja pequeña había cintas magnetofónicas. Cuando empezó a practicar en serio, mi madre se había grabado. Estudiaba con un músico profesional, pero sólo podía costearse una clase al mes. El señor Fortieri, que además fabricaba instrumentos, tenía un magnetófono Pioneer, una máquina estupenda, y se lo prestaba a mi madre. Pesaba una tonelada, y recuerdo haberla ayudado a llevarlo a casa en el tren.
El señor Fortieri vivía en el Northwest Side, e ir hasta allí y volver nos ocupaba todo un día. Primero el tren desde la estación central de Illinois, luego el metro elevado de Ravenswood hasta Foster, y luego el largo trayecto en autobús por Foster hasta Harlem, donde había un pequeño enclave italiano en el que vivía el señor Fortieri. Mientras mi madre y él hablaban de música en italiano, me daban un cuarto de dólar para que me comprara un helado o una galleta en el Umbria's de la esquina.
El día que decidió prestarle el magnetófono a mi madre, ella objetó dos veces, como dictaban las buenas maneras, pero yo sabía que llevaba meses insinuando que lo necesitaba. La ayudé a envolverlo en una manta. Lo cargamos entre las dos y tomamos el autobús hasta el metro elevado y luego el tren. Una vez en casa, nos lo dejó para que una amiga y yo grabáramos una obra de teatro que habíamos escrito para la escuela, pero no dejó que Boom-Boom se acercase al aparato. Recuerdo que mi padre también lo utilizó un par de veces, aunque, como yo, lo que hizo fue jugar. En cambio, para mi madre, era una herramienta muy seria.
Dejé las cintas a un lado. Si encontraba un sitio donde las pasaran a CD, podría escucharlas de nuevo. Estaba en deuda con Petra por haberme impulsado a abrir el baúl. Podían haber pasado cuarenta años más sin acordarme de que tenía aquellas cintas.
Lo único que encontré con la caligrafía de mi padre fue unas cuantas notas de amor a mi madre y una carta que me escribió cuando me gradué en la Universidad. Me acuclillé para leerla.
Ya sabes lo orgulloso que estoy de ti porque has sido la primera persona de la familia que ha estudiado en la Universidad. Cómo me gustaría que tu madre estuviese aquí… Eso lo deseo todos los días, pero hoy todavía más. Ya sabes que ahorró céntimo a céntimo lo que ganaba dando clases de piano para que tuvieras esta oportunidad. La has aprovechado completamente. Estamos muy orgullosos de ti.
Tori, me enorgullezco de ser tu padre por todo lo que haces, pero necesitas vigilar ese mal carácter que tienes. Veo tanta ira en las calles y en mi propia familia… La gente se deja llevar por el mal genio y un mal momento puede cambiarte la vida para siempre en una dirección hacia la que no quieres ir. Me gustaría poder decir que no he hecho nada en esta vida de lo que me arrepienta, pero he tenido que tomar algunas decisiones y ahora me toca apechugar con ellas. Tú empiezas ahora y todo es luminoso y brillante y el futuro te espera. Deseo que siempre sea así para ti.
Te quiere,
Papá
Había olvidado aquella carta. La leí varias veces, echándolo de menos, echando de menos el amor con que me habían rodeado mi padre y mi madre. También pensé, apenada, en las veces en que me había dejado llevar por el mal genio, y había convertido situaciones difíciles en imposibles. Incluso el día anterior, hablando con Arnie Coleman. O aquella misma mañana, con Petra. Obtendría mejores respuestas de la gente si no empezaba gritando. Tal vez el señor Contreras estaba en lo cierto. Quizá debería ser más como Petra. Pensé en ello. Tal vez sí, pero lo que no podía hacer era volverme una santa. De entrada, todavía estaba furiosa por cómo había asaltado el baúl.
Metí la carta en el portafolios para llevarla al centro y hacerla enmarcar. Mientras la guardaba, me pregunté qué habría hecho mi apacible y bondadoso padre de lo que se arrepintiera lo suficiente como para mencionarlo en la carta. No soportaba la idea de que pudiera estar relacionado con Steve Sawyer.
Eché un vistazo rápido a la caja de cartón que contenía los recuerdos de mi padre. Había guardado el documento donde se le encomiaba el coraje mostrado evitando un atraco a mano armada en 1962, su alianza de boda y cachivaches diversos. También había una pelota de béisbol. La sostuve unos momentos. Igual que le había ocurrido al señor Contreras con la dentadura postiza de su esposa, no recordaba haberla metido ahí. Resultaba curioso, porque el juego de mi padre había sido el softball. No me parecía que hubiese jugado nunca a béisbol. Mientras jugueteaba con la pelota, advertí que llevaba un autógrafo de Nellie Fox. Aquello todavía me resultó más extraño porque Fox había jugado con los Sox y mi padre era seguidor de los Cubs.
El South Side todavía significa White Sox. Cuando Tony era joven, podían molerte a palos si te paseabas al sur de Madison Street con los colores de los Cubs. Comiskey Park se hallaba a pocas manzanas de los corrales de ganado donde se crió mi padre. Sus compañeros del instituto eran todos de los Sox. Sólo Tony Warshawski y su hermano Bernie, hartos del olor de sangre y de esqueletos de animales quemados, decidieron arriesgar su vida tomando el metro elevado hasta Wrigley Field.
Читать дальше