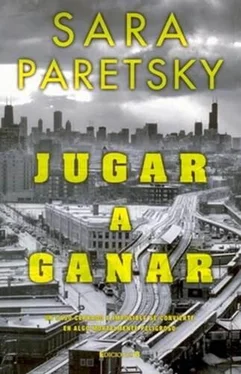– Pensará que está relacionado con el sexo. A mi edad, con la vida que llevo, todavía cree que voy por ahí teniendo relaciones sexuales con hombres.
– Pues a por ello -le dije con malicia, deteniéndome delante de su casa-. No es demasiado tarde, ¿sabe?
Me miró asustada, casi temerosa.
– Es usted una mujer muy extraña. ¿Dónde voy a encontrar a un hombre que me mire dos veces?
Mientras se apeaba del coche, le formulé la última pregunta.
– Por cierto, ¿sabe dónde está ahora Steve Sawyer? Me parece que Curtis Rivers y Merton lo saben pero no quieren decirlo.
– No. -Sacudió la cabeza-. Estuvo en la cárcel mucho tiempo y sé que Curtis lo visitaba. Pero, por lo que he oído, tal vez murió en prisión. No espere que Curtis me lo diga. Le gusto tan poco como usted. Cree que, cuando estábamos en el instituto, yo siempre corría a contarle historias a papá y eso no me lo perdona.
Dudó unos instantes y volvió a inclinarse hacia el coche.
– Usted sabe escuchar y se lo agradezco mucho. Me gustaría expresarle mi gratitud.
– Eso es bueno, me alegro de ello. -Yo sabía escuchar porque necesitaba que me contara cosas, un pensamiento que me avergonzó de tal manera que añadí-: Llámeme cuando quiera, hable conmigo. La escucharé.
Subió los peldaños con pasos pesados y los hombros caídos. «Nadie te mirará con amor, ni siquiera con lascivia, si caminas tan doblada», pensé, pero eso no necesitaba decírselo.
Di media vuelta y cogí la autopista. Era la hora punta de la tarde y la Ryan era una vía tan rápida como una tortuga. Estaba detenida en un paso elevado sobre el canal Sanitary cuando sonó el móvil. Pensé que los riesgos de hablar mientras se conduce no se extendían a hacerlo estando parada y, cuando la mujer que hablaba al otro lado del hilo me dijo que era la secretaria del juez Coleman y que iba a pasármelo, casi golpeé el coche que tenía delante.
– ¡Juez! Gracias por devolverme la llamada. Me gustaría pasar a verle para hablar de un viejo cliente suyo.
– Podemos hacerlo por teléfono. La otra noche te dije que dejaras en paz a Johnny Merton.
– No me refiero al Martillo, juez -apreté los dientes-, sino a uno de sus primeros clientes.
No dijo nada.
– El homicidio de Harmony Newsome. ¿La recuerda?
Se quedó tan callado que lo primero que pensé fue que la conexión se había cortado. Alguien tocó el claxon detrás de mí. Delante, se había abierto un espacio de metro y medio. Avancé, mirando la grasienta superficie del canal. El tiempo era cálido y húmedo y el aspecto del agua hacía pensar que todas las personas asesinadas en Cook County en el último siglo se habían podrido allí dentro.
– ¿Qué es todo este interés por la historia antigua, Warshawski?
Pensé bien mi respuesta. Si hubiese podido entrevistarme con Coleman en persona, habría llevado la transcripción del juicio y habría intentado que llenara todos los huecos que había en el expediente. ¿Por qué no había averiguado el nombre del chivato, por qué permitió que se diera la habitual confabulación entre la policía y el fiscal del Estado sin plantarles cara? Sin embargo, por teléfono no tenía forma de presionarlo.
– El nombre de Steve Sawyer aparece una y otra vez en la investigación de una persona desaparecida que estoy haciendo, pero él también ha desaparecido. En realidad, después del juicio no hay ningún documento sobre él. Esperaba que conservase sus notas antiguas. Intento averiguar a qué prisión lo enviaron.
– El juicio fue hace cuarenta años, Warshawski. Lo recuerdo, fue mi primer caso importante. -Rió por lo bajo al otro lado del hilo-. En ese juicio aprendí mucho, pero no sigo el rastro de todos los delincuentes que pasaron por la Veintiséis con California el tiempo que trabajé allí.
– Claro que no, juez -había llegado por fin al otro lado del canal-, pero la transcripción suscita un interesante número de cuestiones procesales.
– ¿Por qué has leído la transcripción? -quiso saber.
De todas las preguntas que podía haber formulado, aquélla era la más extraña.
– Buscaba pistas de Steve Sawyer, juez. Fue emocionante ver allí el apellido de usted. Y el mío también. Mi padre fue el policía que practicó la detención.
Los teléfonos móviles no proporcionan una buena recepción, pero me pareció que respiraba hondo, casi como si contuviera una exclamación.
– Si tienes preguntas sobre el juicio, pregúntale a tu padre.
– Lleva años muerto, juez, y no creo en las sesiones de espiritismo.
– Cuando trabajabas en los juzgados, eras una señorita sabelotodo, Warshawski, y me parece que no has cambiado nada. No estoy en deuda contigo, pero aun así voy a decirte que, por tu propio bien, dejes descansar esa historia en los archivos. Merton, Newsome, el chico que la mató. Déjalos en paz.
Cortó la llamada antes de que pudiera darle las gracias. Mejor. No habría podido contener la rabia de mi voz mucho más tiempo.
Cuando llegas a casa con la sensación de que te han machacado por todas partes en la Guerra de los Cien Años y lo que más te apetece es tumbarte en la bañera una década entera para que el agua te alivie las heridas, lo último que quieres es encontrar el brillante Pathfinder de tu fogosa prima aparcado delante de casa. Intenté pasar sin que me vieran ante la puerta de mi vecino, pero los perros me traicionaron, gimiendo y rascando la madera. Al cabo de un momento, irrumpieron todos en el vestíbulo: los perros, la prima y el señor Contreras.
– Gracias a la foto del tío Sal, he logrado una especie de ascenso -gritó Petra-. ¡Lo estamos celebrando! ¡Entra!
Protesté débilmente alegando mi cansancio, pero no me hicieron caso. El señor Contreras entró en su casa para traerme una copa de champán, mientras los perros saltaban a mi alrededor gimiendo como si hubiese estado un siglo fuera de casa. El alboroto hizo salir al vestíbulo a la otra vecina. Es una cirujana plástica que se siente permanentemente ultrajada por los perros. Siempre intenta presionar a la comunidad de propietarios para prohibir las mascotas en el edificio, pero la familia coreana del segundo piso, que tiene tres gatos, está de nuestra parte.
– Pero, ¿que no ve que los perros no hacen ningún daño? -le gritó Petra a la doctora-. Son supersimpáticos. ¿Ve a Mitch? Podría darle de comer en mi propia boca, ¿verdad, chico?
Se puso un taco mexicano entre los labios y animó al perro a que saltara y lo cogiera. Antes de que la cirujana sufriese una embolia o llamara a la policía, hice pasar a todo mi equipo a la sala de estar del señor Contreras.
– Las brasas están casi a punto -dijo el anciano con una radiante sonrisa-. Sólo íbamos a esperarte cinco minutos más, cariño, pero ahora ya puedo poner los bistés en la parrilla.
El champán no me gusta mucho y, cuando el señor Contreras salió a poner la carne -un regalo del tío Peter- en la barbacoa, vacié la copa en el fregadero y subí a casa a buscar un whisky. Miré la bañera con anhelo, pero me conformé con una ducha rápida. Con la ropa y el pelo limpios y un vaso de Johnny Walker, me sentí si no resucitada, al menos con fuerzas suficientes para tratar con las personalidades expansivas que estaban reunidas en el primer piso.
Todos estaban en el patio y los perros se habían sentado muy atentos junto a la barbacoa por si uno de los bistés caía al suelo. La risa espontánea de Petra llegaba hasta la escalera y también oí a Jake Thibaut que tocaba el contrabajo en la puerta vecina. Habría sido agradable sentarme en los peldaños, escuchar la música y tomar el whisky, pero dejé que el deber me guiara y bajé al jardín.
– ¿Y tu ascenso? -pregunté a Petra-. ¿Significa eso que ahora trabajas directamente para Brian Krumas?
Читать дальше