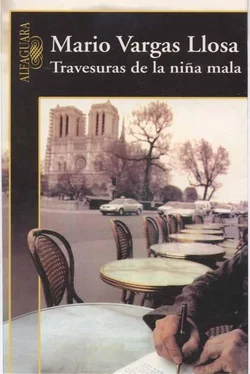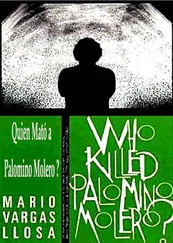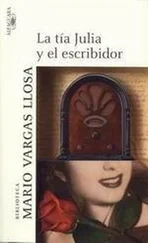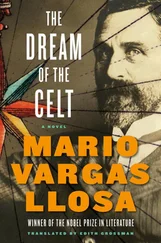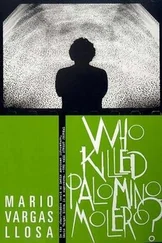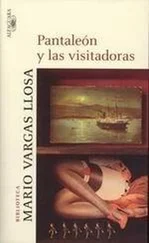– ¿Cuántos idiomas creen ustedes que habla Yilal?
Advertí que, en el acto, Simón y Elena, inmóviles, abrían un poco los ojos, como diciendo: «¿Qué está pasando aquí?».
– Yo creo que dos -aseguré-. Francés y español. ¿Y ustedes, qué creen? ¿Cuántos idiomas habla Yilal, Elena? ¿Cuántos crees tú, Simón?
Los ojitos de Yilal iban de sus padres a mí, de mí a la niña mala y de nuevo a sus padres. Estaba muy serio.
– No habla ninguno -balbuceó Elena, mirándonos y evitando volver la cabeza hacia el niño-. Todavía no, por lo menos.
– Yo creo que… -dijo Simón y se calió, abrumado, rogando con la mirada que le indicáramos lo que debía decir.
– En realidad, qué importa lo que nosotros creamos -intervino la niña mala-. Sólo importa lo que diga Yilal. ¿Qué dices tú, Yilal? ¿Cuántos hablas?
– Habla francés -dijo la voz delgadita y chillona. Y, después de una brevísima pausa, cambiando de idioma-: Yilal habla español.
Elena y Simón se habían quedado mirándolo, enmudecidos. La torta que Simón tenía en la mano se deslizó del plato al suelo y aterrizó en su pantalón. El niño se echó a reír, llevándose una mano a la boca y, señalando la pierna de Simón, exclamó, en francés:
– Ensucias pantalón.
Elena se había puesto de pie y ahora, junto al niño, mirándolo con arrobo, le acariciaba los cabellos con una mano y le pasaba la otra por los labios, una y otra vez, como una beata acaricia la imagen de su santo patrono. Pero, de los dos, el más conmovido era Simón. Incapaz de decir nada, miraba a su hijo, a su mujer, a nosotros, alelado, como pidiendo que no lo despertáramos, que lo dejáramos soñar.
Yilal no dijo nada más esa noche. Sus padres se lo llevaron poco después y la niña mala, oficiando de dueña de casa, hizo un paquetito con la media torta que sobraba e insistió para que los Gravoski se lo quedaran. Yo le di la mano a Yilal al despedirnos:
– Nos salió muy bien, ¿no, Yilal? Te debo,a regalo, por lo bien que te has portado. ¿Otros seis soldaditos de plomo, para tu colección?
Él hizo movimientos afirmativos con la cabeza. Cuando cerramos la puerta tras ellos, la niña mala exclamó:
– En este momento, son la pareja más feliz de la tierra.
Mucho más tarde, cuando ya estaba cogiendo el sueño, vi una silueta que se deslizaba en la salita comedor y, silente, se acercaba a mi sofá cama. Me tomó de la mano:
– Ven, ven conmigo -me ordenó.
– No puedo ni debo -le dije yo, levantándome y siguiéndola-. El doctor Pineau me lo ha prohibido. Por dos meses al menos, no puedo tocarte ni menos hacerte el amor. Y no te tocaré, ni te haré el amor, hasta que estés sanita. ¿Entendido?
Nos habíamos metido ya a su cama y ella se acurrucó contra mí y apoyó su cabeza en mi hombro. Sentí su cuerpo que era sólo hueso y pellejo y sus pequeños pies helados frotándose contra mis piernas y un escalofrío me corrió de la cabeza a los talones.
– No quiero que me hagas el amor -susurró, besándome en el cuello-. Quiero que me abraces, que me des calor y que me quites el miedo que siento. Me estoy muriendo de terror.
Su cuerpecito, una forma llena de aristas, temblaba como una hoja. La abracé, le froté la espalda, los brazos, la cintura, y mucho rato estuve diciéndole cosas dulces al oído. Nunca dejaría que nadie volviera a hacerle daño, tenía que poner mucho de su parte para que se restableciera pronto y recuperase las fuerzas, las ganas de vivir y de ser feliz. Y para que se pusiera bonita de nuevo. Me escuchaba muda, soldada a mí, recorrida a intervalos por sobresaltos que la hacían gemir y retorcerse. Mucho después, sentí que se dormía. Pero a lo largo de toda la noche, en mi duermevela, la sentí estremecerse, quejarse, presa de esos recurrentes ataques de pánico. Cuando la veía así, tan desamparada, me venían a la cabeza imágenes de, lo sucedido en Lagos y sentía tristeza, cólera, feroces deseos de venganza contra sus victimarios.
La visita a la clínica de Petit Clamart, del doctor André Zilacxy, francés de ascendencia húngara, resultó un paseo campestre. Ese día salió un sol radiante que hacía brillar los altos álamos y plátanos de la floresta. La clínica estaba al fondo de un parque con estatuas desportilladas y un estanque con cisnes. Llegamos allí al mediodía y el doctor Zilacxy nos hizo pasar de inmediato a su despacho. El local era una antigua casa señorial del siglo XIX, de dos plantas, con escalinata de mármol y balcones enrejados, modernizada por dentro, a la que le habían añadido un pabellón nuevo, con grandes ventanales de vidrio, tal vez un solárium o un gimnasio con piscina. Por las ventanas del despacho del doctor Zilacxy se veía a lo lejos gentes que se movían bajo los árboles y, entre ellas, batines blancos de enfermeras o médicos. Zilacxy parecía también provenir del siglo XIX, con su barbita recortada en cuadrado, que enmarcaba un rostro enteco y una calva reluciente. Vestía de negro, con un chaleco gris, un cuello duro que parecía postizo, y, en lugar de corbata, una cinta doblada en cuatro a la que sujetaba un prendedor bermellón. Tenía un reloj de bolsillo, con leontina dorada.
– He hablado con mi colega Bourrichon y he leído el informe del Hospital Cochin -dijo, entrando en materia de golpe, como si no pudiera permitirse perder el tiempo en banalidades-. Tienen ustedes suerte, la clínica está siempre llena y hay gente que espera mucho para ser admitida. Pero, como la señora es un caso especial pues viene recomendada por un viejo amigo, le podernos hacer un sitio.
Tenía una voz muy bien timbrada y unas maneras elegantes, algo teatrales, de moverse y de lucir las manos. Dijo que la «paciente» recibiría una alimentación especial, de acuerdo con una dietista, para que recobrara el peso perdido, y que un monitor personal dirigiría sus ejercicios físicos. Su médico de cabecera sería la doctora Roullin, especialista en traumas de la índole del que la señora había sido víctima. Podría recibir visitas dos veces por semana, entre las cinco y las siete de la noche. Además del tratamiento con la doctora Roullin, participaría en sesiones de terapia de grupo, que él dirigía. A menos que hubiera alguna objeción de su parte, la hipnosis podría ser empleada en el tratamiento, bajo su control. Y que -hizo una pausa para que supiéramos que venía una aclaración importante- si la paciente, en cualquier instancia del tratamiento, se sentía «decepcionada», podría interrumpirlo de inmediato.
– No nos ha ocurrido jamás -añadió, haciendo chasquear la lengua-. Pero la posibilidad está ahí, por si alguna vez sucede.
Dijo que, luego de charlar con el profesor Bourrichon, ambos habían coincidido en que la paciente debería permanecer en la clínica, en principio, un mínimo de cuatro semanas. Luego, se vería si era aconsejable prolongar su permanencia o podía continuar su recuperación en casa.
Respondió a todas las preguntas de Elena y mías -la niña mala no abrió la boca, se limitaba a escuchar como si la cosa no fuese con ella- sobre el funcionamiento de la clínica, sus colaboradores y, luego de una broma sobre Lacan y sus fantasiosas combinaciones de estructuralismo y Freud que, apuntó sonriendo para tranquilizarnos, «no ofrecemos en nuestro menú», hizo que una enfermera llevara a la niña mala al despacho de la doctora Roullin, La estaba esperando, para conversar con ella y mostrarle el establecimiento.
Cuando nos quedamos solos con el doctor Zilacxy, Elena abordó con precaución el delicado asunto de cuánto costaría el mes de tratamiento. Y se apresuró a precisar que «la señora» no tenía ningún seguro ni un patrimonio personal y que asumiría el costo de la cura el amigo que estaba aquí presente.
– Cien mil francos, aproximadamente, sin contar los medicamentos que, bueno, difícil saberlo de antemano, deberían significar un veinte o treinta por ciento más, en el peor de los casos -hizo una pequeña pausa y tosió antes de añadir-: Se trata de un precio especial, dado que la señora viene recomendada por el profesor Bourrichon.
Читать дальше