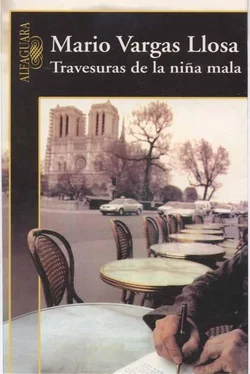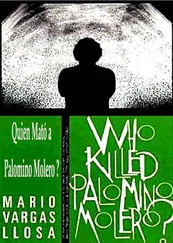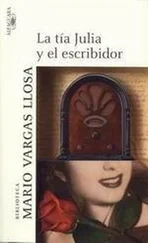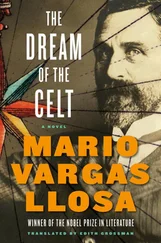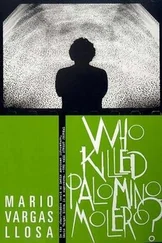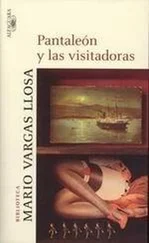La segunda noche, ella se empeñó en dormir en el sofá cama y en devolverme el dormitorio. Tuve que darle gusto, porque me amenazó con que, si no, se largaba de la casa. Esos dos primeros días estuvo bien de ánimo; por lo menos, así me lo parecía, al anochecer, cuando volvía de la Unesco y la encontraba jugando de tú a tú con Yilal. El tercer día, todavía oscuro, me desperté, seguro de haber oído a alguien llorando. Escuché y no había duda: era un llanto bajito, entrecortado, con paréntesis de silencio. Fui a la sala comedor y la encontré encogida en su cama, tapándose la boca, empapada de lágrimas. Temblaba de pies a cabeza. Le limpié la cara, le alisé los cabellos, le traje un vaso de agua.
– ¿Te sientes mal? ¿Quieres que despierte a Elena?
– Me voy a morir -dijo, muy quedo, lloriqueando-. Me contagiaron algo, allá en Lagos, que nadie sabe qué es. Dicen que no es el sida pero qué es, entonces. Ya casi no tengo fuerzas para nada. Ni para comer, ni para andar, ni para levantar un brazo. Así le pasaba a Juan Barreto, allá en Newmarket, ¿no te acuerdas? Y estoy todo el tiempo con una secreción abajo que parece pus. No es sólo el dolor. Es que, además, tengo tanto asco de mi cuerpo y de todo desde lo de Lagos.
Estuvo sollozando un buen rato, quejándose de frío, a pesar de lo abrigada que estaba. Yo le secaba los ojos, le daba a beber sorbitos de agua, abatido por una sensación de impotencia. ¿Qué darle, qué decirle, para sacarla de ese estado? Hasta que por fin sentí que se quedaba dormida. Regresé a mi dormitorio con el pecho encogido. Sí, estaba gravísima, acaso con el sida y a lo mejor terminaría como el pobre Juan Barreto.
Esa tarde, cuando regresé del trabajo, ella estaba preparada para ingresar al Hospital Cochin a la mañana siguiente. Había ido a traer sus cosas en un taxi y tenía una maleta y un maletín metidos en el clóset. La reñí. ¿Por qué no me había esperado para que la acompañara a recoger su equipaje? Sin más, me repuso que le daba vergüenza que yo viera el cuchitril donde había estado viviendo.
A la mañana siguiente, llevándose sólo el pequeño maletín, partió con Elena. Al despedirse, me murmuró al oído algo que me hizo feliz:
– Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida, niño bueno.
Los dos días que iba a durar el examen médico se alargaron a cuatro y en ninguno de ellos la pude ver. El hospital era muy estricto con el horario y cuando yo salía de la Unesco ya era tarde para las visitas. Tampoco pude hablar por teléfono con ella. En las noches, Elena me informaba lo que había logrado averiguar. Soportaba con entereza los exámenes, análisis, interrogatorios y pinchazos. Elena trabajaba en otro pabellón pero se arreglaba para pasar a verla un par de veces al día. Además, el profesor Bourrichon, un internista, una de las luminarias del hospital, había tomado su caso con interés. En las tardes, cuando alcanzaba a Yilal frente al aparato de televisión, encontraba en su pizarrón la pregunta: «¿Cuándo va a volver?».
El cuarto día en la noche, después de dar de cenar y acostar a Yilal, Elena volvió a mi casa a traerme noticias. Aunque todavía quedaba por conocer el resultado de un par de pruebas, esa tarde el profesor Bourrichon le había adelantado algunas conclusiones. El sida estaba descartado, de manera categórica. Padecía de desnutrición extrema y un estado de agudo abatimiento depresivo, de pérdida del impulso vital. Requería un tratamiento psicológico inmediato, que la ayudara a recobrar la «ilusión de vida»; sin ella todo programa de recuperación física sería ineficaz. Lo de la violación probablemente era cierto; tenía huellas de desgarros y cicatrices tanto en la vagina como en el recto, y una herida supurante, producto de un instrumento metálico o de madera -ella no lo recordaba- introducido por la fuerza, que le había rajado una de las paredes vaginales, muy cerca de la matriz. Resultaba sorprendente que esta lesión, mal cuidada, no le hubiera provocado una septicemia. Era necesaria una intervención quirúrgica para limpiar el absceso y suturar la herida. Pero lo más delicado de su cuadro clínico era el fuerte estrés que, a consecuencia de aquella experiencia de Lagos y de lo incierto de su situación actual, la tenía agobiada, insegura, inapetente y presa de ataques de terror. Los desmayos eran consecuencia de aquel trauma. Corazón, cerebro, estómago funcionaban con normalidad.
– Le harán esa pequeña operación en la matriz mañana temprano -añadió Elena-. El doctor Pineau, el cirujano, es un amigo y no cobrará nada. Sólo habrá que pagar el anestesista y las medicinas. Unos tres mil francos, más o menos.
– Ningún problema, Elena.
– Después de todo, las noticias no son tan malas, ¿no es cierto? -me animó ella-. Hubiera podido ser mucho peor, teniendo en cuenta la carnicería que hicieron con la pobre esos salvajes. El profesor Bourrichon recomienda que pase un tiempo en una clínica de absoluto reposo, donde haya buenos psicólogos. Que no caiga en manos de uno de esos lacanianos que la podrían meter en un laberinto y enredarla más de lo que está. El problema es que esas clínicas suelen ser bastante caras.
– Ya me ocuparé yo de conseguir lo que haga falta. Lo importante es encontrarle un buen especialista, que la saque de esto y vuelva a ser la que era, no el cadáver en que está convertida.
– Lo encontraremos, te prometo -me sonrió Elena, dándome una palmada en el brazo-. ¿Es el gran amor de tu vida, no, Ricardo?
– El único, Elena. La única mujer que yo he querido, desde que era una niña. He hecho lo imposible por olvidarla, pero, la verdad, es inútil. La querré siempre. La vida no tendría sentido para mí si ella se muere.
– Vaya suerte de esa chica, inspirar un amor así
– se rió mi vecina-. Chapeau! Le pediré la receta. Simón tiene razón: te cae como anillo al dedo ese apodo que ella te ha puesto.
A la mañana siguiente pedí permiso en la Unesco para estar en el Hospital Cochin durante la pequeña operación. Esperé en un pasillo ófrico, de techos altísimos, por el que corría un viento helado y circulaban enfermeras, médicos, pacientes y, de rato en rato, enfermos tumbados en camillas con bombas de oxígeno o botellas de plasma suspendidas sobre sus cabezas. Había un cartelito de «Prohibido fumar» al que nadie parecía hacerle caso.
El doctor Pineau habló conmigo unos minutos, delante de Elena, mientras se quitaba los guantes de goma y se lavaba minuciosamente las manos con un jabón espumoso en un chorro de agua que despedía humo. Era un hombre bastante joven, seguro de sí mismo, que no usaba remilgos al hablar:
– Quedará perfectamente bien. Pero, eso sí, ya está usted al corriente de su estado. Tiene la vagina dañada, propensa a inflamarse y sangrar. También el recto está lastimado. Cualquier cosa puede irritarla y abrirle las heridas. Tendrá que controlarse, mi amigo. Hacer el amor con mucho cuidado y no muy seguido. Por lo menos estos dos primeaos meses, le recomiendo contención. De preferencia, ni ¡tocarla. Y, si no es posible, una delicadeza extremada. La señora ha sufrido una experiencia traumática. No fue una simple violación, sino, para que lo entienda, una verdadera masacre.
Estuve junto a la niña mala cuando la trajeron del quirófano a la gran sala común donde la tenían, -en un espacio aislado por dos biombos. Era un local muy amplio, de paredes de piedra y techos cóncavos y oscuros que hacían pensar en nidos de murciélagos, de baldosas implacablemente limpias y un fuerte olor a desinfectante y a lejía, mal iluminado. Estaba mucho más pálida todavía, cadavérica y con los ojos entrecerrados. Al-reconocerme, me estiró la mano. Cuando la tuve entre las mías, me pareció tan delgadita y pequeña como la de Yilal.
Читать дальше