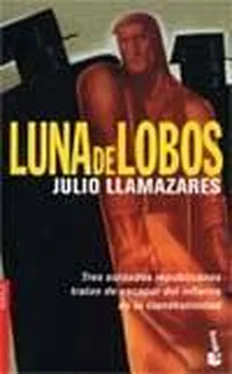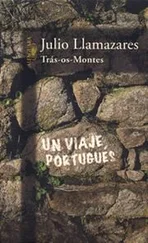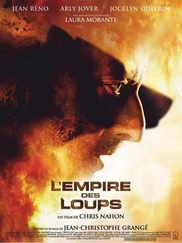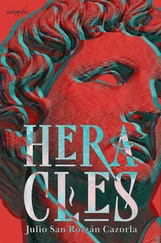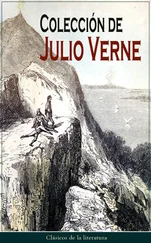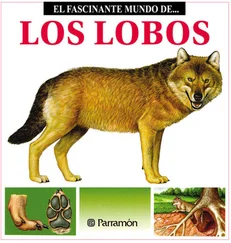Dentro del barracón que en tiempos debió de ser puesto de mando y oficina, sólo la soledad y el abandono habitan ya. Por todas partes, restos de pizarra, cristales rotos y yerbas amarillas que se abren paso entre las tablas como si una peste súbita hubiera asolado este lugar hace ya siglos.
A lo lejos, detrás del monte Yormas, el sol se desmorona en una charca sucia.
Cuando se olvidan el color y la textura de la luz, cuando la luna se convierte en sol y el sol en un recuerdo, la vista sigue más el dictado de los olores que de las formas, los ojos obedecen al viento antes que a sí mismos.
Cuando la noche lo envuelve todo, permanente e indefinidamente, empapando la tierra y el cielo, anegando el corazón y el tiempo y la memoria, sólo el instinto puede descubrir los caminos, atravesar las sombras y nombrarlas, descifrar los lenguajes del olor y del sonido.
En los sillares de Ancebos, bajo los tejos rojos, anida el viento que por la noche baja al valle para encerrar a las personas y a los perros dentro de las casas, al lado de la lumbre. Pero, ahora, el viento está aquí también. Bate las ramas secas, escarba con furia entre las gredas, se aleja por el monte con un aullido negro e interminable.
– Ya falta poco. Está ahí arriba, detrás de la peña.
Gildo se ha detenido para esperarnos. Señala con la mano la enorme mole gris de Peña Barga, peraltada, frente a nosotros, en difícil equilibrio sobre el valle, varada en medio de la noche como un navío imposible, como un barco encallado en un lugar del que se hubiera retirado el mar.
– Cuando nosotros retrocedimos hacia el norte -explica Gildo jadeando por el esfuerzo-, pasamos por allí, por el desfiladero, ¿lo veis? El redil está justo detrás.
Gildo estuvo aquí avanzado nueve días, los nueve primeros días de la guerra. Gildo, como yo, como Juan, como Ramiro, como tantos y tantos hombres y mujeres de estos pueblos, huyó de noche al monte al quedar la zona partida en dos frentes separados por la línea del ferrocarril. Y aquí aguantó durante nueve días. Todavía quedan trincheras a nuestro alrededor, bombas sin explotar, restos de metralla. Huellas de una batalla que ya sólo el propio Gildo puede recordar:
– Éramos ocho: tres de Ancebos, dos de Vegavieja, un barrenista de Ferreras, el herrero de La Morana y yo. Salvé yo únicamente. Ellos estaban en Ancebos. Una sección entera. Nosotros sólo teníamos una ametralladora. Pero les costó muchos muertos levantarnos.
El viento se abre paso por el desfiladero y sopla con fuerza. Agita nuestros capotes como banderas tristes de un ejército vencido. El viento se abre paso por el desfiladero arrastrando los recuerdos de Gildo hacia el profundo pozo helado de la noche.
Ahí está, al fin, a la salida de la peña, en la pradera que se comba sobre el valle bajo una tromba verdinegra de piornedas.
Brilla bajo la luna el tapial de adobe, el tejado corroído por la nieve, el cobertizo de piedra que guarda el sueño del rebaño y en el que los mastines han barruntado ya nuestra presencia.
– ¡Quieto donde está! ¡Vamos, tire la escopeta!
El pastor había salido al cobertizo alertado por los perros. Salió con la escopeta quizá pensando que alguna alimaña rondaría la majada. O que los lobos habrían bajado ya hasta aquí, empujados por la nieve de los puertos, y ahora acechaban en la peña el sueño del rebaño.
Pero lo que se encuentra frente a él es la pistola de Ramiro.
– ¡Vamos, la escopeta! ¿No me oye?
El pastor obedece. Arroja el arma al suelo, lejos de su alcance, y se queda mirándonos con los brazos en alto.
– ¡Adentro!
Un candil de petróleo, colgado de una viga, en el techo, ilumina vagamente la pequeña estancia en la que se amontonan troncos para la lumbre, bolas de sal, cántaras de leche, pieles sin curtir, un banco desportillado, algunos sacos apilados en desorden contra las paredes y un camastro de tablas donde las mantas cobijan todavía el sueño interrumpido del pastor. Y, al fondo, atravesada en un rincón, a media altura, la balda de madera que sostiene el goteo amarillo de los quesos y la nube esponjosa de la lana.
– Está usted solo, ¿verdad?
El pastor asiente con la cabeza, sin separar la vista de nuestras metralletas. Es un hombre ya viejo, con el rostro curtido por esa extraña mezcla de cansancio y fortaleza que el monte otorga siempre a quien lo habita.
– Bien -dice Ramiro, cerrando la puerta-. Pues esta noche va a tener compañía. Ahí afuera hace mucho frío.
A las cinco de la mañana, Gildo me despierta. Me había quedado dormido sentado en un rincón.
Miro a mi alrededor: Juan también se despereza, levantándose del banco, y, al fondo, Ramiro fuma en silencio vigilando al pastor desde la puerta. Hace calor aquí, entre los sacos.
– ¿Qué hora es?
– Las cinco.
Gildo está guardando varios quesos en un saco. Guarda también una manta y tres o cuatro pieles secas, sin curtir, ante la mirada impotente del pastor, que continúa sentado en el camastro. Recuerdo que, antes de dormirme, contó que una patrulla de soldados pasó al amanecer, hacia Tejeda, donde han establecido un retén de vigilancia en la casa de la escuela con el fin de rastrear estas montañas. Una patrulla de soldados que, en cualquier momento, puede volver a aparecer.
Ramiro aplasta su cigarro con la bota.
– Nos llevaremos una oveja -dice dirigiéndose al pastor-. Y la escopeta. A usted le será fácil conseguir otra.
El hombre no contesta. Consciente de que nada puede hacer para impedirlo, se levanta y sale delante de nosotros al cobertizo donde el rebaño duerme al amparo vigilante y fiel de los mastines.
La noche está muriendo y el frío, ahora, es mucho más intenso, más cortado. Trae en la lengua el lamento escarchado de la niebla.
El pastor se ha metido entre las ovejas. Mira las marcas tajadas a tijera en sus orejas y, al fin, elige una. La arrastra de una soga hacia nosotros.
– ¿De quién es?
El hombre mira a Ramiro, sorprendido. Duda un instante antes de responder:
– Es mía.
Ahora, es Ramiro el sorprendido.
– ¿Suya? ¿Y por qué una suya?
– Si les doy una de otro vecino -dice-, tarde o temprano acabarían enterándose los guardias.
Ramiro le dedica una escéptica sonrisa:
– Yo creí que pensaba decírselo usted mismo.
El pastor no contesta. Se limita a encogerse de hombros mientras entrega a Juan el extremo de la soga para que el chico se haga cargo de la oveja. El animal se resiste a caminar. Forcejea, con las patas clavadas en la tierra, intentando regresar con el rebaño. Quizá ha intuido ya, en nuestros ojos, su destino.
– ¿Es bastante esto?
Seguramente era lo último que el pastor podía esperar de mí en este momento. Ramiro y Gildo también me miran sorprendidos. Desconocían la existencia del dinero que acabo de sacar de mi bolsillo.
Es bastante más del doble. Mucho más de lo que valen la oveja y la escopeta y el mísero botín que Gildo se lleva en ese saco. Es bastante más del doble y el pastor lo sabe. Por eso sigue mirándome extrañado, sin decidirse a coger el dinero que le ofrezco.
– Pues tenga, guárdelo. Nosotros también pagamos -le digo-. Y espero que sea cierto lo que dijo. No olvide que, cualquier noche, podemos volver a visitarle.
El pastor nos ve marchar, desde la puerta, rodeado por los mastines. Casi seguro, en cuanto desaparezcamos por el desfiladero, bajará corriendo al pueblo a denunciar a los guardias lo ocurrido.
El amanecer nos sorprende ya de nuevo cerca de la mina. En una hora, hemos recorrido más de diez kilómetros de monte.
Está helada la escarcha, dura como cristal. Y grandes nubes bajas avanzan por el cielo llenando de luz negra el horizonte v las montañas. Pronto, seguramente, en cuanto el frío se disuelva con la escarcha, comenzará a llover.
Читать дальше