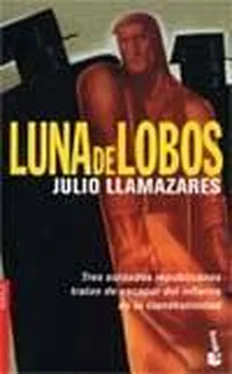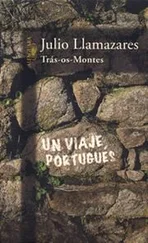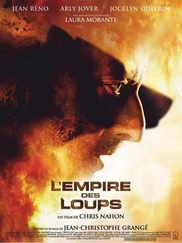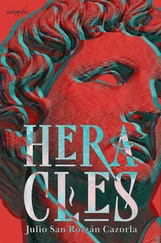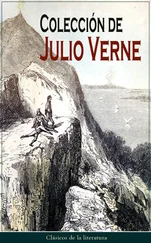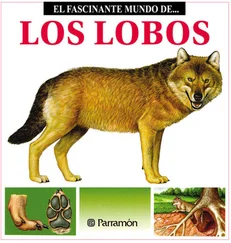Pero no hay nada que temer. Tres golpes secos, convenidos, suenan, por fin, encima del tablero.
Cuando salgo, mi hermana o mi cuñado ya se han ido. Me han dejado comida en un caldero, oculta entre hojas secas, y se han ido cerrando la puerta por fuera.
Es lo que hacen cada noche cuando en el pueblo ya todos duermen.
Las cabras me ven salir del agujero con ojos asustados, con relámpagos negros. Siguen sin habituarse a mi presencia. Se revuelven inquietas buscando protección en las paredes. Se apartan a mi paso como ante un aparecido.
Ceno sentado en un rincón, sobre un feje de hierba. Por la ventana del corral una claridad leve ilumina oblicuamente la corte ante mis pies. Poco a poco, mis ojos se van acostumbrando a ella. Poco a poco, todo mi cuerpo, tras la inmovilidad forzosa, comienza a desentumecerse.
Lo que un hombre solo, completamente solo, sentado en un rincón o paseando, entre las cabras, es capaz de pensar a lo largo de una noche ni siquiera yo mismo podría imaginarlo.
Lo que un hombre solo, completamente solo, amargamente solo, es capaz de pedir y desear a lo largo de una noche ni siquiera Dios mismo podrá nunca saberlo.
Un corazón solo, en medio de la noche, es siempre una tormenta.
Amanece. Las campanas suenan ya convocando al rebaño y un tren pasa lejano, fundido con el cierzo. Por la ventana del corral la luz comienza a hacerse más blanca y consistente.
Ha llegado la hora. Ha llegado el momento de volver a ese agujero irrespirable y de tumbarme como un topo debajo del tablero. Ha llegado la hora del reencuentro con ese hálito de magmas, de líquenes podridos, que impregna las entrañas de la tierra y el corazón de quien las viola y las habita.
Amanece. Dentro de unos minutos, mi hermana o mi cuñado vendrán en busca de las cabras y extenderán el abono por encima del tablero. Y, entonces, volveré otra vez a ser un muerto.
Primero fue un rumor confuso, lejano, en el corral: en dirección a los pajares y a la cuadra. Luego un silencio amenazado, cargado de tensión. Y, al fin, tras larguísimos minutos de ansiedad y de espera, el golpe de la puerta al abrirse bruscamente y un ruido atropellado de voces y pisadas, entre el revuelo de las cabras, justo sobre mí.
Si siempre, dentro de la fosa, la inmovilidad y el silencio son para mí condiciones permanentes y obligadas, ahora, en cambio, de repente, han pasado a formar parte sustantiva de mi propia identidad. Si siempre la ansiedad me ha acompañado y me ha seguido como un perro allí donde yo voy, ahora, en cambio, de repente, se ha erigido en mi única pulsión. Las botas de los guardias van y vienen por encima del tablero golpeando los vientres de las cabras. Amenazan con sus gritos y sus armas a mi hermana y mi cuñado, obligados, sin duda, como siempre, a entrar delante de ellos en la corte por si yo estuviera ahí escondido y abriera fuego desde la oscuridad. Aunque no puedo verles, por sus palabras y sus gritos puedo seguir los pasos de los guardias con tensa y absoluta precisión: escarban entre los fejes de hoja seca amontonados: apartan maderas y sacos para mirar hasta el último rincón: golpean, en fin, con las culatas de sus armas el suelo y las paredes en busca de ese hueco simulado que el tablero, una vez más, les oculta a sólo unos centímetros de mí.
Mil veces han registrado toda la casa, palmo a palmo: la cuadra y los pajares, la corte, la panera, la cocina de horno, las habitaciones, el desván. Mil veces sin que nunca ni siquiera mi rastro o mi recuerdo pudieran encontrar.
Un portazo violento. Las voces que se alejan al fondo del corral. Las cabras aquietándose y el silencio que cae de nuevo sobre mí. Otra vez. Una vez más. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo habré de seguir viviendo así?
Media hora más tarde -apenas media hora- la puerta de la corte vuelve a abrirse. Suavemente. Ahora suavemente. Y, al contrario que otras veces, tres golpes secos suenan en seguida sobre mí.
Juana me ayuda a levantar el tablero desde arriba. Sus ojos encendidos y su pelo rapado casi al cero es lo primero que mis ojos pueden ver.
– ¿Qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado, Juana?
Juana no me responde. Deja el tablero a un lado y retrocede algunos pasos, entre las cabras, hacia la oscuridad.
– Te han pegado, ¿verdad?
Ella niega con la cabeza, absurdamente. Las contusiones y los golpes marcados en su cara hablan por ella de manera inequívoca.
Las cabras, como siempre, retroceden asustadas ante mí. Lejos de acostumbrarse, cada día que pasa rehúyen más mi compañía y, últimamente, ni siquiera se atreven ya a acercarse hasta el borde del tablero. Mi olor a tierra hundida las espanta. Mi palidez mortal las llena de temor y de recelo.
– ¿Y Pedro?
– Se lo han llevado.
Juana está hundida en la oscuridad. Me mira, inmóvil y distante en medio de las cabras, como si ella también se asustara de mí.
– ¿Tienes hambre?
– No.
– No pude hacerte nada -se disculpa-. Los guardias llegaron de repente, por la tarde.
– No te preocupes, Juana. No tengo hambre.
Mientras yo estaba ahí abajo, ha vuelto a nevar. El corral está cubierto por completo y un resplandor helado hiere mis ojos a través de la ventana. El año está acabando y lo hace, como siempre, con furia inusitada. No sé qué puede ser peor: si estar aquí enterrado, bajo la asfixia del tablero y los registros constantes de los guardias, o soportar la ira de otro invierno en las montañas.
– Ángel.
La voz de Juana ha llegado hasta mí temblorosa y quebrada, partida por el peso de unos nervios a punto de estallar. Desde el principio, desde que entró en la corte y me buscó bajo el tablero cuando los guardias ni siquiera debían haber salido todavía de La Llánava, supe que algo grave había ocurrido o me tenía que decir. Algo que yo nunca podría imaginar mientras espero, de espaldas a ella, mirando por la ventana la soledad del corral.
– Tienes que marcharte, Ángel.
Durante unos segundos ni siquiera he entendido las palabras temblorosas de mi hermana. Durante unos segundos ni siquiera he tenido consciencia de haberlas escuchado. Han quedado flotando, suspendidas a mi espalda, hasta que el silencio, de nuevo poderoso, inunda como un vómito la corte y las deshace.
– Tienes que marchar de aquí.
Lentamente me he vuelto buscando la figura de mi hermana. Lentamente mis ojos se han hundido otra vez en la oscuridad.
– ¿A dónde, Juana? ¿A dónde?
Los dos estamos ahora frente a frente, separados por el hueco de la fosa y la tibia penumbra de la corte. Juana inmóvil y distante, como una sombra más entre las sombras de las cabras, y yo, a sus ojos, blanco de muerte al contraluz pálido y gris de la ventana.
Los dos estamos ahora frente a frente, distantes, sin mirarnos, sin hablarnos, como si ya no fuéramos hermanos.
Hasta que Juana, de pronto derrumbada, de pronto ahogada por la rabia y por las lágrimas, huye corriendo, huye de mí y de sus palabras por el corral solitario y nevado.
(Pedro -lo supe al día siguiente- volvió al amanecer. Los guardias le llevaron al monte de Candamo y allí fingieron fusilarle.
Pedro -lo supe al día siguiente- lo aguantó todo como siempre: sin despegar los labios.)
Juana tiene razón. Juana y todos los que tantas veces, a lo largo de estos años, me lo han repetido: «Tienes que marchar de aquí, Ángel. Esta tierra no tiene perdón. Esta tierra está maldita para ti.»
Tengo que marchar de aquí, sí. Pero ¿a dónde? Y, sobre todo, ¿cómo?
Si yo lo supiera, hace ya mucho tiempo que hubiera escapado sin tener que esperar a que nadie me lo dijera, sin tener que escuchar que lo mejor para mí sería beberme una botella entera de coñac y meterme un tiro, sin tener que llegar a oírle a mi propia hermana algo que -también lo sé- ella ha sentido más que yo decírmelo. Son muchos años sufriendo esta condena. Son muchos años de soportar detenciones y registros, de recibir en silencio golpes e insultos, de aguantar el aislamiento temeroso de los propios vecinos. Sí. Son muchos años sufriendo por este hombre desahuciado que se agarra con desesperación a la vida y que, en su desesperación, arrastra a todos los suyos.
Читать дальше