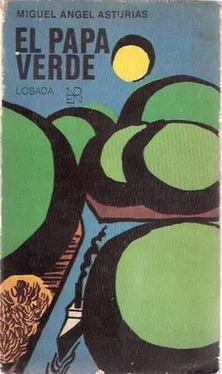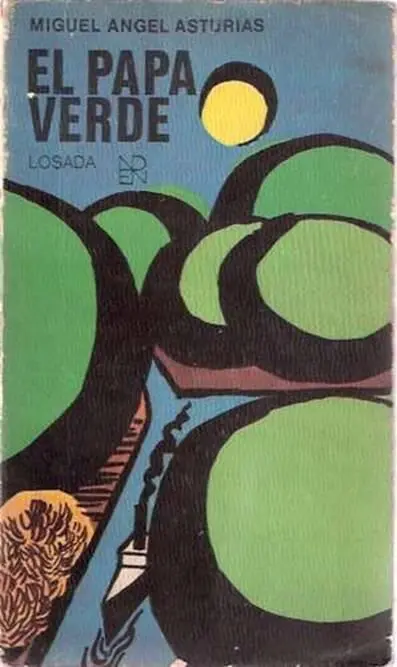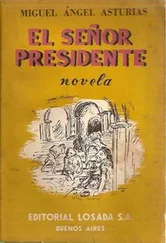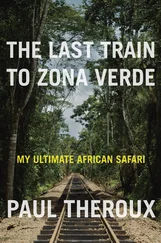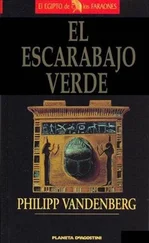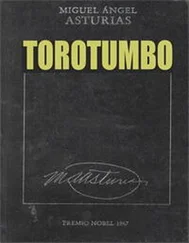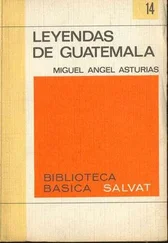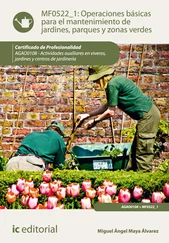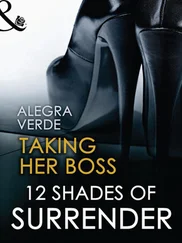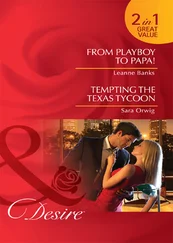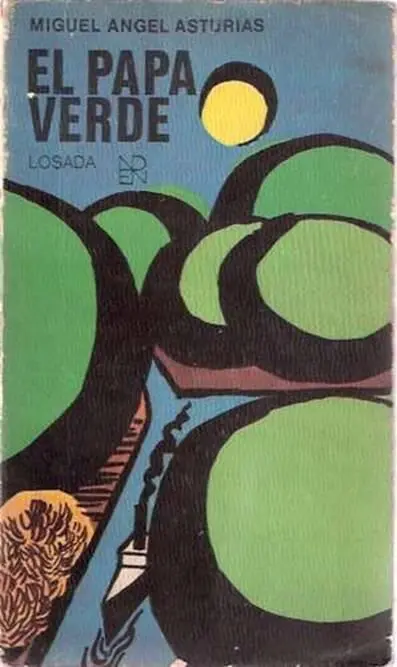
Miguel Angel Asturias
El Papa Verde
Sacó la cara -¿quién iba a reconocer a Geo Maker Thompson?-, lo iluminaba de abajo arriba una luz de luciérnaga húmeda -¿quién iba a reconocerlo tiznado hasta el galillo?-, el sudor en gordas viruelas de cristal sobre la frente mantecosa de grasa de máquina y los grandes cartílagos de sus orejas friéndose en aceite. Por las espinas de la barba subía el débil claror de la lámpara que tenía a sus pies, sin pasar de sus párpados, los ojos en pozos negros, la frente en sombra y la nariz a filo.
Sacó la cara y fue todo humo su cabello, humo rojizo, humo de carbón con chispas de brasas visibles en la oscuridad de la noche caliente. No vio nada, pero estuvo con las narices fuera del rincón de la caldera hediendo a tablas hechas estropajo, herrumbre de fierro gastado por la sal y tufo de vapor de agua. Respirar… Respirar metiendo las narices en los pulmones del viento que acompañaba a pasto el crecer de las olas, animales de rabos espumosos.
Al erguirse, quebrado de la cintura, ansioso de respirar, de ver, de sacar la cara, cayó a sus pies la llave maestra, postrer herramienta en la busca del fallón de caldera que llevaban, golpe en el tablero que hizo parpadear la luz que desde abajo le iluminaba la cara impávida, ahora alumbrada por las luces de estribor, lagrimosas, chorreantes, rociadas por el oleaje.
Asomó la cara momentos ante de estabilizarse el vaporcito, combatido, entre peines de lluvia, por el viento horas y horas, más horas que las que marcaban los relojes de los pasajeros, porque a medida que la noche empezó a negrear sobre el charol enfurecido del Mar Caribe, el tiempo se detuvo en espera de que pasase algo que duraría un parpadear de segundo y que ya no sería de su reino sino de la eternidad, y se detuvo de tal suerte que nadie creía ver amanecer cuando pintó la luz del alba. Sobrevino la claridad de pronto, por sorpresa, por milagro, al entrar el vaporcito en la líquida quietud de la bahía, dejando atrás el cañoneo de las olas en la Punta de Manabique, las montañas de espuma en que estuvieron perdidos como en la cola de un cometa, y enfrentar la herradura de bosques flotantes en la costa dormida.
Bajo la cáscara de hollín, sudor y aceite, su cara blanca de amplísima frente, alargados ojos castaños, barbas cobrizas de joven lobo de mar, dientes uniformes un poco cortos de encías sanguíneas, recibió el frescor claro del ámbito de muchas leguas de amanecer y mar engolfado, como el primer premio de la lotería, mientras los pasajeros, lívidos, magullados, con el mascón de la noche más terrible de sus pobres vidas en las ropas, iban adivinando a la distancia, ansiedad de llegar, al final de sábanas de níquel manso, las palmeras y los edificios del puerto recortados en celeste sobre fondo de cielo color membrillo.
¡Pasajeros!…
Más parecían náufragos. Siempre terminaba en seminaufragio aquella travesía de una noche que en este viaje se tornó eterna, por la tormenta y la descompostura de la máquina.
Los treinta hombres que llevaba el vaporcito agonizaron y revivieron muchas veces. El abismo los escupía, ya para tragárselos, asqueado de sus blasfemias, desechos de muchas cosas deshechas en el Canal de Panamá. Sus blasfemias cavaban más hondo el mar.
La embarcación estallaba en oro, caja de fósforos incendiada a cada relámpago, coincidiendo con el tranquear de la máquina que la hacía perder fuerza y quedar a merced de las olas, barrida océano adentro por la lluvia o devuelta como cáscara hacia la costa retumbante por el tronar de la tempestad.
El encabritarse de la nave, al mermar el impulso de la máquina, y su zangoloteo al reponerse y normalizar la marcha, alternaban el desesperar y la esperanza de los hombres, bien que su desesperar fuera cada vez mayor porque cada vez quedaba la nave más tiempo expuesta a los elementos desencadenados, enfurecidos, sin otro consuelo de capear el temporal que el timón en manos del práctico, un trujillano que los salvó casi por instinto.
Los pasajeros, antes de saltar al desembarcadero, obsequiaban monedas y joyas al trujillano, dábanle la mano, le decían mil veces: «¡Gracias! ¡Muchas gracias!», actitud contraria al rencor con que miraban al propietario del vaporcito, Geo Maker Thompson, que al final tuvo que sustituir al maquinista. «Bárbaro -ronroneaban-, bien pudo advertirnos que la caldera andaba mal, o no salir de noche, o detenerse ante el mal tiempo.» Los mareados bajaban a gatas, peor que borrachos, y los otros, en un temblor nervioso que los hacía sentirse en tierra inseguros, hamaqueándose. «¡Gringo más desalmado!»… «¡Yo con ganas le pegaba!»…«¡Ambicioso: exponernos por unos cuantos pesos!»… Sólo la derrota física en que estaban después de aquel viaje-naufragio les detenía para no reclamarle a lo macho, y el temor a un ojal en el pellejo hecho con plomo caliente. Maker Thompson, mientras desembarcaban, manoteaba la mancuerna de pistolas que le acompañaba siempre, una de cada lado para no andar desparejo estando el suelo terso.
Mandó al trujillano en busca de cierta persona que esperaba encontrar en el puerto y al quedar a solas -el maquinista y los grumetes desertaron sin la paga-, le largó una gran patada a la máquina. No sólo la gente y los animales son llevados por mal, también las máquinas.
Y tras el puntapié, el mimo: le preguntaba cariñoso qué le dolía, como si entendiera, instándola a que se quejara, al ponerla en marcha, con algo más que ese soplidito de vapor agudo que no decía nada. Ni puntapiés ni mimos: al arrancar se paraba misteriosamente. Ajustó, limpió, sopló, limó… y el mismo pitido. Cansado, tendióse a dormitar. Después de la siesta vendría el turco. Le interesaba el barco. Pero así, descompuesto, ni que estuviera loco lo iba a comprar. Mal negocio venderlo, según el trujillano, pero peor negocio quedarse embarcado -¡ahí sí que embarcado!- en una calabaza descompuesta. Lo dejaría a la suerte. El trujillano debe volver de un momento a otro con la noticia de si encontró a esa persona. Si el turco viene antes y la máquina dispone andar, cierro el trato, y si no anda… Mejor dejarlo a la suerte. Los tiburones rodaban uno sobre otro en el cubilete azul del mar empozado bajo el desembarcadero. ¿Quién jugaba ante sus ojos con aquellos inmensos dados de sombras? Si esa persona viene y se vende el vaporcito, plantador de bananos. Si aquélla no aparece y el turco no cierra el trato, vuelta a piratear al mar.
Desde el muelle alguien preguntaba cuándo salía de regreso. Contestó que no salía. «La maquinaria anda mal» -dijo, como si hablara con las pilastras alquitranadas que sostenían al interesado en lo alto del muelle, o con los tiburones.
El trujillano bajó. Se le vieron los pies, las rodillas, el taparrabo, las faldas de la camisa, sus mangas, los hombros, la cabeza en el sombrero de hilama. Traía una carta. No la pudo leer. Le pasó rápidamente los ojos. Ya se oía el vozarrón del turco. Venía acompañado de otros hombres.
– ¿Qué tiene la máquina? -le preguntó en inglés.
– Exactamente no sé… -contestó Maker Thompson.
– Es mejor que mis mecánicos la examinen. De todas maneras, es trato hecho. Esta noche le entregaré el dinero. Saldremos de madrugada para el sur.
– Entonces, trujillano, hay que sacar mis cosas…
– ¡Otro vendrá que de tu barca te sacará! -farfullaba aquél mientras reunía hamacas, escopetas, pieles de venado, valijas con ropas, lámparas, mosquiteros, pipas, mapas, libros, botellas…
El último sol empezó a regar mostaza de fuego sobre la Bahía de Amatique. La brisa sonaba en las palmeras tostadas como si fueran de brasa y las apagara. Estrellas celestes, faros amarillos, costas de negrura flotante sobre el mar verde. Interminable no acabar de la tarde. Paseantes en el muelle. Negros. Blancos. ¡Qué raros se miran los blancos de noche! Como los negros de día. Negros de Omoa, de Belice, de Livingston, de Nueva Orleáns. Mestizos insignificantes con ojos de pescado, medio indios, medio ladinos; zambos retintos, mulatos licenciosos, asiáticos con trenza y blancos escapados del infierno de Panamá.
Читать дальше