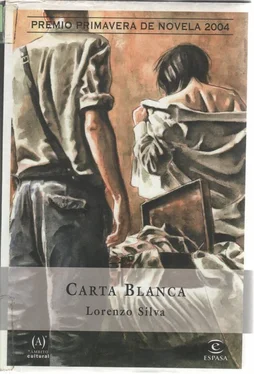– Lo que llego a preguntarme- dijo Ramírez- es si de verdad hay alguien que esté dispuesto a defender a la República. Si el propio gobierno está realmente decidido, coño. Los de enfrente tienen aviones, buena artillería, municiones a mansalva. Y a nosotros, ¿qué nos mandan desde Madrid? Al revés, ordenan que se trasladen allí fuerzas de aquí, para defenderles a ellos, como si ya nos dieran por perdidos.
– Los de Madrid hacen lo que pueden, supongo. No es culpa suya que a Franco los alemanes y los italianos le hayan dado aviones modernos, contra los que los nuestros no tienen nada que hacer, ni que la artillería y las mejores tropas estén enfrente y nosotros tengamos que plantarles cara con civiles mal armados y peor instruidos que obedecen sólo cuando les interesa. Es que la cosa ya empezó torcida.
Ramírez meneaba la cabeza, abatido.
– Vamos, que por lo que veo siempre pensaste que íbamos a palmar.
– Bueno, hasta en lo peor uno siempre se hace ilusiones -repuso Faura-. Pero te mentiría si te dijera que me hice muchas. Y las que tenía se me fueron al garete cuando supe que la marina dejaba de bloquear el estrecho y empezaba a pasar el ejército de África. Por mucho que queramos y le pongamos entusiasmo, la guerra la hace mejor el que se ha entrenado para hacerla, y cuando suenan los tiros cuenta mucho el hábito de oírlos. Los que vienen a darnos tienen el fuego en la sangre y no gastan muchas palabras. Justo al revés que la gente que tenemos nosotros. Te lo digo yo, que los conozco un poco.
– Pero aquí hay tíos con arrestos, Puigdengolas es un jefe competente, de los carabineros no ha chaqueteado casi nadie, y hasta si hablamos de la Guardia Civil, ahí está el comandante, que sigue donde debe, con el gobierno, y ayudando a organizar la resistencia, aunque casi todos los suyos se le hayan desmandado. Es una pena. Con un poco que nos hubieran ayudado, para defendernos podíamos valer.
Faura apuró el vaso de vino. Sonrió a su interlocutor.
– Bueno, defendiéndonos estamos. Todavía no han entrado aquí, así que aún no hemos terminado esta partida. Yo no apostaría por nosotros, pero hasta el final nunca se sabe.
– Me sorprendes, Faura -se descolgó Ramírez, desinhibido ya por el efecto del vino-. No me imaginaba que el funcionario de Aduanas hubiera tenido otra vida, ni que pudiera echarle a una situación como ésta los huevos que tú le estás echando. Pero si encima creías desde el principio que estábamos perdidos, entonces ya es que me descubro. Porque yo me quedé donde me quedé convencido de que esto era como la sanjurjada, una chapuza que se podía parar.
– No son huevos, Ramírez. Es otra cosa. -Pues ya me dirás qué. Faura denegó con la cabeza.
– Es largo de contar, mejor otro día. Prefería mantener el hábito de no explayarse al respecto. No le había hablado a Ramírez de esa otra vida hasta fecha muy reciente. Y no por gusto. Había tenido que decir que había estado en África y que poseía experiencia de combate, para que le dejaran ayudar como mejor creía poder hacerlo: instruyendo a las milicias, en el improvisado campo de entrenamiento que se había instalado en la plaza de toros en los días siguientes al golpe. Por la reticencia de los militares profesionales a tratar con aquellos soldados de ocasión, el número de instructores capaces era escaso y su concurso había sido bien recibido. Gracias a su competencia en asuntos de armas, de la que pronto tomaron nota los dirigentes de las milicias ugetistas, le habían dejado ingresar en sus filas, pese a no estar afiliado al sindicato, y le habían dado responsabilidad sobre una sección. Lo que no quería decir exactamente que pudiera mandarla en términos de ortodoxia militar, ya que sí en general el mando era difícil ejercerlo sobre aquella gente, no siendo uno de los suyos las dificultades aumentaban. Pero había tratado de ganarse su respeto probándoles su buen criterio, y algo había conseguido.
En ese momento entró una nueva partida de hombres armados. La componían algunos significados militantes comunistas locales que se habían destacado desde el principio por su talante expeditivo. Junto a ellos solían ir dos forasteros que no se sabía de dónde venían y que parecían tener cierto ascendiente sobre los demás. Aquellos individuos habían adquirido una triste notoriedad en las últimas jornadas. Después de la sublevación de los guardias, se habían ocupado de devolver el golpe de la manera que les había resultado más cómoda: ya que los culpables directos estaban encerrados y bien custodiados, la cuenta se la habían cobrado a varias personas sospechosas de profesar ideas conservadoras y a unos cuantos militares retirados, cuyos cadáveres habían aparecido al pie de las murallas. Nadie les había imputado los hechos oficialmente, ni ellos reclamaban de forma explícita la autoría, pero había habido testigos suficientes como para que la convicción, que tampoco los matones desmentían, anidara firme en el ánimo de todos. Por eso bajaba el rumor de las conversaciones cuando llegaban a algún sitio, efecto éste que les complacía de modo ostensible.
Faura y Ramírez siguieron a lo suyo. De haber sido otra la situación, a aquella gente habrían tenido que detenerla y procesarla, pero en aquel momento el orden era tan precario que ni siquiera el gobernador, de cuya autoridad hacían burla, podía tomar medidas para pararles los pies. Milicianos y uniformados desconfiaban unos de otros, y la tensión era tanta que, ante todo, se procuraba no dar pretexto para el enfrentamiento. Aquellos hombres lo sabían, y lo aprovechaban.
Los recién llegados se abrieron hueco en la barra, no lejos de donde estaban sentados Faura y el oficial. Mientras algunos de ellos pedían vino, otro, uno de los forasteros, se quedó mirando a la mesa que ocupaban aquellos dos hombres. Faura le vio de lejos la intención. Por eso apenas le sorprendió cuando el miliciano se acercó a ellos, y tras rodear la mesa se encaró con Ramírez. Le miró así, de arriba abajo, sobrado, con las manos colgadas del correaje, la boina ladeada sobre una ceja y el pañuelo rojo y sucio anudado de cualquier manera sobre aquel pecho velludo que dejaba ver el mono desabrochado hasta el vientre. Al cinto llevaba un buen pistolón, cuya culata hacía ostentosamente presente ante el auditorio echándola adelante con la cadera.
– ¿Y tú qué, cuándo te pasas a los fascistas? -le espetó a Ramírez-. ¿Vas a esperar a que lleguen o vas a intentar escaparte antes?
El teniente no le miró. Prefirió largarle otro sorbo a su vaso de vino.
– ¿No me oyes? -insistió el forastero. -No, no te oigo -repuso Ramírez, con la ira contenida-. Porque si te oyera, tendría que arrestarte. Y sólo te pasa que no sabes lo que dices.
– Ah, vaya, perdone mi teniente. A sus órdenes mi teniente. ¿Quiere que me ponga firmes, mi teniente? -se mofó el otro.
Ramírez respiró hondo. El terreno no le era propicio. No había allí ni uno solo de los suyos, sólo milicianos, y aunque la mayoría eran de la UGT, lo que colocaba en minoría al provocador y a sus compadres comunistas, no podía estar seguro de que apoyaran a un oficial de la república burguesa frente a los que al fin y al cabo no dejaban de ser hermanos proletarios. Faura le leyó el pensamiento a su amigo, tampoco había que esforzarse mucho, y por otra parte cayó en la cuenta de que el teniente estaba allí invitado por él. Si hubieran ido a la cantina de su acuartelamiento, no habría tenido que sufrir aquel incidente.
– Déjalo -le dijo al matón, poniéndose en pie.
– Vaya, ¿tú que eres, su madre? Faura no se dejó alterar por la tosca ironía de su oponente.
– Mira, si has venido a beber, bebe en paz. Ahí tienes sitio. Pero si has venido a tocar los cojones, te estás equivocando. Estás insultando a alguien que se ha jugado la vida ante los fascistas. ¿Tú lo has hecho?
Читать дальше