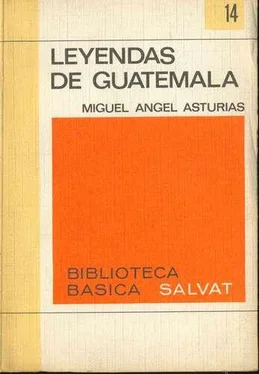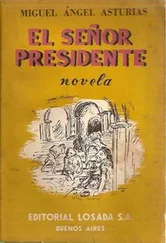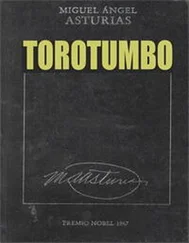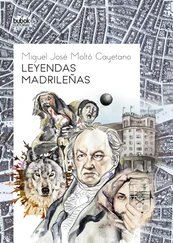Noche delirante. El tigre de la luna, el tigre de la noche y el tigre de la dulce sonrisa vinieron a disputar mi vida. Caída el ala de la lechuza, lanzáronse al asalto; pero en el momento de ir garra y comillo a destrozar la imagen de Dios -yo era en ese tiempo la imagen de Dios-, la medianoche se enroscó a mis pies y los follajes por donde habían pasado reptando los caminos, desanilláronse en culebras de cuatro colores subiendo el camino de mi epidermis blando y tibio para el frío raspón de sus escamas. Las negras frotaron mis cabellos hasta dormirse de contentas, como hembras con su machos. Las blancas ciñéronme la frente. Las verdes me cubrieron los pies con plumas de kukul. Y las rojas los órganos sagrados…
– ¡Titilganabáh! ¡Titilganabáh!… -gritan los güegüechos-. Les callo para seguir contando.
– Aislado en mil anillos de culebra, concupiscente, torpe, tuve la sexual agonía de sentir que me nacían raíces. La noche era tan oscura que el agua de los ríos se golpeaba en las piedras de los montes, y más allá de los montes, Dios, que hace a veces de dentista loco, arrancaba los árboles de cuajo con la mano del viento.
– ¡Noche delirante! ¡Bailes en las frondas! Los encinales se perseguían bajo las nubes negras, sacudiéndose el rocío como caballerías sueltas. ¡Bailes en las frondas! ¡Noche delirante! Mis raíces crecieron y ramificánronse estimuladas por su afán geocéntrico. Taladré cráneos y ciudades, y pensé y sentí con las raíces añorando la movilidad de cuando no era viento, ni sangre, ni espíritu, ni éter en el éter que llena la cabeza de Dios.
– ¡Titilganabáh! ¡Titilganabáh!
– A lo largo de mis raíces, innumerables y sin nombres, destilóse mi palidez centrina (Cuero de Oro), el betún de mis ojos, mis ojeras y mi vida sin principio ni fin.
– ¡Titilganabáh!
– Y después… -concluí fatigado-, sus personas me oyen, sus personas me tienen, sus personas me ven…
¡A medida que taladro más hondo, más hondo me duele el corazón!
Pero acuérdaseme ahora que he venido a oír contar leyendas de Guatemala y no me cuadra que sus mercedes callen de una pieza, como se les hubiesen comido la lengua los ratones…
La tarde cansa con su mirar de bestia maltratada. En la tienda hace noche, flota el aroma de las especias, vuelan las moscas turbando el ritmo de la destiladera, y por las pajas del techo la luz alarga pajaritas de papel sobre los muros de adobe.
– ¡Los ciegos ven el camino con los ojos de los perros!… -concluye Don Chepe.
– ¡Las alas son cadenas que nos atan al cielo!… -concluye la Niña Tina.
Y se corta la conversación.
Hubo en un siglo un día
que duró muchos siglos
Seis hombres poblaron la Tierra de los Árboles: los tres que venían en el viento y los tres que venían en el agua, aunque no se veían más que tres. Tres estaban escondidos en el río y sólo les veían los que venían en el viento cuando bajaban del monte a beber agua.
Seis hombres poblaron la Tierra de los Árboles.
Los tres que venían en el viento correteaban en la libertad de las campiñas sembradas de maravillas.
Los tres que venían en el agua se colgaban de las ramas de los árboles copiados en el río a morder las frutas o a espantar los pájaros, que eran muchos y de todos colores.
Los tres que venían en el viento despertaban a la tierra, como los pájaros, antes que saliera el sol, y anochecido, los tres que venían en el agua se tendían como los peces en el fondo del río sobre las yerbas pálidas y elásticas, fingiendo gran fatiga; acostaban a la tierra antes que cayera el sol.
Los tres que venían en el viento, como los pájaros, se alimentaban de frutas.
Los tres que venían en el agua, como los peces, se alimentaban de estrellas.
Los tres que venían en el viento pasaban la noche en los bosques, bajo las hojas que las culebras perdidizas removían a instantes o en lo alto de las ramas, entre ardillas, pizotes, micos, micoleones, garrobos y mapaches.
Y los tres que venían en el agua, ocultos en la flor de las pozas o en las madrigueras de lagartos que libraban batallas como sueños o anclaban a dormir como piraguas.
Y en los árboles que venían en el viento y pasaban en el agua, los tres que venían en el viento, los tres que venían en el agua, mitigaban el hambre sin separar los frutos buenos de los malos, porque a los primeros hombres les fue dado comprender que no hay fruto malo; todos son sangre de la tierra, dulcificada o avinagrada, según el árbol que la tiene.
– ¡Nido!…
Pió Monte en un Ave.
Uno de los del viento volvió a ver y sus compañeros le llamaron Nido.
Monte en un Ave era el recuerdo de su madre y su padre, bestia color de agua llovida que mataron en el mar para ganar la tierra, de pupilas doradas que guardaban al fondo dos crucecitas negras, olorosa a pescado femenina como dedo meñique.
A su muerte ganaron la costa húmeda, surgiendo en el paisaje de la playa, que tenía cierta tonalidad de ensalmo: los chopos dispersos y lejanos los bosques, las montañas, el río que en el panorama del valle se iba quedando inmóvil… ¡La Tierra de los Árboles!
Avanzaron sin dificultad por aquella naturaleza costeña fina como la luz de los diamantes, hasta la coronilla verde de los cabazos próximos y al acercarse al río la primera vez, a mitigar la sed, vieron caer tres hombres al agua.
Nido calmó a sus compañeros -extrañas plantas móviles-, que miraban sus retratos en el río sin poder hablar.
– ¡Son nuestras máscaras, tras ellas se ocultan nuestras caras! ¡Son nuestros dobles, con ellos nos podemos disfrazar! ¡Son nuestra madre, nuestro padre, Monte en un Ave, que matamos para ganar la tierra! ¡Nuestro nahua [5]l! ¡Nuestro natal!
La selva prologaba el mar en tierra firme. Aire líquido, hialino casi bajo las ramas, con trasparencias azules en el claroscuro de la superficie y verdes de fruta en lo profundo.
Como si se acabara de retirar el mar, se veía el agua hecha luz en cada hoja, en cada bejuco, en cada reptil, en cada flor, en cada insecto…
La selva continuaba hacia el Volcán henchida, tupida, crecida, crepitante, con estéril fecundidad de víbora: océano de hojas reventando en rocas o anegado en pastos, donde las huellas de los plantígrados dibujaban mariposas y leucocitos el sol.
Algo que se quebró en las nubes sacó a los tres hombres de su deslumbramiento.
Dos montañas movían los párpados a un paso del río:
La que llamaban Cabrakán, montaña capacitada para tronchar una selva entre sus brazos y levantar una ciudad sobre sus hombros, escupió saliva de fuego hasta encender la tierra.
Y la incendió.
La que llamaban Hurakán, montaña de nubes, subió al volcán a pelar el cráter con la uñas.
El cielo repentinamente nublado, detenido el día sin sol, amilanadas las aves que escapaban por cientos de canastos, apenas se oía el grito de los tres hombres que venían en el viento, indefensos como los árboles sobre la tierra tibia.
En las tinieblas huían los monos, quedando de su fuga el eco perdido entre las ramas. Como exhalaciones pasaban los venados. En grandes remolinos se enredaban los coches de monte, torpes, con las pupilas cenicientas.
Huían los coyotes, desnudando los dientes en la sombra al rozarse unos con otros, ¡qué largo escalofrío…!
Huían los camaleones, cambiando de colores por el miedo; los tacuazines, las iguanas, los tepescuintles, los conejos, los murciélagos, los sapos, los cangrejos, los cutetes, las taltuzas, los pizotes, los chinchintores, cuya sombra mata.
Huían los cantiles, seguidos de las víboras de cascabel, que con las culebras silbadoras y las cuereadoras dejaban a lo largo de la cordillera la impresión salvaje de una fuga en diligencia. El silbo penetrante uníase al ruido de los cascabeles y al chasquido de las cuereadoras que aquí y allá enterraban la cabeza, descargando latigazazos para abrirse campo.
Читать дальше