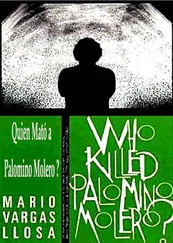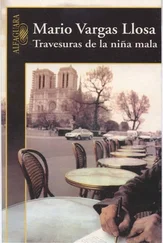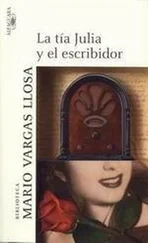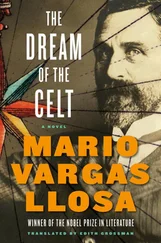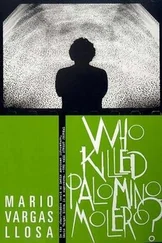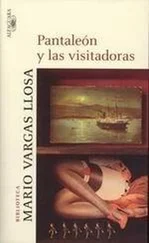– A un amigo no se lo tiene detenido -dijo Landa-. ¿Por qué está rodeada mi casa? ¿Por qué no se me deja salir? ¿Y las promesas de Lora al Embajador? ¿No tiene palabra el Canciller?
– Están corriendo rumores en el extranjero sobre lo ocurrido y queremos desmentirlos -dijo él-. Supongo que Zavala estará con usted y que ya le habrá explicado que todo depende de usted. Dígame cuáles son sus condiciones, senador.
– Libertad incondicional para todos mis amigos -dijo Landa-. Promesa formal de que no serán molestados ni despedidos de los cargos que ocupan.
– Con la condición de que ingresen al Partido Restaurador los que no están inscritos -dijo él-. Ya ve, no queremos una reconciliación aparente, sino real. Usted es uno de los líderes del partido de gobierno, que sus amigos entren a formar parte de él. ¿Está de acuerdo?
– Quién me garantiza que apenas haya dado un paso para restablecer mis relaciones con el régimen, no se utilizará esto para perjudicarme políticamente -dijo Landa-. Que no se me querrá chantajear de nuevo.
– En Fiestas Patrias deben renovarse las directivas de ambas Cámaras -dijo él-. Le ofrezco la Presidencia del Senado. ¿Quiere más pruebas de que no se tomará ninguna represalia?
– No me interesa la Presidencia del Senado -dijo Landa y él respiró: todo rencor se había eclipsado de la voz del senador-. Tengo que pensarlo, en todo caso.
– Me comprometo a que el Presidente apoye su candidatura -dijo él-. Le doy mi palabra que la mayoría lo elegirá.
– Está bien, que desaparezcan los soplones que rodean mi casa -dijo Landa-. ¿Qué debo hacer?
– Venir a Palacio de inmediato, los líderes parlamentarios están reunidos con el Presidente y sólo falta usted -dijo él-. Por supuesto, será recibido con la amistad de siempre, senador.
– Sí, los parlamentarios ya están llegando, don Cayo -dijo el mayor Tijero.
– Llévele este papel al Presidente, Mayor -dijo él-. El senador Landa asistirá a la reunión. Sí, él mismo. Se arregló, felizmente, sí.
– ¿Es cierto? -dijo Paredes, pestañeando-. ¿Viene aquí?
– Como hombre del régimen que es, como líder de la mayoría que es -murmuró él-. Sí, debe estar llegando. Para ganar tiempo, habría que ir redactando el comunicado. No ha habido tal conspiración, citar los telegramas de adhesión de los jefes del Ejército. Usted es la persona más indicada para redactar el comunicado, doctor.
– Lo haré, con mucho gusto -dijo el doctor Arbeláez-. Pero como usted ya es prácticamente mi sucesor, debería irse entrenando a redactar comunicados, don Cayo.
– Lo hemos estado correteando de un sitio a otro, don Cayo -dijo Ludovico-. De San Miguel a la plaza Italia, de la plaza Italia aquí.
– Estará usted muerto, don Cayo -dijo Hipólito-. Nosotros dormimos siquiera unas horitas en la tarde.
– Ahora me toca a mí -dijo él-. La verdad, me lo he ganado. Vamos al Ministerio un momento, y después a Chaclacayo.
– Buenas noches, don Cayo -dijo el doctor Alcibíades-. Aquí la señora Ferro no quiere…
– ¿Entregó el comunicado a la prensa y a las radios? -dijo él.
– Lo estoy esperando desde las ocho de la mañana y son las nueve de la noche -dijo la mujer-. Tiene usted que recibirme aunque sea sólo diez minutos, señor Bermúdez.
– Le he explicado a la señora Ferro que usted está muy ocupado -dijo el doctor Alcibíades-. Pero ella no…
– Está bien, diez minutos, señora -dijo él-. ¿Quiere venir un momento a mi oficina, doctorcito?
– Ha estado en el pasillo cerca de cuatro horas -dijo el doctor Alcibíades-. Ni por las buenas ni por las malas, don Cayo, no ha habido forma.
– Le dije que la sacara con los guardias -dijo él.
– Lo iba a hacer, pero como me llegó el comunicado anunciando el nombramiento del general Espina, pensé que la situación había cambiado -dijo el doctor Alcibíades-. Que a lo mejor el doctor Ferro sería puesto en libertad.
– Sí, ha cambiado, y habrá que soltar a Ferrito también -dijo él-. ¿Hizo circular el comunicado?
– A todos los diarios, agencias y radios -dijo el doctor Alcibíades-. Radio Nacional lo ha pasado ya. ¿Le digo a la señora que su esposo va a salir y la despacho?
– Yo le daré la buena noticia -dijo él-. Bueno, esta vez sí está terminado el asunto. Debe estar rendido, doctorcito.
– La verdad que sí, don Cayo -dijo el doctor Alcibíades-. Llevo casi tres días sin dormir.
– Los que nos ocupamos de la seguridad, somos los únicos que trabajan de veras en este Gobierno -dijo él.
– ¿De veras que el senador Landa asistió a la reunión de parlamentarios en Palacio? -dijo el doctor Alcibíades.
– Estuvo cinco horas en Palacio y mañana saldrá una foto de él saludando al Presidente -dijo él-. Costó trabajo pero, en fin, lo conseguimos. Haga pasar a esa dama y váyase a descansar, doctorcito.
– Quiero saber qué pasa con mi esposo -dijo resueltamente la mujer y él pensó no viene a pedir ni a lloriquear, viene a pelear-. Por qué lo ha hecho usted detener, señor Bermúdez.
– Si las miradas mataran ya sería yo cadáver -sonrió él-. Calma, señora. Asiento. No sabía que el amigo Ferro era casado. Y menos que tan bien casado.
– Respóndame ¿por qué lo ha hecho detener? -repitió con vehemencia la mujer y él ¿qué es lo que pasa?-. ¿Por qué no me han dejado verlo?
– La va a sorprender, pero, con el mayor respeto, voy a preguntarle algo ¿un revólver en la cartera?, ¿sabe algo que yo no sé?. ¿Cómo puede estar casada con el amigo Ferro una mujer como usted, señora?
– Mucho cuidado, señor Bermúdez, no se equivoque conmigo -alzó la voz la mujer: no estaría acostumbrada, seria la primera vez-. No le permito que me falte, ni que hable mal de mi esposo.
– No hablo mal de él, estoy hablando bien de usted -dijo él y pensó está aquí casi a la fuerza, asqueada de haber venido, la han mandado-. Disculpe, no quería ofenderla.
– Por qué está preso, cuándo lo va a soltar -repitió la mujer-. Dígame qué van a hacer con mi marido.
– A esta oficina sólo vienen policías y funcionarios -dijo él-. Rara vez una mujer, y nunca una cómo usted. Por eso estoy tan impresionado con su visita, señora.
– ¿Va a seguir burlándose de mí? -murmuró, trémula, la mujer-. No sea usted prepotente, no abuse, señor Bermúdez.
– Está bien, señora, su esposo le explicará por qué fue detenido -¿qué es lo Que quería, en el fondo; a qué no se atrevía?-. No se preocupe por él. Se lo trata con toda consideración, no le falta nada. Bueno, le falta usted, y eso sí que no podemos reemplazárselo, desgraciadamente.
– Basta de groserías, está hablando con una señora -dijo la mujer y él se decidió, ahora lo va a decir, hacer-. Trate de portarse como un caballero.
– No soy un caballero, y usted no ha venido a enseñarme modales sino a otra cosa -murmuró él-. Sabe de sobra por qué está detenido su esposo. Dígame de una vez a qué ha venido.
– He venido a proponerle un negocio -balbuceó la mujer-. Mi esposo tiene que salir del país mañana. Quiero saber sus condiciones.
– Ahora está más claro -asintió él-. ¿Mis condiciones para soltar a Ferrito? ¿Es decir cuánto dinero?
– Le he traído los pasajes para que los vea -dijo ella, con ímpetu-. El avión a Nueva York, mañana a las diez. Tiene que soltarlo esta misma noche. Ya sé que usted no acepta cheques. Es todo lo que he podido reunir.
– No está mal, señora -me estás matando a fuego lento, clavándome alfileres en los ojos, despellejándome con las uñas: la desnudó, amarró, acuclilló y pidió el látigo-. Y, además, en dólares. ¿Cuánto hay aquí? ¿Mil, dos mil?
Читать дальше