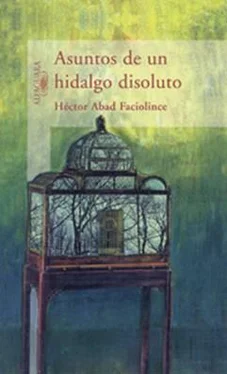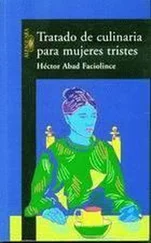Iba a expresar mi admiración al reverendo padre capellán, dueño de aquel magnífico serrallo visual, pero antes de que yo pudiera abrir la boca (o cerrarla para hablar, pues boquiabierto estaba) lo vi que derramaba lágrimas de felicidad mientras me decía: "A veces el Señor nos favorece con alguna pequeña anticipación del paraíso". Y entonces ya no dije nada, pues sus palabras me parecieron más exactas que cualesquiera de las que yo hubiera podido decir.
Pese a que yo hubiera querido permanecer para siempre en aquel anticipo del reino de los cielos, no pude demorarme mucho más. Los políticos liberales, borrachos y aburridos en mi amena población, me llamaron al orden. No entendían que las ocho horas programadas para el pueblo se hubieran convertido en ocho días. Pero no fue su voz gangosa lo que me instó a dejar el pueblo. Lo que me convenció a apresurar la partida fue que me enteré de que la reverenda madre, con el apoyo de algunas distinguidas matronas del lugar, estaba empeñada en hacerme levantar una estatua en la plaza mayor del pueblo. Lo de la estatua no sería tan horrible; lo malo era que la madre sostenía que no estaba bien que mi porte se viera desmerecido al lado del Libertador desnudo de la plaza, así que, según ella, era necesario hacerme a mí también un monumento, ecuestre y en pelota.
Tuve que abandonar aquel harem y gozo de los ojos, muy a mi pesar, pues ya me veía posando en la mitad de un establo, a horcajadas sobre un rocinante semental, y dejándome tomar las medidas de las pantorrillas por algún escultor incompetente. Y debí haberme quedado, pese a todo, pues de ahí en adelante, en toda la campaña política, no volví a ver nada que valiera la pena. No volví a ver más que borrachos y borrachos.
Por eso mismo, cuando poco faltaba para las elecciones (y aquí doy fin a este relato que te embriaga, Cunegunda), y cuando mi curul de senador ya estaba asegurada, resolví dejar colgados de la brocha, pegados a sus picos de botella a toda esa parranda de beodos. Pasé las riendas del movimiento al coronel (r) Armando Armando, pues comprendí sin asombro pero con desagrado que todos, todos, en mi país, los políticos que mandan y la chusma de los mandados, los guerrilleros maoístas y castristas y contrabandistas, los industríales del cuero, de las telas y de las azucenas, los cultivadores de café, de mariguana y de amapola, los militares y los sacerdotes, los actores de cine y de teatro, los escritores de prosa y de poesía, los cantantes de boleros, de tangos y de vallenatos, los ganaderos, los cerrajeros, los violinistas y los carniceros, todos, todos los electores nacionales, a lo único que aspiraban y a lo único que siguen aspirando es a estar bien borrachos, definitivamente y hasta siempre bo-rra-chos.
Donde se hace un elogio del silencio y se declara lo que no se dice al pasar por alto algunos años de vida
Gris monólogo con el que el bastante hidalgo don Gaspar Medina consigue terminar con su memoria
Sería ridículo preguntarse adonde irá a parar esta historia; todas las historias terminan en lo mismo, todo relato lleva la misma senda, evidente o escondida. Interrumpirlas antes es una pía estratagema para lectores en busca de evasión y consuelo. Se casaron, tuvieron hijos, vivieron muy felices, comieron muchas perdices. Sí, pero también murieron. Todas las historias, según Quitapesares, conducen a la muerte. Incluso la de Lázaro. ¿Por qué no cuenta la Escritura ese día en que Lázaro, después de resucitado, volvió a morir definitivamente? Y sí, yo he contado mi resurrección, que es lo que he escrito, y contaré mi muerte.
Un domingo de agosto en el desierto de mi casa vacía. Cunegunda se ha ido a los montes o a la ciudad o al mar, a otra parte, y mi paso arrastrado recorre corredores silenciosos, salas amobladas con los mismos trebejos que mi familia viene acumulando desde los tiempos de la Conquista, y cuartos sumergidos en esa penumbra falsa y calurosa (de cortinas corridas) que invita a la siesta o a un sueño aún más largo. Abro el viejo armario de mis trajes usados, el mismo escaparate que guardaba los secretos de mis bisabuelos. Consumidos por el tiempo, no por el uso, veo ese par de zapatos que me compré en Florencia hace cuarenta años, mis viejos zapatos vacíos para siempre. Una mujer que quise me obligó a comprarlos con una frase perentoria que parece grabada en la suela casi intacta: "¡No quiero seguirte viendo con los mismos botines de mayordomo!" Me llevó de la mano a viaTornabuoni, a la mejor zapatería de Florencia, y con el índice escogió este par de zapatos marrones; con un gesto del mentón me indicó que me los midiera. Me apretaban en la punta de los dedos (yo no podía hablar) mientras ella decía, me gustan me gustan, mira que te quedan muy bien. Me apretaban en el empeine mientras ella le decía a la empleada sí, muy bien, le quedan perfectos, los compra. Jamás los pude usar por más de veinte pasos. Ahora vuelvo a ponérmelos y tal vez me he encogido con los años pues ya casi me sirven.
Objetos inertes que despiertan un recuerdo adormilado entre las ruinas del tiempo. ¿Me habré dejado esclavizar por la memoria o habré conseguido corregir en algo ese pasado, mezclando en el recuerdo fragmentos de invención? Ahí está la chaqueta azul de paño, la de las clases de filosofía en la universidad. ¿Qué hace aquí, todavía, esta momia carcomida? El profesor explica las tres potencias del alma: entendimiento, voluntad y memoria. De donde nos vienen las facultades de conocer, querer y acordarse. He conocido; quizá y sin quizá he querido, pero no puedo estar seguro de haberme acordado de todo. Potencia vil, la memoria. Pretende lo imposible: alargar el pasado, darle otra duración al relámpago de la existencia. Como si las palabras pudieran bastar para hacer perdurable lo caduco.
Me voy paralizando. La mirada hacia atrás despoja del futuro. O la falta de futuro nos lleva a mirar atrás. Es el síndrome de la mujer de Lot, de que habla mi amigo Quitapesares. Queda esta piedra de amargura, esta estatua salada. ¿De cuál de las vigas de esta casa me colgaré? ¿En qué sillón voy a sentarme a inhalar el veneno que exhalo? Porque he resuelto morirme con los zapatos puestos (los de via Tornabuoni, los que me hizo comprar mi Pietragrúa), y levantar la mano, de una vez, contra todo lo que soy y lo que he sido.
Las puertas abiertas del armario, con mis camisas viejas y mis trajes consumidos por el tiempo. Corbatas apolilladas y a la deriva de la moda, el macizo reloj de oro de mi tío el arzobispo (vuelvo a darle cuerda y todavía anda, como mi corazón), la sotana brillante de tío Jacinto, el vestido de matrimonio de mi madre, sus cajas de sombreros, la última carta de mi padre desde Casablanca, "estamos bien, hablamos como locos, nos divertimos, cuídate". Y eran ellos los que tenían que cuidarse. Ellos, Yo, sin cuidarme, hace años, soy ya mucho más viejo de lo que llegaron a ser mis padres. Yo. Ese dueño mío que se llama yo. Yo frente a este armario, montón de recuerdos. Si tuviera, como Job, con quién quejarme. Pero el azar, como el pasado, son sordos e indiferentes a las imprecaciones de los hombres.
Revuelco mis trajes, los riego por el suelo en busca de un recuerdo que no sé. Tengo la sensación de haber olvidado algo fundamental. La punta de la madeja, la raíz que podría dar un sentido a toda mi existencia. Nada. Uno a uno repaso mis recuerdos. Los he cultivado, por escasos, día tras día en estos meses de dictado; los he venido acicalando, puliendo, acariciando como cuenta el avaro su tesoro o mastica el mendigo sus migajas. Ahí está, intacto, el traje con que llegué a Italia, derrotado, durante la violencia de mi tierra. Sangre, sangre, sangre. Un país descuartizado por guerras idiotas e inútiles, por el abstracto fanatismo de unos grupos de locos. Minúsculos dictadores guerrilleros, contrabandistas sin escrúpulos ascendidos a las alturas del dinero, políticos solapados y ladrones, militares incapaces y vengativos, terratenientes ávidos de reses y de tierras sin gente.
Читать дальше