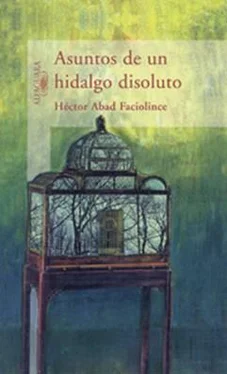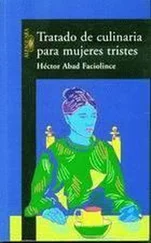Eso son las historias, una alianza entre quienes las cuentan y quienes las escuchan.
Esa misma tarde Cunegunda entró a mi casa de Turín por primera vez. Esa noche, por primera vez, durmió en mi casa, y desde entonces ya no ha vuelto a salir sino a lo necesario. Ha sido mi compañera, mi secretaria, y desde hace no mucho tiempo ya es también mi esposa. Yo creo que la quiero, creo que la quiero aunque no sé de qué modo. Hemos hecho una alianza, en todo caso, y ése es otro de los nombres del matrimonio, una alianza. Nos miramos, ella sonríe y escribe. Yo le dicto. Mirando a Cunegunda yo siento que me puedo morir tranquilo.
Dicterio en el que se habla (mal, por supuesto) de una ciudad, y de algunas de sus casas
Mi infancia son recuerdos de una casa colmada de mujeres y de puertas. Mi madre y Tata; mi madre, Tata y la monja de compañía, la hermanita Anunciación; mi madre, Tata, la hermanita Anunciación y la cocinera; mi madre, Tata, la hermanita Anunciación, la cocinera y Benilda y Manuelita y Tomasa las tres muchachas de adentro; mi madre, Tata, la hermanita Anunciación, la cocinera, Tomasa, Benilda y Manuelita, Adela la planchadora y las visitas permanentes de las tías (Maruja, Julita, etc.)
Por no hablar de las puertas: la principal, la de atrás, la del patio, la de la biblioteca, la del cuarto de mis padres, la de los huéspedes, la del ropero, la de la despensa, la del cuarto del servicio, la mía, la de los hermanitos que jamás llegaron, la del costurero, la de los juegos, la del baño de inmersión, las de los otros baños y la de la capilla que jamás volvió a abrirse después de la muerte de mi tío el arzobispo. Las mujeres se movían como hormigas desde por la mañana, y recuerdo que lo primero que se hacía era pasar unos larguísimos escobones por el techo pues a mi madre la aterrorizaba una tremenda profecía de mi padre: "Esta casa se irá a pique el día que haya cuatro telarañas en los cuatro rincones del techo de un cuarto". Nunca, mientras estuvieron vivos, hubo telarañas en los rincones del techo de mi casa.
No había vuelto a pensar en esto hasta hoy y me levanto a inspeccionar los rincones del techo de mi casa en Turín: en tres esquinas hay jirones de telarañas ennegrecidas y abandonadas por sus propias dueñas. Llamo a Rosario la cocinera y le doy orden de que le diga al fruto de su vientre, Jesús, que solucione mañana mismo este problema, pues la casa que heredarán estaba a punto de irse a pique. A ella esto último le parece exagerado pero asiente.
Mi casa, pues, una casona grande en El Poblado, que tumbaron hace poco para construir un edificio para burgueses altos y mañosos recién llegados. Pero no me quejo, ya que el error fue mío. En un aciago día en el que estaba débil de carácter, hace casi diez años, firmé la autorización que me pedía el administrador para venderla; decía que era el momento oportuno pues en pocos años El Poblado, demasiado lleno, empezaría a bajar de precio. Como urbanista tenía razón: los barrios de los ricos, en la ciudad donde nací, no permanecen quietos sino que se van corriendo cada vez más lejos. Lejos de los nuevos ricos, de los medio ricos y de los pobres que todos éstos van trayendo y atrayendo. Hay que colgarse de las colinas (más arriba, cada vez más arriba) o cambiar de piso, irse a Rionegro, a Llanogrande, por ejemplo, a ese segundo piso de Medellín, que es donde voy ahora cuando vuelvo a mi tierra. Llego a lo que era una de las fincas de mis padres, la de tierra fría, otro recuerdo de infancia pues allá nos íbamos a "temperar" en vacaciones de diciembre. La finca de los fines de semana, donde Eva Serrano me dio esos besos que todavía recuerdo, estaba un poco más cerca, por Sabaneta. Mi infancia son también recuerdos de esas fincas: la de Cauca, la de Amalfi, la de Sabaneta. La de Rionegro era la más antigua y tenía la ventaja de estar en la tierra donde mejor podían imitarse los diciembres fríos de la madre patria, con chimenea prendida y nieve imitada con algodón porque era inconcebible una navidad caliente. Sabaneta con veraneras y caballeriza. Una típica casa colonial con patio en la mitad y pozo en el centro del patio. Todas las habitaciones daban a ese patio cuadrado. Dan, mejor dicho, porque pese a las insistencias del administrador, no he querido ni vender ni derruir la casa, muy cerca de la chusma, ahora, y de una cárcel abierta, pero qué se va a hacer.
La casa de Rionegro es la que más me gusta. El pueblo, en su crecimiento, se le ha ido acercando, amenazante. Los alcaldes de izquierda han querido expropiarme los mejores potreros para construir vivienda popular, o sea esas casitas adosadas donde se apeñuscan tres parejas, cada una con ocho hijos. Paren como conejos, mis queridos compatriotas, y ya no caben en el pueblo. Yo no quiero deshacerme de los potreros donde todavía pastan las tataranietas de las vacas que conocí en mi infancia. La lechería deja pérdidas y el administrador me manda un fax tras otro diciéndome que el negocio no es rentable. Que venda las vacas, que ahora hay alcalde liberal y me compraría la tierra por más de lo que vale, que aproveche, que no se puede seguir corriendo el riesgo de que la chusma nos invada los potreros. Yo contesto siempre con las mismas palabras. Es más, tengo guardado el mismo papel con las letras de mi puño y letra que dicen: ¡LA FINCA DE RlONEGRO NO SE TOCA! Y cada vez que vuelve a proponerme la venta, le vuelvo a mandar por fax la fotocopia. Parece que no entiende, aunque lo haga por mi bien.
La entrada a La Coqueta, que así se llama la finca de Rionegro, queda por la vieja carretera de Santa Helena, ya casi llegando al pueblo. La rodea una tapia blanca de dos metros y medio de alta, coronada de tejas, que mandó hacer mi bisabuelo a sus negros poco antes de que abolieran la esclavitud. Hermosa tapia, para que no digan que no quedó nada de esos tiempos bárbaros: ahora a los esclavos les pagan y viven peor y hacen menos. Además están convencidos de que ya no son esclavos, y lo siguen siendo. La portada es de tapia más alta, con un arco, y rejas de hierro al estilo andaluz. Una callejuela bordeada de araucarias del Brasil lleva hasta la casa a través del jardín. Al llegar ladran los nietos de los pastores de Maremma que me llevé a Colombia hace ya treinta años. Piso de terracota centenaria, óleos de mis antepasados desde la Conquista, si bien, para ser francos, los supuestos de los siglos XVI y XVII son completamente falsos y los rostros fueron inventados a partir de los de los descendientes (casi todos se parecen a mi bisabuelo).
Ahora, además, me han clavado muy cerca el aeropuerto nuevo y los atroces volátiles de Avianca pasan rozando los copos de mis araucarias. O casi. Ah, cómo gozaba yo antes con la llegada al viejo aeropuerto. Era un homenaje, una parábola perfecta a la cultura de mi pueblo. Nada me producía más risa que aterrizar en ese antro. Por eso, sólo por eso, me negué a firmar la petición de que convirtieran el viejo aeropuerto en parque. No. Por ningún motivo. Que se quede ahí, como un monumento vivo a nuestra estupidez, a nuestra falta de gusto, a nuestra impecable grosería. Ahí tenemos tres delicias juntas: el ruidoso aeropuerto, el silencioso cementerio y el exclusivo campo de golf de un club privado. Aterrizar en mi ciudad (antes en jet, ahora en avioneta o helicóptero) es la perfecta demostración de que las otras partes del mundo son, más o menos, purgatorio, pero ésta en la que tuve la graciosa desgracia de nacer y pasar ese tiempo de la vida que parece eterno, la juventud, este hueco asqueroso, es la confirmación incontestable de que el infierno existe. Aquí, y no en el más allá.
A lo mejor a primera vista no se nota, si uno es extranjero y llega en un día claro de finales de diciembre, cuando la sequía que allá se llama verano empieza apenas y deja ver un cielo discretamente azul, cuando los ricos del lugar se han ido a temperar, es decir, de vacaciones. Se aterriza y al fondo de la pista se ve un Cristo grande como el avión, el cual abre sus brazos como alas delante de una cruz inexistente. La imagen de Nuestro Señor ha sido mejorada recientemente con un púdico parche o taparrabos que le oculta las partes. Pero no se crea que la decisión se deba por entero a la pacatería del cardenal nefasto, futuro John Jairo Primero, según dicen, no, sus buenas razones tuvo su eminencia al ordenar el tapujo. Pasaba que durante los entierros buena parte del séquito (deudos o acompañantes) se quedaban extasiados en la admiración de ese divino miembro con sus asimétricos huevos celestiales. Solteronas ganosas, viejos barrigones, viudas nostálgicas, imperfectas casadas infelices, maricas declarados y cacorros vergonzantes, adolescentes con barros y muchachas de sandalias, es decir, las tres cuartas partes de la población local, elevaban la mirada hacia la mitad del santísimo cuerpo del Señor y suspiraban. Ninguno, sin embargo, se dio cuenta del único aspecto digno de atención de los genitales del Cristo, o sea la incompetencia histórica, filológica (y evangélica) del escultor que se olvidó de suprimir el prepucio al judío más famoso de todos los tiempos y al hombre más circuncidado de la Tierra entera si se atiende a la cantidad de reliquias con pedacitos de su miembro que hay esparcidas por todas las capitales y seudocapitales de Europa.
Читать дальше