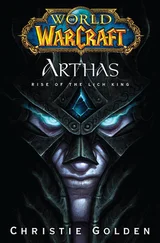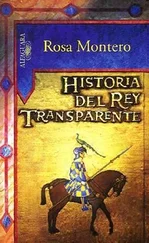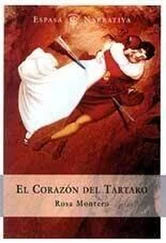Rosa Montero - La loca de la casa
Здесь есть возможность читать онлайн «Rosa Montero - La loca de la casa» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:La loca de la casa
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La loca de la casa: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La loca de la casa»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
La loca de la casa — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La loca de la casa», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Le puse un cojín debajo de la cabeza, pero luego temí que se hubiera lastimado el cuello al caer y se lo quité; le mojé la frente con agua fría -la parte contraria a la de la brecha- y le palmeé las manos, pero pasaban los minutos, o a mí me parecía que pasaban, y M. no volvía en sí. Busqué el teléfono para llamar a urgencias, pero cuando descolgué el auricular no pude escuchar nada; sin duda el aparato estaba conectado a una centralita y había que marcar algún número para conseguir línea, pero por más que probé, primero con el cero, luego con el nueve, después con cada una de las cifras, no logré que el maldito teléfono funcionara. Desesperada, decidí bajar en busca del portero. Como no sabía dónde había dejado M. las llaves de su casa (sin duda podría haberlas localizado fácilmente, pero supongo que me encontraba tan histérica que no razonaba demasiado bien), dejé la puerta del apartamento abierta de par en par para que no se cerrara. Descendí todo lo deprisa que pude por el laberinto de escaleras y ascensores, y llegué frente al mostrador de recepción como una tromba. El portero era un tipo grandullón de unos cuarenta años. Estaba medio dormido y se quedó pasmado ante mi aparición y mi farfulla. Tuve que repetir dos o tres veces lo que había sucedido para hacerme entender.
– Está bien, está bien, tranquilízate -gruñó el hombre al fin-. ¿En qué piso es?
Y ahí fue cuando me di cuenta de mi error: no sabía ni el piso ni el número del apartamento. No sabía nada.
– No lo sé, no me he fijado, pero es donde está alojado M., el famoso actor, tiene que conocerlo, seguro que sabe dónde es…
– ¿M., dices? Ni idea. No sé quién es. Yo no trabajo aquí, yo estoy haciendo una suplencia porque es sábado, yo no conozco a nadie ni he visto a nadie. Y además no quiero líos. Todo esto es muy raro.
Pensé que me iba a dar un ataque de ansiedad, que me iba a caer redonda como M. Aún recuerdo la angustia que sentí esa madrugada; lo que no recuerdo es cómo conseguí convencer al portero para que me acompañara a intentar encontrar el apartamento. Aquel hombre era de por sí un bruto desconfiado y antipático, pero además el franquismo avivaba el recelo de tipos como él: bajo la dictadura cualquier cosa podía ser en efecto sospechosa, y la gente medrosa y acomodaticia siempre evitaba «buscarse líos».
Pero ya digo que logré no sé cómo convencerlo y me siguió, aunque bastante reacio, en mi periplo por la zona alta de la Torre, en busca de la puerta que yo había dejado abierta. Empezamos por la última planta y fuimos descendiendo piso a piso; y, para mi desesperación, no la encontramos. Intenté recordar si las ventanas del apartamento estaban abiertas: me pareció que sí, y pensé que una corriente de aire podía haber hecho que la hoja se cerrara. Llegamos hasta la planta octava, donde ya empezaban las oficinas, y que era evidentemente distinta a aquella en la que yo había estado, sin haber conseguido nada. No me lo podía creer: me sentía en el interior de una pesadilla. El que tampoco se lo creía era el portero, que se mostraba cada vez más irritado y más suspicaz. Al cabo, empezó a sugerir que yo estaba mintiendo, que quizá le había obligado a irse de la recepción para que algún compinche cometiera un delito. Y en cuanto se le ocurrió la idea se puso nerviosísimo y me dijo que me fuera inmediatamente y que iba a avisar a la policía. Me marché, porque nadie quería tener tratos con la policía franquista. Por fortuna, llevaba mi bolso en bandolera y eso había impedido que me lo dejara en el apartamento; en eso, por lo menos, había tenido suerte.
Pero todo lo demás fue una catástrofe: eran las seis de la mañana y en algún lugar de esa Torre dormida, de esa colmena laberíntica, M. podía estar muriéndose. Para peor, era domingo, de manera que no podía llamar a la productora para que me ayudaran. En cuanto a Pilar, sabía que se había ido a dormir al chalet que su novio había alquilado en algún impreciso lugar de las afueras. Desesperada, me marché a mi casa y empecé a llamar a todos mis conocidos del mundillo del cine, desde actores a periodistas, para ver si alguno tenía el número de teléfono del novio de Pilar o de alguien de la productora. Al final, a las once de la mañana, después de pasarme casi cuatro horas aferrada al auricular, conseguí dar con la sastra de la película, que me prometió encargarse de todo. Le rogué que me tuviera informada de lo que pasaba y que me dijera cuál era el apartamento cuando lo supiese para poder llamar (cuando se hizo de día había intentado telefonear a la Torre, pero la operadora tampoco conocía el número de M.: por lo visto le habían inscrito con otro nombre para despistar a los periodistas). Me pasé el día mordiéndome las uñas junto al aparato, pero no llamó nadie. Hasta las once de la noche, que fue la hora a la que más o menos telefoneó Pilar. Su voz sonaba rara, preocupada.
– M. está furioso -dijo, de entrada.
– ¿M.? ¿Has hablado con él? ¿Cómo está? -pregunté yo, aún obsesionada por su salud.
– Ya te digo, furioso.
– ¿Furioso? ¿Entonces está bien? -repetí tontamente, sin entender nada.
– ¡No! ¿Cómo va a estar bien? Está que brama.
Me costó comprenderlo, pero al cabo conseguí reconstruir la historia dentro de mi cabeza. Al parecer, M. había sufrido simplemente una lipotimia: por exceso de trabajo, o porque las copas le sentaron mal o por cualquier razón menor y sin consecuencias. Al caerse, en efecto, se había roto una ceja, pero eso tampoco resultó ser nada grave, aparte del fastidio que el hematoma y la hinchazón iban a suponer para el rodaje, que tal vez tuviera que suspenderse un par de días. Debió de volver en sí nada más marcharme yo en busca del portero; confundido y perplejo, asustado por el escándalo de su propia sangre, empezó a pensar que algo malo había sucedido. No podía explicarse mi desaparición y, cuando vio la puerta de su apartamento abierta de par en par, la cerró y corrió a mirar su cartera, por si le había robado. Al parecer era un tipo bastante paranoico, cosa que yo por entonces no sabía; pero por otra parte también hay que reconocer que, desde su punto de vista, la situación era rarísima. Humillado e inquieto, se lavó la brecha, se acostó y se durmió, hasta que a mediodía le despertó, muy preocupada y preguntándole por su salud, la ayudante de producción, que había sido alertada por el foto fija, a quien, a su vez, había avisado la sastra. Con tanto intermediario, ignoro qué le explicaría la ayudante de producción sobre mi versión del incidente, pero en cualquier caso esto no fue lo que le puso furioso. Lo que verdaderamente le encendió sucedió horas más tarde, a eso de las nueve de la noche, cuando la ayudante de producción volvió a telefonear a M. y le dijo que las radios y la televisión acababan de decir que él, M., estaba agonizando.
Yo no me había enterado de nada hasta la llamada de Pilar, pero inmediatamente deduje lo que podía haber sucedido. Esa mañana, cuando me puse a telefonear desesperadamente a todos mis conocidos del entorno cinematográfico, hablé también con unos cuantos periodistas. Como les estaba despertando a una hora intempestiva, me sentí en la obligación de contarles por encima la razón por la que les llamaba. Y alguno de ellos (podía sospechar concretamente de dos) había decidido poner la noticia en circulación. Pero, claro, M. no sabía nada de esto. M. creyó que era yo quien había comercializado la historia; esto es, su primera intuición habría sido acertada y yo le habría robado de algún modo. Con el agravante de haberlo abandonado desmayado y herido. Un verdadero buitre de la prensa, de esos que él odiaba. Horrorizada, me apresuré a relatarle todo el embrollo a Pilar (en quien detecté cierta suspicacia inicial hacia mí: de manera que la paranoia de M. resultaba bastante convincente, después de todo), que, a su vez, intentó hablar con M. para disculparme. Pero él no quiso ni escuchar.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «La loca de la casa»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La loca de la casa» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «La loca de la casa» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.