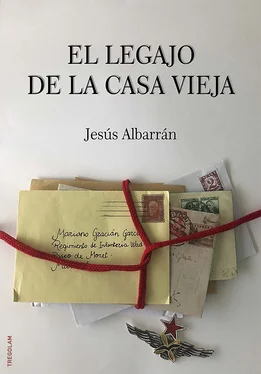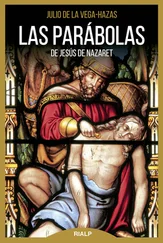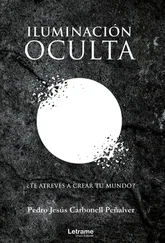EL LEGAJO DE LA CASA VIEJA
JESÚS ALBARRÁN
© EL LEGAJO DE LA CASA VIEJA
© JESÚS ALBARRÁN
ISBN:
Editado por Tregolam (España)
© Tregolam (www.tregolam.com). Madrid
Calle Colegiata, 6, bajo - 28012 - Madrid
gestion@tregolam.com
Todos los derechos reservados. All rights reserved.
Diseño de portada: © El autor
Imágen de portada: © El autor
1ª edición: 2021
Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o
parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni
su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico,
mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por
escrito de los titulares del copyright. La infracción de dichos derechos
puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.
1. Secretos en el cajón de la vieja cómoda. El legajo
Ya era tarde para marcharme.
Odiaba la monotonía del lugar y detestaba el momento en el que me encontraba. No esperaba, precisamente, aventura y entretenimiento, sino aburrimiento y apatía.
Mi madre había muerto hacía unos días y, para gestionar algunos asuntos pendientes, tuve que desplazarme a donde ella nació. Allí había transcurrido buena parte de su vida.
Era un sobrio pueblo castellano, ubicado en una llanura seca y árida, de fríos inviernos y sofocantes veranos, donde unas pocas casas, ahora casi todas ellas vacías, se alinean en torno a la carretera que cruza y poco más. Sus secos campos hace mucho tiempo que no se labran. Antiguamente, recuerdo, había mucha actividad, pero ahora todo en ese pueblo es abandono.
De ese lugar, originariamente, era toda mi familia. Las pocas tierras y propiedades que mis padres habían tenido fueron las que, en ese pueblo, la transmisión familiar les había dejado. Pequeñas parcelas que antaño se cultivaban: «suertes», como aún allí las llaman, por haber sido sorteadas y repartidas entre los hermanos cuando sus padres fallecían.
Allí fui, en un viaje inesperado, aunque necesario.
Cuando te diriges hacia él en coche, la emergente y sobria torre de su iglesia se divisa en la distancia, indicando donde se levanta el pueblo. «¡Hacia ahí voy!», piensas. Casi no hace falta ni mirar la larga y vacía carretera comarcal para conducir por ella; solamente pones rumbo a la torre de la iglesia y ya está: ¡llegas!
Aquel pueblo pequeño, ahora vacío, me traía muchos buenos recuerdos. Los tiempos de mi niñez, ya casi olvidados, los fui rememorando mientras transitaba por sus silenciosas calles y me acercaba a la ahora vacía casa de mi madre.
Aquella vieja casa, que primero fue de mis abuelos, era la única propiedad familiar que yo recordaba. En ella pasé muchos veranos de mi infancia.
Cuando terminaba el colegio, a finales de mayo, mis padres me mandaban al pueblo en el destartalado coche de línea que hasta él llegaba y allí, feliz, me quedaba a pasar el verano con mi abuela hasta finales de septiembre. En octubre comenzaba nuevamente el curso y, a regañadientes, tenía que regresar a la capital.
La de mi abuela era una sólida casa de dos plantas construida de piedra, un material que por la zona abundaba. Frente a ella, se abría una amplia plaza que tenía un abrevadero y un pozo. A mí, de niño, me parecía la mejor casa del pueblo. ¡Qué bien lo pasaba allí!
Se entraba por una maciza puerta de madera. Recordaba que tenía una aldaba de hierro con la forma de una mano sujetando una gran bola, como si fuese una pelota. A mí me gustaba llamar:
—¡Pum, pum, pum…! —golpeaba.
«Inocentes travesuras de chiquillo», pienso ahora.
Tres golpes secos era lo habitual para pedir que abriesen la puerta o, de estar abierta, avisar de que se pretendía entrar.
Mi abuela se asomaba al balcón para ver quién era o preguntaba desde dentro:
—¿Quién es?
Pero no había respuesta. Se enfadaba cuando comprobaba que había sido yo.
—¡Niñoooo! —decía—. ¡Cuando sea verdad, no lo voy a creer!
Mis carcajadas la enervaban aún más.
Nada más traspasar la puerta, se accedía a un portal enlosado de granito. Silencioso, umbrío y oscuro para mantenerlo fresco, no tenía más luz que la que podía entrar por la entornada puerta. ¡Qué fresquito se estaba! Recuerdo la sensación de frescor que me producía aquel portal en aquellos tórridos días de verano, cuando fuera hacía los frecuentes 40º de la llanura castellana.
Al fondo, en la penumbra del portal, se divisaban dos puertas: una, a la izquierda, daba acceso a una gran cocina con una enorme chimenea de leña. Al entrar, en una cantarera de madera arrimada a la pared, había tres cántaras de barro cocido con las iniciales de mi abuela esmaltadas. En ellas se guardaba el agua para consumir a diario. Al fondo se encontraba la lumbre baja, que en verano no se prendía; y a la derecha de la estancia, en una ventana que daba al patio con una persiana de cañas siempre bajada, se mantenía, al fresco de la corriente, un botijo. ¡Qué fresquita estaba el agua de aquel botijo! Siempre que entraba a la casa, iba derecho a beber. Tenía el pitorro tapado con un palito afilado, sujeto por un bramante a su redondo agarradero, y en su boca, por donde se llenaba, llevaba una tapilla de hilo tejida a ganchillo, que permitía entrar el aire pero no a los «bichos». Eso decía la abuela.
—¡Está prohibido chupar del pitorro! — Eran sus órdenes.
—¡No bebas a morro! —decía—. ¡Tienes que beber «a galgo»!
¡Qué recuerdos! ¡Qué feliz era en aquella época!
Por la otra puerta, la de la derecha al fondo del portal, se entraba un patio enjalbegado de blanco y con un zócalo azul añil. Recuerdo el zumbido de las moscas: «¡bu, uu, uu, uu…!» ¡Uy! ¡Cuántas moscas había! ¡Y qué pesadas eran!
En el centro había un pozo que tenía en su brocal un arco de hierro forjado y, en el centro, una garrucha por la que pasaba la larga soga, que mantenía atado el cubo metálico con el que se sacaba el agua. A mí me gustaba lanzar el cubo al pozo e izarlo después, chorreando el agua que volvía chapoteando a la profunda oscuridad.
—¡No te arrimes al pozo! —me gritaba mi abuela, temerosa porque me cayese—. ¿Es que no sabes que ahí dentro está el Zarampón y te puede enganchar con sus uñas?
Yo, como siempre, respondía con risas.
—Además, es «agua gorda» y solo sirve para fregar o lavar —decía la abuela —. ¡No es para beber!
—¿Agua gorda? —me preguntaba.
Miraba y miraba la que sacaba en el cubo, pero yo siempre la veía igual. Solamente mi cara se reflejaba. No sabía qué significaba eso de «agua gorda». Después supe que el calificativo determinaba el grado de potabilidad que tenía.
Al fondo del patio, bajo un porche con parra, había un fogón con un infiernillo de petróleo. Era de esos con una extraña mecha que parecía un trozo de la manga de un jersey, que se subía o bajaba con una ruedecilla para aumentar o disminuir la llama y que se alimentaba con el petróleo que contenía un recipiente de vidrio adosado a un lateral. Recuerdo ver a mi abuela, en los calurosos días de verano, cocinando en él, a la sombra de ese porche… y, ¡bu, uu, uu, uu…!, las insufribles moscas.
En el portal, por su lado izquierdo, había una escalera que daba acceso a la planta superior. En ella se ubicaban los dormitorios; también el mío. Mi habitación era un cuarto enjalbegado con una cama de níquel que a mí me parecía enorme. Tenía un balcón con sólidas contraventanas de madera que mi abuela abría de par en par para que el sol de la mañana entrase a saludarme.
—¡Arriba, que ya son horas…! —decía—. ¡Hay que levantarse, que al que madruga, Dios le ayuda!
Читать дальше