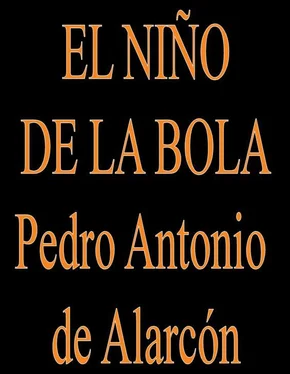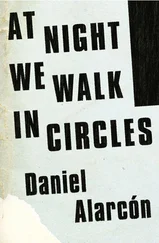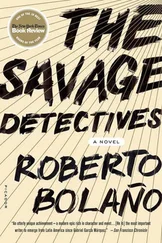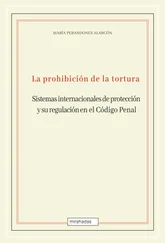De vuelta en la ciudad, donde permanecía hasta el lunes por la mañana, vestía elegantísimamente, y se dedicaba a ejecutar la parte de sus proyectos relativa al público . Reducíase ésta a lo que llamaba donosamente hacer justida , y tenía por objeto irse captando poco a poco, además de la lástima y el cariño con que siempre le honraron sus conciudadanos, su estimación, su respeto, su obediencia, su temor… (en el sentido saludable de la palabra), hasta llegar a ser, como fue muy pronto, el amo, el rey, el dictador de la ciudad.
La justicia sirvió, en efecto, de único resorte al hijo de don Rodrigo Venegas para lograr tan alta magistratura de hecho… Queremos decir que durante tres años dedicó aquellos dos días de la semana a destronar matones, a reprimir déspotas, a defender a los débiles contra los fuertes, cuando la razón estaba de parte de la debilidad; a sostener el imperio de la ley, en los casos no justiciables por los encargados de aplicarla, y a corregir todo abuso, toda iniquidad, toda tropelía que trajese indignados a los hombres de bien. Buscó en sus respectivos barrios, y en medio de su corte de vencidos, a los valientes y perdonavidas más famosos de la ciudad, y les echó en cara sus desmanes y desafueros, diciéndoles que estaba dispuesto a no consentirlos. Observóse que, al proceder así, iba, como siempre, sin armas, y alguno quiso abusar de ello y acometerle puñal en mano… Pero ¿de qué sirve el puñal a quien tiene encima al león? Ni ¿qué importa al león un poco de hierro en la mano de un hombre? Rápido como la luz, Manuel cayó sobre el atrevido; tiróle en tierra al solo impulso de su violento salto, cogióle el brazo asesino con las tenazas de sus dedos, y se lo rompió como si fuera débil caña. Revolvióse luego contra los demás…, pero encontróse con que todos eran ya sus vasallos y le aplaudían, mientras que llenaba de injurias al matón caído…
Casi ninguna otra prueba material tuvo que hacer el osado mancebo para que se le sometiesen todos los barateros de la población. Dondequiera que había riña o tumulto y él se presentaba, era juez y árbitro del conflicto. Una mirada de sus ojos, o media palabra de sus labios, bastaba para que se marchasen tranquilos los cobardes, y llenos de miedo los valientes. Y como además en muchas ocasiones transigía pleitos o remediaba daños a costa de su bolsillo, como casi igualaba a don Trinidad Muley en la abnegación con que socorría al necesitado y compartía sus riesgos y dolores; como ya había salvado la vida a más de una persona, luchando, ora con el incendio, ora con la epidemia, ora con la inundación, resultaba que su predominio, lejos de humillar, era grato y parecía justo, a tal extremo que el vasallaje se convirtió en adoración y reverencia.
Diferentes causas de índole muy distinta contribuían también a ello… ¿Cómo no? Su noble cuna, el recuerdo de su heroico padre, sus desgracias, su excéntrica vida, su identificación con el Niño de la Bola, sus pocas palabras y precoz austeridad, su grave cortesía con los buenos, su hermosura, su elegancia, la buena sombra que le prestaba un padrino tan popular como don Trinidad Muley, el no conocérsele vicio alguno, la misma idea de que Soledad le amaba, y, en fin, hasta el presentimiento de que algún día castigase a Caifás , desagraviando a tantas y tantas víctimas de su insaciable sed de oro…, eran parte a sublimarlo a los ojos del pueblo y convertirlo en uno de aquellos héroes que luego salen en romances y relaciones.
Y, a la verdad, aquel adolescente medio salvaje tenía mucho de legendario y superior, aun en el orden moral y metafísico. El alma heroica que heredó de su padre, si bien abandonada a sí misma por falta de educación literaria, había sido pulimentada por el dolor, por la soledad, por el estudio reflexivo de la naturaleza y por la ardiente devoción que fue resultado de la especie de éxtasis en que pasó tres años consecutivos. ¡Siempre meditando y callando en aquellos dos templos (la Iglesia y la Sierra), ya entregado a su dolor de huérfano, ya a su odio al verdugo de su casa, y al amor de Soledad, ya a la pugna de estos tres afectos, había llegado a adquirir gran conocimiento de las fuerzas de su espíritu; por lo cual no era extraño que, aun siendo tan joven, se sobrepusiese al espíritu de los demás! Pasábale lo que a Jacob después de su lucha con el Ángel.
Finalmente, hasta en el orden material, cúpole a Manuel la gloria, a la edad de diecinueve años, de acometer y realizar una gigante empresa, que lo acreditó e idealizó más que todas las anteriores en el supersticioso concepto del vulgo. Aconteció (y con esta anécdota daremos punto por ahora al interminable relato de las hazañas del hijo de don Rodrigo Venegas) que en el crudísimo invierno de 1831 a 1832 corrióse hasta los abrigados barrancos del Sur de aquella sierra un enorme oso, procedente de las montañas de Asturias, acosado por el hambre, o sea huyendo de las copiosísimas nieves que cubrían por entero las otras sierras de la Península. Horribles estragos comenzó a hacer el animal en los rebaños y aun en las personas, bajando a la llanura a atacar a los caminantes cuando no hallaba presa en los rediles, y pregonada fue su piel en una respetable suma por todos los Ayuntamientos de la comarca; pero cuantas partidas salieron a cazarlo volvieron es c armen tadas a sus hogares, o muy ufanas y satisfechas… de no haber sido cazadas por él. Así las cosas, y cuando nadie se atrevía a salir de poblado, no ya en busca del oso, sino a los asuntos más precisos, amaneció un día la fiera cosida a puñaladas en medio de la plaza de la ciudad.
Indudablemente, a juzgar por las huellas de todo el camino, el cadáver había sido llevado a rastras desde la Sierra; pero no se sabía quién era el autor de tal hazaña, ni nadie se presentó a reclamar el anunciado premio…
– ¡Manuel Venegas ha sido! ¡Sólo él tiene enjundias para estas cosas! -exclamó sin embargo, la voz popular.
Y, en efecto, pronto se supo que el llamado Niño de la Bola había llegado aquella misma noche, todo cubierto de sangre, a casa de don Trinidad Muley, y que Luis el barbero le estaba curando tres grandes heridas que tenía en los hombros y en la espalda.
A duras penas hízose al joven confesar que él había matado al oso y referir la espantosa lucha a brazo partido que se vio obligado a mantener para ello (todo por su manía de entonces de no usar armas de fuego, que calificaba de alevosas ); pero, en cambio, fue enteramente imposible hacerle recibir el mencionado premio.
– Se lo regalo -dijo Manuel- a Nuestra Señora de la… Soledad, a quien encomendé mi vida y mi alma en el momento de mayor peligro. ¡Cómpresele un manto nuevo y hágasele una función de primera clase!
Fácil es graduar el entusiasmo que estos hechos producirían en el público. La ciudad entera visitó al herido durante las cinco semanas que tardó en curarse, no sin que se trajese a colación en cada visita la gloriosa muerte de don Rodrigo Venegas, cuyas heroicidades tenían tan digno continuador en su bizarro hijo. Y cuando éste salió a la calle, y se encaminó a la iglesia de San Antonio, a dar gracias a la Virgen de la… Soledad, no fueron saludos, sino aplausos y aclamaciones, los que recibió de todos los vecinos. ¿Y Caifás ? ¿Y su hija? ¿Qué dirían a todo esto? ¿A cómo estaban de odio y temores el uno, y de amor y esperanza la otra, en vista del fabuloso crecimiento de aquella figura, que les importaba más que a nadie? Nada se sabía en el asunto, pues ni el padre ni la hija eran aficionados a revelar sus emociones, ni la señá María Josefa había vuelto a aparecer por casa de don Trinidad. Diremos, pues, únicamente por ahora, cuál era al línea de conducta de Manuel para con ellos (tercera parte del programa que por tan alto modo estaba cumpliendo nuestro enamorado).
Читать дальше