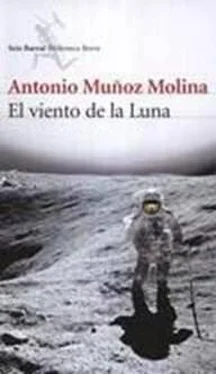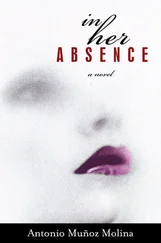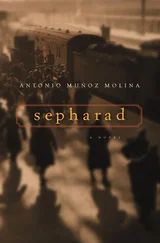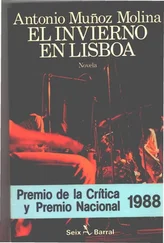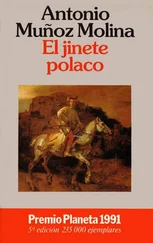Al día siguiente, atado con una cuerda al sillín de la moto que se había comprado a plazos al poco tiempo de entrar en el taller, mi tío trajo un bidón de metal ondulado, grande, como de cuarenta litros, dijo, que al quitarle la tapa despidió un ligero olor a gasolina, o a esos productos químicos que a veces le manchaban el mono azul de trabajo cuando los sábados lo traía a casa para que mi abuela lo lavara. Mi tío ya no se vestía como los otros hombres de la casa, mi padre y mi abuelo, ni olía del todo como ellos. Era el hijo pequeño de mis abuelos, el último que aún seguía viviendo con ellos en la casa, pero desde que había entrado a trabajar en el taller actuaba con una seguridad nueva, y cuando se dirigía a mi abuelo, su padre, ya no le hablaba con la misma deferencia. Ahora ganaba un sueldo, un tesoro inaudito que traía a casa todos los sábados dentro de un sobre amarillento con su nombre escrito a máquina, sin depender de la lluvia o de los contratiempos de las cosechas, sin trabajar más horas que las estipuladas en su contrato, no de sol a sol, como la gente del campo. Y si echaba horas extras se las pagaban aparte, y además estaba aprendiendo el oficio de soldador, que le permitiría ascender en la empresa al cabo de no mucho tiempo. Ahora la vida era buena para él, que había trabajado desde niño en el campo, sometido a su padre, sin ninguna esperanza de ser algo más que un aparcero sin tierra propia. En menos de un año, ahorrando cada semana la parte del sobre que no entregaba a su madre, había cambiado su ruda bicicleta por una moto reluciente, y había podido fijar por fin la fecha de su boda. Cada día, a la caída de la tarde, yo escuchaba desde el cuarto que aún compartía con él el rugido de su moto entrando en nuestra plazuela, incluso lo distinguía mucho antes, cuando mi tío enfilaba con ella la calle del Pozo desde el paseo de la Cava.
Entraba en casa, la cara tiznada, las manos oliendo a gasolina o a grasa, al carbón quemado de la soldadura, y sus pasos resonaban más poderosos y decididos. Había engordado, se había vuelto más corpulento, o quizás era sólo la seguridad nueva del trabajo, del sobre semanal con su nombre mecanografiado, de la moto que él aceleraba al llegar a los callejones de nuestro barrio por el puro gusto de oír el motor, de sentir la vibración entre las piernas. Sacaba del pozo un cubo de agua y se lavaba en el corral a manotazos, en camiseta, doblado poderosamente sobre la palangana, frotándose con mucho ruido el agua contra la cara y el cuello. Yo escuchaba luego otra vez sus pasos, ahora taconeando, el ruido de las monedas en los bolsillos de su pantalón, y de nuevo la moto alejándose, ahora en dirección a casa de la novia de mi tío. Ya no reparaba mucho en mi presencia: él había dado una gran zancada hacia una vida plena de hombre, y yo me había quedado de pronto muy lejos, en un limbo todavía muy próximo a la niñez. Entraba en el cuarto, apresurado, para ponerse la camisa limpia y la americana, la corbata de visitar a su novia y discutir con los padres de ella los detalles de la boda inminente. Recién afeitado, se mojaba el pelo con brillantina, se peinaba delante de un trozo de espejo, donde me veía, yo quizás leyendo en la cama o sentado junto a mi mesa de estudio, y me decía:
– No leas tanto, que no es bueno.
Lo que tienes que ir haciendo es echarte una novia.
Y se iba, escaleras abajo, adulto, emancipado, dejando tras de sí el olor masculino del jabón y la colonia, saltando los peldaños, despidiéndose al pasar de mi madre y mi abuela, excitado por la segura inminencia de la tarde que le aguardaba, el ruido vigoroso de la moto, las miradas entre admirativas y asustadas de las vecinas que se apartarían para dejarlo pasar en la calle demasiado estrecha. Cuando volvía, si yo aún estaba despierto, me contaba con detalle desde su cama la película que había ido a ver con su novia. Era una película de palabras que yo escuchaba, casi veía en la oscuridad, un misterio resuelto por al- gún detective, una aventura de guerra, o de viajes por los mares, de cabalgadas y tiroteos y peleas a puñetazos y acosos de indios hostiles en el Lejano Oeste. Algunas veces, mi tío regresaba decepcionado y empezaba a desnudarse en silencio, sin preguntarme si estaba todavía despierto. Era porque había visto alguna película que no le había gustado, "una de llorar", como decía él, despectivamente, sin comprender por qué eran precisamente esas películas -dramas mexicanos en blanco y negro- las que preferían las mujeres. No le gustaban las películas de llorar, ni los pastelazos lentos en los que nada sucedía, pero lo que le indignaba de verdad eran las películas en las que moría el protagonista, le parecían ultrajes inauditos contra el orden natural de las cosas.
– Es una mierda de película, una vergüenza. Al final muere el artista.
Algunas veces, yo me dormía escuchándolo, y sus palabras se disgregaban en el sueño como las imágenes invocadas por ellas en la oscuridad del dormitorio. Otras era él, mi tío, quien bostezaba y hablaba más lentamente y se quedaba dormido antes de revelarme el final que yo anhelaba saber.
Fue el último verano que vivió con nosotros cuando mi tío Pedro decidió que iba a instalarnos la ducha, el verano anterior al viaje del Apolo Xi a la Luna. Yo tenía doce años y había terminado el curso con un suspenso vergonzoso en Gimnasia. En el vestuario mis compañeros se reían de mis calzoncillos y en la sala de aparatos el profesor de Educación Física me humillaba junto a los más gordos y torpes de la clase cuando no sabía saltar el potro ni escalar por la cuerda y ni siquiera dar una voltereta. Esa mañana de julio -hasta principios de septiembre yo no tendría que enfrentarme a la renovada humillación y el íntimo suplicio de un nuevo examen de gimnasia-, mi tío Pedro sacó el bidón metálico al corral y nos mostró todas las cosas que había comprado en la ferretería o conseguido en su taller de carpintería metálica, donde estaba a punto de que lo ascendiesen a soldador de primera: una alcachofa de ducha, varios tubos de cobre de distintas longitudes y grosores, una manguera remendada con parches de bicicleta. Mi madre y mi abuela lo miraban con admiración y algo de alarma, sobre todo cuando me pidió que le acercara la escalera de mano y la apoyara contra el muro de la caseta exterior donde estaba el retrete. Se echó el bidón al hombro, subió por la escalera sujetándose con una sola mano, fornido, enérgico, en camiseta, con su pantalón azul de soldador, la cara y los brazos muy blancos, porque ya no le daba el sol sin misericordia del trabajo en el campo. Yo sujetaba la escalera y mi madre y mi abuela le hacían advertencias asustadas, agárrate bien, no mires para abajo, que te puede dar mareo, no vayas a caerte. Mi tío se pasó la mañana al sol, atareado en el tejadillo, ajustando el bidón con anclajes metálicos, soldando junturas, la cara protegida por su careta de metal con una mirilla como de morrión de película, la pistola de soldadura soltando chorros de chispas que dejaban un olor muy acre en el aire y caían al suelo como tenues plumas de ceniza. Con su careta de soldador mi tío se parecía al Hombre de la Máscara de Hierro. Yo permanecía alerta al pie de la escalera, dispuesto a alcanzarle lo que él me pidiera con sus ademanes recién adquiridos de experto:
un destornillador, un martillo, un tubo de cobre. Mi tío sudaba en la ofuscación del sol de julio, bajo un sombrero de paja que mi abuela me había hecho alcanzarle, no fuera a coger una insolación, y que ya era incongruente con su mono azul de experto en soldadura y en carpintería metálica.
– Ya casi ha terminado mi hermano la ducha -le dijo mi madre a mi padre cuando llegó él del mercado a la hora de comer, y le señaló el bidón ya instalado en el tejadillo del retrete, por encima de las hojas tupidas de la parra-. Dice que mañana podremos ducharnos.
Читать дальше