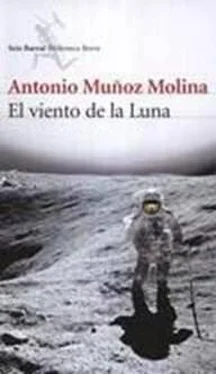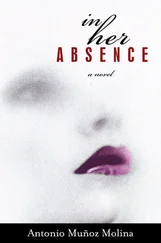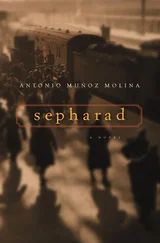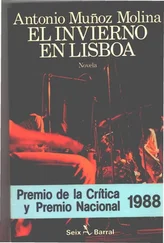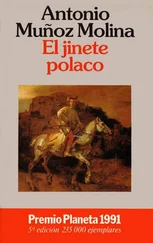ningún artefacto humano ha alcanzado nunca esa velocidad. Oirán el largo retumbar de un trueno y sentirán bajo sus pies el estremecimiento de la tierra, dentro de un instante, quizás en el próximo segundo. La onda expansiva del despegue les golpeará el pecho con la violencia de una pelota de goma maciza. Quizás tú estarás muerto entonces, quemado, pulverizado, disuelto en la torre de fuego de la explosión de miles de toneladas de hidrógeno líquido: quizás dentro de un segundo no habrás tenido tiempo de saber que estabas a punto de dejar de existir. Eres un cuerpo joven que palpita y respira, un organismo formidable, en el punto máximo de su salud y su poderío muscular, una inteligencia fulgurante, servida por un sistema nervioso de una complejidad no inferior a la de una galaxia, con una memoria poblada de imágenes, nombres, sensaciones, lugares, afectos: y un instante después no eres nada y has desaparecido sin dejar ni un solo rastro, te has esfumado en ese cero absoluto que acaba de invocar la voz nasal y automática de la cuenta atrás.
Pero después del cero no sucede nada, sólo el rumor del aire que no es exactamente aire en los tubos de respiración, sólo los golpes acelerados del corazón dentro del pecho, los puntos rítmicos de luz en una pantalla de control en la que alguien tiene fijos los ojos, registrados y archivados en una cinta magnética que quizás alguien consultará después del desastre para saber el instante justo en el que la vida se detuvo. El cerebro muere y el corazón sigue latiendo unos pocos minutos, o es al revés, el corazón se para y en el cerebro dura espectralmente la conciencia como una brasa a punto de apagarse bajo la ceniza que se enfría. Lava helada y ceniza es el paisaje que estarán viendo tus ojos al final del viaje que ahora mismo no sabes si llegará a empezar, atrapado en este segundo que viene después del cero y en el que no retumba la explosión deseada y temida. Con una explosión en medio de la nada comenzó el universo hace catorce o quince mil millones de años. La onda expansiva aún aleja entre sí a las galaxias y su rumor lo captan los telescopios más poderosos, como el estruendo de esos trenes de carga que cruzan de noche las amplitudes desiertas de un continente tan inmenso que a la mirada humana le parece ilimitado. Un rumor sordo, el galope de una estampida en una llanura, percibido desde muy lejos por el oído de alguien que ha pegado la cara a la tierra. Un rumor tan poderoso que viene retumbando desde la primera millonésima de segundo de la existencia del universo, el eco del caudal de la sangre en el interior de una caracola, el tren de carga que viene desde muy lejos y que te despierta en mitad de la noche de verano. El rumor se convierte en estremecimiento y luego en sacudida, y el corazón da un vuelco al mismo tiempo que empiezan a parpadear unas luces ámbar en el panel de instrumentos y se pone en marcha con un chorro de cifras que empiezan por un cero y marean por su velocidad, marcando el comienzo del tiempo del viaje, la explosión que acaba de suceder a más de cien metros de distancia, muy abajo, en el fondo del pozo de combustible ardiente. No hay sensación de ascenso, mientras el cohete se alza con una apariencia de lentitud imposible sobre el fuego y el humo, un fulgor que se estará viendo contra el horizonte plano y el azul de la mañana desde muy lejos: no hay miedo, ni vértigo, sólo una pesadez enorme, manos y piernas y pies y cara y ojos convertidos en plomo, atraídos hacia abajo por la gravitación de toda la masa del planeta, multiplicada por cinco a causa de la inercia en los primeros segundos del despegue: el corazón de plomo y los pulmones y el hígado y el estómago presionando en el interior de un cuerpo que ahora pesa monstruosamente casi cuatrocientos kilos. Jamás un artefacto tan enorme ha intentado romper la atracción de la gravedad terrestre. Y mientras tanto el rumor continúa, pero no se convierte en estruendo, no llega a herir los tímpanos protegidos por la esfera de plástico transparente de la escafandra. Se hace más hondo, más grave, más lejano, el tren de carga perdiéndose en la noche, a la vez que los segundos se transforman en minutos en el panel de mando que está casi tan cerca de la cara como la tapa de plomo de un sarcófago. Todo tiembla, vibra, el panel de mandos delante de tu cara, el aluminio y el plástico de los que está hecha la nave, todo cruje como a punto de deshacerse, tan precario, de pronto, tu propio cuerpo se sacude contra las correas que lo sujetan y la cabeza choca contra la concavidad de la escafandra. Pero doce minutos después el temblor se apacigua y cesa del todo, y la sensación de inmovilidad es absoluta. Ya no sientes el corazón como una bola maciza de plomo en el interior del pecho, ni la zarpa de las manos sobre los muslos doblados en ángulo recto, ni los párpados como losas sobre los globos oculares. La respiración, sin que te dieras cuenta, se ha hecho más fácil, el olor a plástico del oxígeno más tenue. Algo sucede, en el interior hueco del guante de la mano derecha, y también en la punta del pie derecho: la uña del dedo gordo del pie choca contra la superficie interior acolchada de la bota, los dedos se mueven dentro del guante, sin que tú los controles. No pesas, de pronto, has empezado a flotar dentro del traje, como si te abandonaras boca arriba en el agua del mar, oscilando en el lomo de una ola. Con una sensación absoluta de inmovilidad has viajado verticalmente a once mil pies por segundo. Y algo pasa ahora delante de tus ojos, navega, entre tu cara y el panel de control, como un pez raro moviéndose muy lentamente, el guante que se acaba de quitar quien yacía a tu lado, libre de la gravedad, en la órbita terrestre que la nave ha alcanzado a los doce minutos del despegue, a trescientos kilómetros de altura sobre la curva azulada que se recorta con un tenue resplandor contra el fondo negro del espacio. El guante flota deslizándose como una criatura marina de extraña morfología en el agua tibia de un acuario.
Encerrado en mi cuarto una tarde de julio escucho las voces que me llaman, los pasos pesados que suben en mi busca por las escaleras de la casa. Van a encontrarme pronto y van a darme órdenes que no tendré más remedio que obedecer, sumiso y hosco, con el bozo oscuro y los granos en mi cara redonda agravando mi aire de pereza contrariada, de honda discordia con el mundo.
Pero mientras suben los pasos y se acercan las voces yo permanezco inmóvil, alerta, echado en la cama, sin más ropa que los bochornosos calzoncillos de adulto que mi madre y mi abuela cortaron y cosieron para mí y han sido mi vergüenza cada vez que tenía que cambiarme en el vestuario del colegio. Menos yo, todos los demás llevan calzoncillos modernos comprados en las tiendas, slips les llaman, que se ajustan a la ingle y a la parte superior del muslo y no se prolongan hasta casi la mitad de la pierna. Nadie me ve ahora, por fortuna, nadie ve mis piernas que de pronto se hicieron tan largas y se llenaron de pelos y nadie va a burlarse de mí cuando no sepa dar una voltereta ni trepar por la cuerda ni saltar sobre ese aparato de tortura que llaman apropiadamente el potro, apoyando las palmas de las manos sobre el lomo de cuero y a la vez extendiendo las piernas hasta una horizontalidad gimnástica inalcanzable para mí.
Estoy a salvo, hasta cierto punto, o lo estaba hasta que hace un momento empezaron a sonar las voces y los pasos en el hueco de la escalera: estoy tumbado en la cama, sobre las sábanas húmedas por el sudor en la siesta de verano, tan inmóvil como un animal asustado en el interior de su madriguera, como un astronauta sujeto al camastro anatómico de la cápsula espacial, con un libro abierto en las manos,}Viaje al centro de la Tierra}, leído tantas veces que ya me sé de memoria pasajes enteros, igual que puedo ver con los ojos cerrados sus ilustraciones de grutas tenebrosas iluminadas por lámparas de carburo y de ingentes saurios peleándose a muerte entre las espumas rojas de sangre de un mar subterráneo. En el desorden de la cama y en la mesa de noche hay varias de las revistas ilustradas que he hurtado en casa de mi tía Lola, y en las que vienen reportajes sobre la nave Apolo Xi, que despegó exactamente hace dos horas y dentro de cuarenta y cinco minutos romperá su trayectoria circular en torno a la Tierra con la explosión de la tercera fase del cohete que va a propulsarla hacia la Luna. En los dos primeros minutos del despegue el Saturno V alcanzó una velocidad de nueve mil pies por segundo. En pies por segundo y no en kilómetros por hora se miden las velocidades fantásticas de este viaje que no pertenece a la imaginación ni a las novelas, que está sucediendo ahora mismo, mientras yo sudo en mi cama, en mi cuarto de Mágina. En el momento del despegue el ingeniero Wernher von Braun, a quien llaman en los noticiarios el padre de la Era Espacial, rezó un padrenuestro en alemán. El cardenal católico de Boston ha compuesto una plegaria especial para los astronautas, ha dicho el locutor del telediario. Se especula con la posibilidad de que puedan traer algún tipo de gérmenes que desencadenen en la Tierra una trágica epidemia. A veinticinco mil pies por segundo viaja ahora la nave Apolo, en la órbita de la Tierra, pero los astronautas tienen una sensación de inmovilidad y silencio cuando miran por las ventanillas: es la Tierra la que se mueve, girando enorme y solemne, mostrándoles los perfiles de los continentes y el azul de los océanos, como en la bola del mundo que hay en mi aula del colegio salesiano. El océano Atlántico, las islas Canarias, los desiertos de África, con un color de herrumbre, la larga hendidura del Mar Rojo. El enviado especial de Radio Nacional a Cabo Kennedy decía arrebatado que los astronautas distinguen perfectamente el perfil de la Península Ibérica por las ventanillas de la cápsula. "España es maravillosa vista desde el espacio". Consulto el reloj Radiant que me regaló mi padre el año pasado para mi santo: tiene una aguja para medir los segundos y una pequeña ventana en la que cada noche, exactamente a las doce, cambia la fecha. A las dos horas, cuarenta y cuatro minutos y dieciséis segundos del despegue empezará de verdad el viaje a la Luna, cuando se mezclen de nuevo en los depósitos del cohete el hidrógeno y el oxígeno líquidos y una larga llamarada en medio de la oscuridad libere a la nave Apolo de la órbita de la Tierra, impulsándola a una velocidad de treinta y cinco mil quinientos setenta pies por segundo. Los cronómetros de las computadoras lo miden todo infaliblemente: el combustible de los motores ha de arder durante cinco minutos cuarenta y siete segundos para que la nave adquiera una trayectoria de encuentro con la Luna. En la televisión, a la hora de comer, el despegue se vio en blanco y negro: en las páginas satinadas de las revistas que compra mi tía Lola se ve el cohete Saturno iluminado por resplandores amarillos y rojizos en las noches previas al despegue, sujeto a una especie de altísimo andamio de metal rojo: y luego la incandescencia del encendido en el momento en que la cuenta atrás llegó al cero, la cola de fuego entre la deflagración de nubes blancas cuando todavía parece imposible que esa nave colosal cargada con miles de toneladas de combustible altamente explosivo pueda desprenderse de la gravedad terrestre emprendiendo un vuelo vertical. “¡Era espacial! ¿sabía usted que el viaje a la luna está dirigido principalmente por computadoras electrónicas?" He coleccionado revistas y recortado fotografías en color de los tres viajes que han precedido al del Apolo Xi y conozco de memoria los 20 nombres de los astronautas y de los vehículos, los hermosos nombres en latín de los mares de polvo y de los continentes y cordilleras de la Luna.
Читать дальше