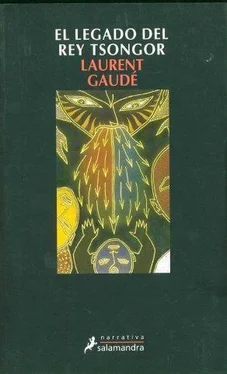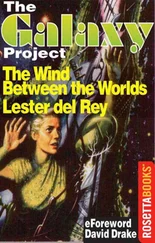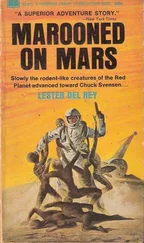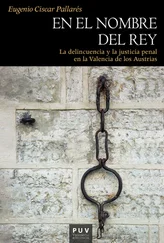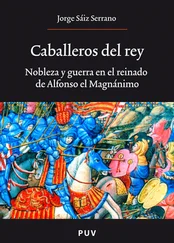– Escúchame, Suba, escucha bien lo que voy a decirte, escúchame como un hijo a su madre. Haré lo que me pidas en nombre de Tsongor, pero no me pidas eso; no tienes necesidad de ordenar nada para que el dolor se abata sobre Saramina. Tsongor ha muerto y para mí es como si toda una parte de mi vida acabara de hundirse lentamente en el mar. Lo lloraremos, y nuestro luto durará más de once días. Déjanos eso a nosotros, déjanos organizar las ceremonias fúnebres como nos parezca, y comprobarás que se llora a tu padre como es debido. Escúchame, Suba, escucha a Shalamar. Yo conocía a Tsongor, y si te envió a recorrer los caminos del reino, no fue para convertirte en el mensajero de su muerte; tu presencia no es necesaria para que todo el reino se eche a llorar. Yo conocía a Tsongor, y no podía creer que se necesitara la vigilancia de uno de sus hijos para que Saramina llorara; lo que esperaba de ti era otra cosa. Déjanos el luto a nosotros, Suba, sabremos cumplirlo; abandónalo aquí, en Saramina, tu padre no te educó para que lloraras, ya es hora de que te deshagas del luto. Que mis palabras no te irriten, yo también he conocido el dolor de la pérdida en más de una ocasión, conozco el voluptuoso vértigo que procura. Tienes que sobreponerte y dejar la máscara del llanto a tus pies. No cedas al orgullo de quien lo ha perdido todo; hoy Tsongor necesita un hijo, no una plañidera.
Shalamar calló. A Suba le daba vueltas la cabeza; había estado a punto de interrumpir a la anciana varias veces, pues se sentía ofendido, pero la había escuchado hasta el final porque en su voz había una autoridad natural y penetrante que le decía que la anciana tenía razón. Se había quedado mudo; aquella anciana de arrugadas manos, aquella vieja reina acababa de abofetearlo con su ronca voz.
– Tienes razón, Shalamar – respondió al fin -, tus palabras han logrado que mis mejillas ardan, pero comprendo que la verdad habla por tu boca. Sí, Shalamar, dejo el luto y las plañideras a tu cuidado, haced lo que queráis, que Saramina haga lo que le parezca, como siempre ha hecho. Tienes razón, Tsongor no me envió aquí a llorar, me pidió que construyera siete tumbas por todo el reino, siete tumbas que dijeran quién fue. Y aquí es donde quiero construir la primera, en esta ciudad que tanto amaba. Sí, aquí es donde empieza mi enorme obra. Tienes razón, Shalamar, la piedra me llama, dejo el llanto para vosotros.
Lentamente, Suba plegó el largo velo negro que le habían entregado las mujeres de Massaba y lo depositó en las manos de la vieja reina. Shalamar había recuperado su rostro de madre y sonreía a aquel muchacho que había tenido la fuerza de escucharla; cogió el velo, indicó a Suba que se acercara y, besándolo en la frente, le murmuró:
– No temas, Suba, haz lo que debes. Yo lloraré por toda Saramina llorará por ti. Puedes irte tranquilo y Enfrentarte a la piedra.
El sitio de Massaba continuaba. Día tras día, mientras en las murallas los guerreros de Kuame y Sako se esforzaban en rechazar al enemigo, los habitantes de la ciudad retiraban escombros, limpiaban las calles y recuperaban de las ruinas aún calientes lo poco que las llamas habían respetado. Las espuertas de cascotes, ceniza y basura se utilizaban para rechazar al enemigo, se arrojaban sobre los asaltantes; Massaba vomitaba largos chorros de polvo y ceniza desde lo alto de sus murallas.
En el interior, la vida se había organizado. Todo se supeditaba a la economía de guerra, y los jefes daban ejemplo. Kuame, Sako y Liboko vivían con frugalidad: comían poco, compartían sus raciones con sus hombres y colaboraban en todos los trabajos de acondicionamiento. No había escapatoria, la ciudad estaba rodeada y las provisiones se agotaban, pero todo el mundo fingía ignorarlo y creer que la victoria aún era posible. Las semanas pasaban, los rostros se demacraban y la victoria no llegaba. Todos los días los guerreros de Massaba lograban rechazar a los asaltantes merced a un esfuerzo constantemente renovado; tras la incursión de Danga, nadie había conseguido echar una puerta abajo o tomar un trozo de muralla.
En el campo de los nómadas, los hombres empezaban a perder la paciencia. Bandiagara y Orios, sobre todo, maldecían aquellos muros que se negaban a caer y presionaban a Sango Kerim para que pusiera en práctica la estrategia que tan buenos resultados le había dado a Danga. Las fuerzas de Massaba eran demasiado reducidas para sostener ataques sobre un frente extenso, bastaría con atacar en dos o tres puntos a la vez. Sango Kerim aceptó y se preparó todo para el enésimo asalto a Massaba. Bandiagara dirigiría el primer ataque; Danga, el segundo, y Orios y Sango Kerim debían golpear una zona abandonada de la muralla.
Se reanudó la batalla, y con ella los gritos de los heridos, las voces de ánimo, las peticiones de ayuda, los insultos y el entrechocar de armas. Una vez más, el sudor parló las frentes, el aceite chorreó sobre los cuerpos y los cadáveres escaldados se amontonaron al pie de las murallas.
Los cenicientos se lanzaron contra la puerta de la Lechuza como lobos sedientos de sangre. Eran cincuenta, pero parecía que nada podría detenerlos. Arrollaron a los defensores de la puerta claveteada y aplastaron a la guardia, sorprendida de verse frente a aquellos gigantes. Por segunda vez, los nómadas penetraron en Massaba y por segunda vez el pánico se apoderó de sus calles. La noticia corrió de casa en casa: los cenicientos avanzaban matando a todo aquel que hallaban a su paso. Cuando llegó a sus oídos, el joven Liboko corrió al encuentro de los enemigos, y un puñado de hombres de la guardia especial de Tsongor lo siguió; la rabia iluminaba el rostro de Liboko. Cayeron sobre la tropa de los cenicientos en el momento en que irrumpían en la plaza de la Luna – una plazuela en la que antaño se reunían los echadores de cartas y que en las noches de estío se llenaba con el dulce murmullo de una fuente -. Liboko se abalanzó sobre el enemigo como un demonio, perforó vientres y seccionó miembros, atravesó pechos y desfiguró rostros. Luchaba sobre su terreno, para defender su ciudad, y parecía que el ardor que lo animaba no lo abandonaría jamás. Golpeaba sin descanso, causaba bajas en las filas enemigas con una furia inaudita, arrollaba a los adversarios con un ímpetu irresistible. De pronto, su brazo se inmovilizó en el aire; tenía un hombre a sus pies, allí, a su merced, podía destrozarle el cráneo, pero no lo hizo. Se quedó así, con el brazo en alto, durante unos instantes interminables. Había reconocido a su adversario, era Sango Kerim. Sus miradas se encontraron. Liboko tenía los ojos clavados en el rostro de aquel hombre que había sido su amigo durante tanto tiempo, y no se decidía a golpear; sonrió con suavidad, y ése fue el instante que aprovechó Orios. Había presenciado toda la escena, comprendía que Sango Kerim podía morir en cualquier momento, así que no lo dudó: destrozó el rostro de Liboko con todo el peso de su maza. El cuerpo del joven se derrumbó, la vida ya lo había abandonado. El pecho de Orios emitió un poderoso gruñido de satisfacción. Sango Kerim, consternado, se dejó caer al suelo, soltó las armas, se quitó el casco y tomó en sus brazos el cuerpo del hombre que no había querido matarlo. El rostro de Liboko era un cráter de carne, y en vano buscó en él Sango Kerim la mirada que se había cruzado con la suya segundos antes. Lloró por Liboko mientras la lucha seguía haciendo estragos a su alrededor; presas de una furia ciega tras presenciar lo ocurrido, los hombres de la guardia especial rechazaron a los cenicientos con todas sus fuerzas. Querían recuperar el cuerpo de su jefe, no podían abandonarlo al enemigo, querían enterrarlo con sus armas al lado de su padre; y ante su violento empuje, Orios tuvo que retroceder. Los cenicientos abandonaron el cuerpo, abandonaron la plaza de la Luna llevándose a Sango Kerim, que se había quedado sin energía, y salieron del recinto amurallado huyendo de los hombres de la guardia especial, que los perseguían gritando como posesos.
Читать дальше