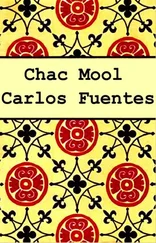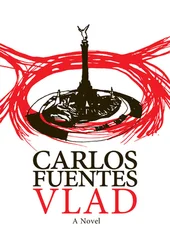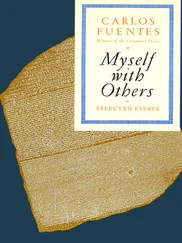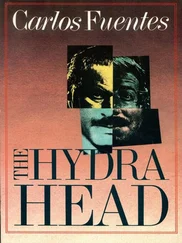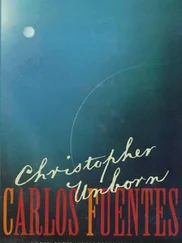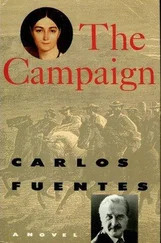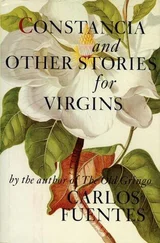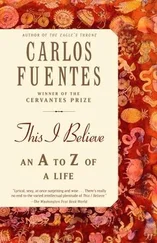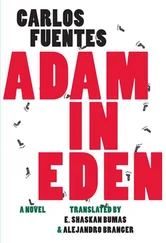Llego entonces a una conclusión. Las ciudades no soportan ser comparadas. Y «América» es una ilusión uniforme que esconde mil misterios accidentados. Hay la «América» que se sueña en Hollywood como Gene Kelly y Cyd Charisse: «Bailo, luego existo.» Hay la «América» que se afirma en la hegemonía sólo para descubrir que el poder fue en vano (Ciudadano Kane). Hay la «América» que lamenta sin cesar la pérdida de su inocencia en Bostón o en Long Island (Henry James, Scott Fitzgerald). Hay la «América» que nunca fue inocente (la Natchez, Mississippi, de Richard Wright, el Harlem, Nueva York, de James Baldwin) y la «América» que siempre fue violenta, corrupta y supremamente indiferente al idilio nacional (el Los Ángeles de Chandler, el Poisonville de Hammett).
Tengo una ciudad a la que le debo pasar de adolescente a adulto, disciplinar mi vida, ordenar mi mente, organizar mi trabajo de escritor. Esa ciudad es para mí Ginebra, mi altillo incomparable en la Place du Bourg du Four, el Forum Boarium fundado por Julio César, el Café de la Clémence enfrente para discutir con los amigos, el Café Canónica con vista al lago para recoger putas de pelo oxigenado y perritos falderos, la universidad para conocer y enamorar muchachas fragantes de juventud y asombro amoroso, el ambiente de disciplina y Anden Régime intelectual del Instituto de Altos Estudios Internacionales y su pléyade de internacionalistas-estrella, Brierly, Bourquin, Ropke, Scelle, que me privilegiaron con sus enseñanzas, las librerías de la Vieille Ville para comprar ediciones antiguas de los clásicos franceses y leerlas en la tranquilidad de la Isla Jean-Jacques Rousseau entre el Ródano y el Leman…
Ciudades de paz y contemplación supremas. Sevilla de equilibrio árabe, judío y cristiano. Oaxaca color de jade, única ciudad de perfil conyugal indígena y español. Berlín resurrecta en medio de sueños mecidos por la cercanía de cien lagos. Cartagena de Indias, la ciudad perfecta del Caribe colonial, amurallada ayer contra los piratas ingleses, hoy contra las guerrillas del narco: el oasis milagroso de un país desangrado y fantasmal. Savannah, Georgia, ciudad que Borges debió inventar, plazas de donde nacen calles que van a dar a más plazas de donde irradian más calles en una red geométrica infinita, perfecta, al cabo desolada como un cuadro metafísico de Chirico.
Pero no hay ciudad sin clima. La temperatura es la venganza de una naturaleza que, al cabo, no puede ser dominada por techo o calle, por puerta, llama del hogar o hielo del congelador. La naturaleza circundante proponiendo una y otra vez: Escoge. Nadie escapa al dilema de abandonarme para salvarse de mi abrazo sofocante, aun al precio de la orfandad errabunda, o permanecer para siempre en mi selva salvaje y protectora, aun al precio de abdicar los riesgos de la libertad…
México: el verano llegará con un llanto de polvo vencido. Londres: la primavera brotará en dos tetas juveniles detrás de una gasa transparente. Nueva York: el otoño tendrá una corona de oro. París: el invierno será un río de brumas.
Y afuera de las ciudades, lagos y vías fluviales, bosques y tierras, se mueren a una velocidad sin precedente. Corremos el riesgo de perder el equilibrio de la biosfera y condenar a nuestra descendencia a vivir y morir sin naturaleza. «El universo requiere una eternidad», escribió Jorge Luis Borges. Y en el cielo, añadió, los verbos conservar y crear son sinónimos. En la tierra, se han vuelto antagónicos. Conservar y crear son verbos enemigos en este inicio de siglo.
El artista pregunta. La representación puede adoptar mil figuraciones diferentes. ¿Cuál desea usted? ¿La figura del que fue, del que es o del que será? Y en cuál lugar: ¿El de su origen, el de su destino o el de su presencia? ¿Cuáles lugares y cuáles tiempos?
En el arte icónico de Bizancio, símbolo culminante y extremo de la pintura medieval, la respuesta a estas preguntas eternas de la pintura es una sola: el tiempo de la pintura es un solo tiempo, la eternidad propia de una sola figura, Dios, el Pankreator. La mirada del Pankreator bizantino está, como la circunferencia de Pascal, en todas partes y en ninguna. Nos mira y lo miramos, pero una barrera -la divinidad- nos separa. Nosotros estamos aquí y ahora. Él está aquí y en todas partes. Mañana, nosotros ya no estaremos aquí. Él continuará estando, por los siglos de los siglos.
Tiene razón Fernando Botero cuando hace arrancar de Giotto la gran revolución moderna del arte. En vez de la distante veneración bizantina, Giotto trae a la pintura la inmediata pasión italiana y, cabe añadir, franciscana. Pues el compromiso personal, pasional, de San Francisco es materia de religión y vida, es hermano del engagement pasional que Giotto trae a la pintura. Quien consolida esta revolución es Piero della Francesca. Los frescos de Arezzo y Sansepolcro arrancan definitivamente a la pintura de la parálisis divina y la mirada frontal. Las figuras de Piero, a veces, sueñan -se atreven a soñar, como los durmientes de Sansepolcro-. Pero sobre todo, se atreven a mirar. En Arezzo, las figuras miran fuera del cuadro, más allá de los límites formales de la obra, hacia un horizonte o una persona que nosotros no vemos. Muerto en 1492, el año mismo del encuentro americano, quizás Piero mira tan lejos como el Mundus Novus que bautizó otro italiano, Amerigo Vespucci. Es como si Piero nos dijese: Voy a pintar una plaza de profunda perspectiva, fluyente como el tiempo en el que nacen, se desenvuelven y perecen los seres humanos y huidiza como el espacio irrestricto en el que se van cumpliendo, por la acción humana, los designios de Dios. He aquí las casas, las puertas, las piedras, los árboles, los hombres verdaderos, ya no el espacio sin relieve o el tiempo sin horarios del original Dios Creador, sino el espacio como lugar y el tiempo como cicatriz de la creación. A partir de Giotto y Piero, el pintor puede decir: Ciegos, miren, pinto para mirar, miro para pintar, miro lo que pinto, y lo que pinto, al ser pintado, me mira a mí y termina por mirarlos a ustedes que me miran al mirar mi pintura. «Sí -dice Julián, el pintor de Térra Nostra-, sólo lo circular es eterno y sólo lo eterno es circular, pero dentro de ese eterno círculo caben todos los accidentes y variedades de la libertad que no es eterna sino instantánea y fugitiva.»
La libertad renacentista culmina, paradójicamente, en un pintor de corte español que ejecuta cuadros de encargo y que aprovecha la protección real para llevar a su punto más alto la libertad del artista y revolucionar el arte mismo. Como Cervantes en el Quijote, Velázquez en Las Meninas aprovecha las restricciones de su tiempo y espacio no sólo para burlarlas -asunto fácil- sino para crear al lado de la verdad ortodoxa o revelada otra realidad, ésta fundada en la libertad de la imaginación -ardua materia-. Si la ortodoxia contrarreformista exige un punto de vista único, Cervantes en la literatura y Velázquez en la pintura multiplican los puntos de la narrativa verbal y visual. Al enterarse de que sus aventuras han sido hechas públicas -publicadas-, Quijote y Sancho se saben leídos y vistos por otros. Nos rodean los otros. Leemos. Somos leídos. Vemos. Somos vistos.
En Las Meninas, sorprendemos a Velázquez trabajando. Está haciendo lo que quiere y puede hacer: pintar. Pero éste no es un autorretrato del pintor pintando.
Es un retrato del pintor no sólo pintando, sino viendo lo que pinta y, lo que es más, sabiendo que lo ven pintar tanto los personajes a los que pinta, como los espectadores que lo ven, desde fuera del cuadro, pintando.
Nosotros. Ésta es la distancia necesaria pero incómoda o imperfecta que Velázquez se propone suprimir, introduciendo al espectador en el cuadro y proyectando el cuadro fuera de su marco al espacio inmediato y presente del espectador. Primero, ¿a quién pinta Velázquez? ¿A la Infanta, sus dueñas, la enana, el perro dormilón? ¿O al caballero vestido de negro que aparece entrando al taller -a la pintura- por un umbral iluminado? ¿O pinta Velázquez a las dos figuras reflejadas de manera opaca en un turbio espejo perdido en los rincones más oscuros del atelier: el padre y la madre de la Infanta, los reyes de España, dotándonos, según la célebre interpretación de Michel Foucault, del «lugar del rey»? Podemos creer que, en todo caso, Velázquez está allí, pincel en una mano, paleta en la otra, pintando el cuadro que nosotros estamos viendo, Las Meninas. Podemos creerlo -hasta darnos cuenta de que la mayoría de las figuras, con excepción del perro dormilón, nos miran a nosotros, a tí y a mí. ¿Es posible que seamos nosotros los verdaderos protagonistas de Las Meninas, el cuadro que Velázquez, en este momento, está pintando? Pues si Velázquez y la corte entera nos invitan a entrar a la pintura, lo cierto es que al mismo tiempo la pintura da un paso adelante para unirse a nosotros. Tal es la verdadera dinámica de esta obra maestra. Tenemos la libertad de ver la pintura y, por extensión, de ver el mundo, de maneras múltiples, no sólo una, dogmática, ortodoxa. Y somos conscientes de que la pintura y el pintor nos están mirando. Como los comensales del Déjeneur sur l’herbe de Manet, cuyo escándalo es que nos miren dos hombres vestidos y una mujer desnuda. ¿Habría escándalo de la mirada si no nos viesen, si mirasen hacia el bosque, al fondo o a los costados del sitio de su picnic? El giro se completa. El icono miraba a la eternidad, frontalmente.
Читать дальше