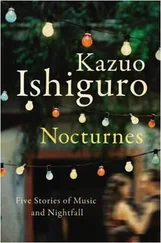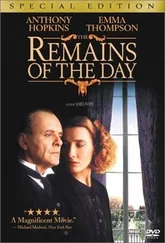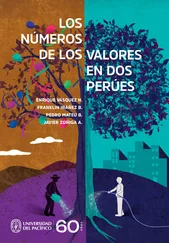¿Cómo se lo diría, señor…? Que allí eran mucho más respetuosos con los mozos…, sí. Los mejores del oficio eran figuras de cierto renombre y los principales hoteles rivalizaban por hacerse con sus servicios. Debo confesarle que aquello me abrió los ojos. Pero aquí, en cambio…, bueno…, esta idea lleva mucho, muchísimo tiempo arraigada. A veces me pregunto incluso si alguna vez se podrá erradicar. Compréndame… No estoy diciendo ni muchísimo menos que la gente de aquí se comporte de forma grosera con nosotros. Todo lo contrario: a mí me han tratado aquí siempre con cortesía y consideración. Pero, ya digo…, con esa idea subyacente de que cualquiera puede hacer este trabajo si le da por ahí. Supongo que se debe a que, hasta cierto punto, todos han tenido la experiencia de transportar equipaje de un lugar a otro… Y, basándose en ella, dan por supuesto que el trabajo de mozo en un hotel es una simple extensión de lo mismo. Con los años me he encontrado gente que, en este mismo ascensor, me han dicho: «Cualquier día dejaré mi trabajo actual para hacer de mozo en un hotel.» ¡Oh, sí, como lo oye! El caso es que, no mucho después de aquellas vacaciones en Lucerna, tuve que oír de boca de uno de nuestros más destacados munícipes estas mismas palabras, casi al pie de la letra: «Me gustaría dedicarme a su trabajo -dijo señalándome las maletas-. Es mi ideal de vida. Vivir sin preocupaciones.» Supongo que trataba de mostrarse amable conmigo, señor… Dándome a entender que envidiaba mi suerte. Esto ocurrió cuando yo era más joven, señor, cuando no sostenía las maletas todo el rato, sino que las dejaba en el suelo del ascensor… Me imagino que entonces tal vez causaba esa impresión… Ya sabe, de despreocupación, como me dio a entender aquel caballero. Pero fue la gota que colmó el vaso. No es que viera en sus palabras nada ofensivo. Sólo que, cuando me dijo aquello…, bueno…, fue como si todo encajara. Cosas que ya llevaba pensando hacía tiempo. Ya le he dicho, señor, que tenía fresco el recuerdo de aquellas vacaciones en Lucerna, con la nueva perspectiva que me habían dado. Así que me dije…, que ya era hora de que los mozos de hotel de esta ciudad hicieran algo para cambiar las actitudes predominantes aquí. Comprenda, señor… Había visto algo muy diferente en Lucerna y sentía que…, bueno, que no estaba bien lo que pasaba aquí. Así que, tras reflexionar mucho, decidí adoptar personalmente cierto número de medidas. Probablemente me diera ya cuenta entonces de lo difícil que iba a resultarme, sí… Pienso que ya en aquel instante, hace tantos años, entreví que tal vez era demasiado tarde para mi propia generación. Pero me dije que, bien…, que aunque sólo lograra aportar un granito de arena y cambiar las cosas mínimamente, se lo dejaría más fácil a los que habrían de venir después de mí. Y por eso adopté mis medidas, señor, y me he atenido a ellas desde el día en que oí a aquel concejal del ayuntamiento decir lo que dijo. Me enorgullece decir también que algunos otros mozos de la ciudad han seguido mi ejemplo. No estoy diciendo que hayan hecho exactamente lo mismo que yo, pero sí que han tomado medidas, por así decir, compatibles.
– Ya veo… ¿Y una de esas medidas fue no dejar en el suelo las maletas, sino cargar con ellas todo el rato?
– Precisamente, señor. Veo que ha captado usted perfectamente la esencia. Ni que decir tiene que, cuando me impuse estas normas, era yo bastante más joven y fuerte… Supongo que no tomé en cuenta que me iría debilitando con los años. Tiene gracia, pero olvidas una cosa tan simple… A los demás mozos les han pasado cosas por el estilo. Aun así, tratamos todos de mantenernos fieles a nuestros viejos propósitos. Con los años hemos formado un grupito muy unido…, doce de nosotros, los que quedamos de quienes nos propusimos cambiar las cosas hace tanto tiempo. Si fuera a flojear ahora, señor, me parecería estar traicionando a los otros. Y estoy seguro de que, si alguno de ellos renunciara a sus antiguas normas, me sentiría traicionado también. Porque, no le quepa ninguna duda, algunos progresos se han logrado en nuestra ciudad. Nos queda un largo camino por recorrer, es cierto, pero cuando nos reunimos… Nos encontramos todos los domingos por la tarde en el Café de Hungría, en el barrio antiguo de la ciudad; si algún día quisiera usted venir, nos sentiríamos muy honrados, señor… Digo que a menudo hemos comentado este tema y estamos todos de acuerdo en que ha habido notables mejoras en la actitud que se nos dispensa aquí. Los jóvenes que han venido detrás, naturalmente, lo dan por descontado. Pero los poquitos del Café de Hungría somos conscientes de haber marcado la diferencia, aunque sea pequeña. De veras que sería usted muy bien recibido entre nosotros, señor. Me encantaría presentarle a los del grupo. Ahora no somos tan rigoristas como en algún momento lo fuimos y desde hace tiempo se acepta que, en especiales circunstancias, tengamos invitados a nuestra mesa. El lugar es muy agradable en esta época del año con el soléenlo de las primeras horas de la tarde. Nuestra mesa está a la sombra de la marquesina, mirando a la Plaza Vieja. Se está muy bien allí, señor; estoy seguro de que le gustará. Pero, volviendo a lo que le decía, este tema ha sido muy debatido en el Café de Hungría. El de las resoluciones que cada uno de nosotros adoptó en el pasado. Ya ve…, a ninguno se nos ocurrió pensar qué ocurriría cuando nos hiciéramos viejos… Supongo que estábamos tan absortos en nuestro trabajo, que sólo podíamos pensar a corto plazo. O tal vez calculamos con demasiado optimismo el tiempo que haría falta para cambiar unas actitudes tan profundamente inveteradas. Y está usted en lo cierto, señor. Tengo ahora los años que tengo, y a cada año que pasa se me hace más duro.
El hombre hizo una pausa y, a pesar del esfuerzo físico a que se obligaba, pareció abismarse en sus pensamientos. Luego prosiguió:
– Debería serle sincero, señor… Es lo justo. Cuando era joven, es decir, cuando me impuse por primera vez estas normas de conducta, podía cargar hasta con tres maletas, por grandes o pesadas que fueran. Si algún huésped traía una cuarta maleta, tenía que dejarla en el suelo. Pero hasta tres me las arreglaba. El caso es que, hará cuatro años, pasé una temporada de mala salud y, como las cosas se me estaban poniendo difíciles, saqué el tema a colación en el Café de Hungría. Resumiendo: todos mis colegas se mostraron de acuerdo en que no había ninguna necesidad de que fuera tan estricto conmigo mismo.
Después de todo, me dijeron, lo que se pretendía era simplemente imbuir en los huéspedes cierta idea de la verdadera naturaleza de nuestro trabajo. Con dos maletas, o con tres, el efecto sería prácticamente igual. Si reducía mi mínimo de tres a dos maletas, no se derivaría ningún perjuicio. Acepté lo que me aconsejaron, señor, aunque sé que no es del todo verdad. Yo mismo me doy cuenta de que la cosa no impresiona en idéntico grado a la gente cuando me miran. La diferencia entre ver a un mozo cargado con dos maletas y ver a otro cargado con tres…, en fin, señor, reconocerá usted que, hasta para el ojo menos avezado, el efecto es considerablemente distinto. Lo sé, señor, y le confieso que me resulta penoso aceptarlo. Pero volviendo a su primera pregunta…, espero que comprenderá ahora por qué no quiero dejar sus maletas en el suelo del ascensor. Sólo trae usted dos. Y durante unos pocos años más, como mínimo, pienso que dos maletas estarán dentro de mis posibilidades.
– Sí, ya veo… Todo esto es muy digno de elogio -dije-. Ciertamente ha provocado usted en mí el impacto que deseaba.
– Me gustaría que supiera usted que no soy el único que ha tenido que introducir algún cambio. Comentamos con frecuencia estas cosas en el Café de Hungría y la verdad es que todos nosotros hemos tenido que adaptarnos en alguna medida. Pero no quiero que piense que estamos demostrando una excesiva tolerancia con respecto a nuestros compromisos. Si así hiciéramos, serían vanos los esfuerzos de tantísimos años. No tardaríamos en convertirnos en el hazmerreír de todos, objeto de burlas para cuantos nos vieran reunidos en nuestra mesa las tardes de los domingos. ¡Oh, no, señor…! Seguimos siendo muy estrictos unos con otros y, como no dudo que le confirmará la señorita Hilde, nuestras reuniones dominicales se han ganado el respeto de la ciudadanía. Lo repito, señor… Será usted muy bien recibido si desea unirse a nosotros. Tanto el café como la plaza resultan de lo más agradables en estas tardes soleadas. En ocasiones, el propietario del café se ocupa de que algunos violinistas zíngaros toquen en la plaza. Él también nos profesa una gran estima, señor. El suyo no es un establecimiento muy amplio, pero cuida siempre de que haya espacio suficiente alrededor de nuestra mesa para que nos sentemos cómodamente. E incluso cuando el resto del café está lleno, vela por que no nos molesten o atosiguen. Hasta en las tardes de mayor concurrencia, si estando sentados alrededor de la mesa nos diera por extender los brazos todos a la vez, no se produciría ningún contacto físico entre unos y otros. Hasta ese extremo nos considera el propietario, señor. Estoy seguro de que la señorita Hilde corroborará mis palabras.
Читать дальше