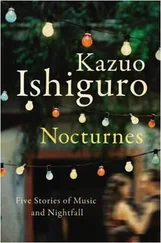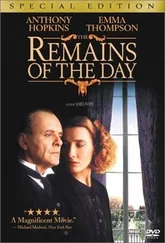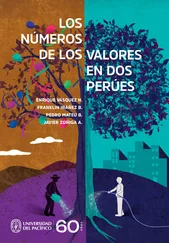Vi cómo Boris seguía, con expresión de inmenso orgullo, cada movimiento de su abuelo, dando enérgicas palmadas y secundando los gritos rítmicos. Gustav, al ver a su nieto, volvió a sonreírle, y luego se agachó y cogió la maleta por el asa.
Cuando Gustav, aún agachado, se llevó la maleta a la cadera, vi con claridad que no estaba fingiendo respecto a su peso. Luego, al ponerse en pie, con la caja aún en el hombro y la maleta en una mano, cerró los ojos y su cara se crispó. Pero nadie pareció ver nada anormal en ello -era con toda probabilidad
una peculiaridad de Gustav previa a la ejecución de algún número difícil-, y la salmodia y las palmadas ensordecedoras siguieron sonando por encima de los quejumbrosos violines. Al instante siguiente Gustav había vuelto a abrir los ojos y sonreía abiertamente a todo el mundo. Luego, alzando aún más la maleta, se las arregló para ponérsela bajo el brazo, y en tal postura -la maleta bajo un brazo y la caja sobre el hombro opuesto- se puso a bailar arrastrando los pies muy despacio por la superficie de la mesa. Hubo vítores y ¡hurras!, y oí que alguien, junto a la entrada, preguntaba:
– ¿Qué está haciendo ahora? No veo. ¿Qué es lo que hace?
Gustav, entonces, se subió la maleta al hombro y siguió bailando con la caja en un hombro y la maleta en el otro. El hecho de que la maleta fuese mucho más pesada que la caja le obligaba a inclinarse más hacia un lado, pero por lo demás parecía sentirse cómodo, y sus pies seguían moviéndose con sorprendente agilidad y viveza. Boris, radiante de gozo, le gritó a su abuelo algo que no pude oír, y a lo cual Gustav respondió con un forzado giro de cabeza que arrancó nuevos vítores y carcajadas.
Luego, mientras Gustav seguía bailando, me percaté de que algo sucedía a mi espalda. Alguien llevaba ya un buen rato clavándome un codo en la espalda con irritante regularidad, pero hasta entonces había supuesto que se debía simplemente a la vehemencia con que los presentes se apretaban entre sí a fin de conseguir un buen sitio desde donde presenciar el espectáculo. Pero al volverme vi que, justo detrás de mí, y pese a que la gente no paraba de empujarles por los cuatro costados, dos camareros, arrodillados en el suelo, estaban llenando otra maleta. Habían llenado ya gran parte de ella con lo que parecían tablas de cortar de la cocina. Uno de los camareros las iba colocando ordenadamente en el interior de la maleta, mientras el otro, dirigiendo impacientes señas hacia el fondo del café, señalaba airadamente el espacio que aún quedaba libre en la maleta. Entonces vi que seguían llegando tablas, dos o tres cada vez, de mano en mano, a través de una cadena humana. Los camareros trabajaban con rapidez, apretando las tablas unas contra otras en el interior de la maleta, hasta que ésta pareció a punto de reventar. Pero las tablas seguían llegando -a veces sólo trozos de ellas-, y los camareros, con experimentada ingenuidad, se las ingeniaban para encontrarles algún hueco. Tal vez habrían seguido metiendo tablas, pero los empujones de los presentes parecieron acabar con su paciencia, y por fin dejaron caer la tapa, cerraron de un par de tirones las correas y, pasando a mi lado, subieron la maleta hasta la mesa.
Boris se quedó mirando fijamente la nueva maleta, y luego miró dubitativamente a Gustav. Su abuelo ejecutaba ahora unos arrastramientos de pies no muy diferentes a los de un matador de toros. Durante un momento el esfuerzo realizado para mantener la caja y la maleta sobre los hombros pareció impedirle ver el nuevo desafío que tenía ante sus pies. Boris miraba atentamente a su abuelo, a la espera de que éste viera la segunda maleta. Era obvio que los demás esperaban lo mismo, pero su abuelo siguió bailando y bailando, haciendo como si no la hubiera visto. ¡Seguramente se trataba de una argucia! Su abuelo, casi con toda seguridad, estaba haciendo «rabiar» a la concurrencia, y Boris sabía que en cualquier momento su abuelo cogería la pesada maleta, aunque quizá antes dejaría la caja. Pero, sea como fuere, Gustav parecía seguir sin ver la maleta, y la gente empezaba a gritar y a señalarla. Entonces Gustav pareció reparar en ella, y en su cara -emparedada entre la caja y la primera maleta- se dibujó una expresión de consternación y desaliento. Alrededor de Boris, todos reían y daban palmadas. Gustav seguía girando sobre sí mismo despacio, pero sin dejar de mirar fijamente, con expresión de desmayo, la nueva maleta, y durante un instante fugaz Boris pensó que su abuelo no estaba simulando su preocupación ante el nuevo reto. Pero entonces vio que todos los que le rodeaban reían a carcajadas -eran gente que había visto a su abuelo realizar este número muchas veces-, y Boris se echó a reír como los demás y se puso a instar también a su abuelo. La voz del chico llegó a oídos de Gustav, y abuelo y nieto volvieron a dirigirse mutuas sonrisas.
Entonces Gustav, con un desdén casi donoso, hizo que la caja vacía cayera de su hombro y se le deslizara por el brazo, para finalmente ir a caer encima de los presentes. Se levantó de nuevo un clamor de vítores y carcajadas, y la caja fue reculando por encima de las cabezas hasta perderse en el fondo del local. Luego Gustav volvió a mirar la nueva maleta, y se subió más arriba del hombro la primera. Adoptó de nuevo una expresión de grave preocupación -esta vez no había duda de que era totalmente simulada-, y Boris rió como todo el mundo. Entonces Gustav empezó a doblar las rodillas. Lo hizo muy, muy despacio -no sabría decir si por culpa de algún achaque físico o merced a un consumado talento dramático-, hasta que quedó en cuclillas, y, con la primera maleta aún en el hombro, alargó el brazo libre y cogió la maleta nueva por el asa. Luego, mientras seguían las palmadas, fue levantándose muy lentamente con la maleta pesada hasta erguirse totalmente y quedar de pie sobre la mesa.
Gustav fingía realizar un ciclópeo esfuerzo, muy similar al simulado al principio por el maletero barbudo con la caja. Boris lo contemplaba todo con el orgullo a flor de piel, y de cuando en cuando se volvía para mirar las admiradas caras de los presentes que se apretaban en torno a él. Hasta los músicos zíngaros se abrían paso ahora entre la gente para ver mejor el espectáculo, ayudándose de furtivos y vigorosos codazos. Uno de los violinistas había conseguido con tales artes llegar hasta la propia mesa, de forma que ahora tocaba el violín con el pecho pegado al borde, apoyado directamente sobre ella.
Gustav volvía a arrastrar los pies. El peso de las dos maletas, en especial de la que contenía tablas de cortar de madera maciza (que ni siquiera había tratado de subirse al hombro, algo sin duda físicamente imposible), hacía que tales movimientos fueran muy limitados, muy suaves, pero para los presentes seguía siendo una hazaña y lo presenciaban todo como en una especie de éxtasis. Y al poco volvieron a estallar los gritos:
– ¡El bueno de Gustav! ¡El bueno de Gustav!
Y Boris, pese a no sentirse familiarizado con tal forma de dirigirse a su abuelo, se unió al bullicio general y gritó a voz en cuello:
– ¡El bueno de Gustav! ¡El bueno de Gustav!…
De nuevo el viejo mozo oyó la voz de su nieto por encima de las demás voces, y aunque esta vez no se volvió para mirarle -se hallaba demasiado ocupado en simular una gran preocupación por las dos maletas-, pareció insuflar a sus movimientos una viveza nueva. Empezó a girar sobre sí mismo despacio, y en su espalda ya no había el menor atisbo de encorvamiento. Gustav estaba espléndido: allí de pie, encima de la mesa, como una estatua, con una maleta al hombro y la otra a la cadera, girando al ritmo de las palmadas y la música. En un momento dado pareció dar un traspié, pero recuperó el equilibrio casi de inmediato, y la gente premió esta nueva variante con un fuerte «¡ooohhh»!» y con otra tanda de sonoras risotadas.
Читать дальше