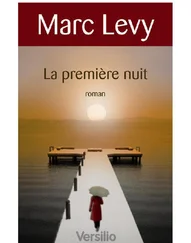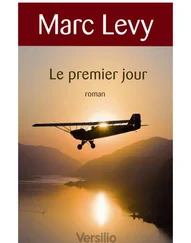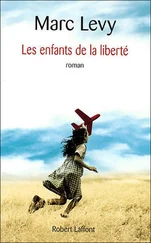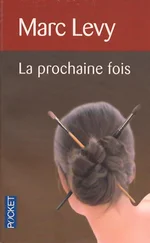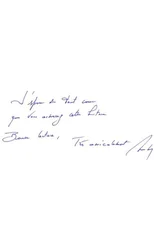Bueno, de todas maneras, no se trataba de Romain sino de Mathias. Sí, era un bonito nombre… Librero… Sí, también era un bonito oficio… No, no sabía si un librero se ganaba bien la vida, y «razón de más» no era la respuesta que esperaba de su madre…
Y además, para estar así, mejor sería cambiar de tema de conversación…
Sí, él vivía en Londres, y sí, Audrey sabía que la vida allí era cara, acababa de pasar un mes… Sí, un mes era suficiente, mamá, me agotas… Pero noooo, no tenía la intención de instalarse en Inglaterra, lo conocía desde hacía dos días…, desde hacía cinco días… No, no se había acostado con él la primera noche… Sí, era verdad que con Romain, ella había querido irse a vivir a Madrid con él al cabo de cuarenta y ocho horas, pero aquél no era necesariamente el hombre de su vida, por el momento sólo era un hombre formidable y no. no tenía que preocuparse por su trabajo, llevaba cinco años peleando por tener un día su propia emisión, ¡no iba a mandarlo todo al cuerno por haber conocido a un librero en Londres!… Sí, la llamaría en cuanto llegara a París, un beso para ella también.
Audrey volvió a meter el móvil en su bolsillo y respiró hondo. La anciana frente a ella volvió a coger su libro, pero lo abandonó enseguida.
– Disculpe si me meto donde no me importa -dijo ella al tiempo que empujaba las gafas sobre su nariz-, ¿hablaba usted del mismo hombre en las dos conversaciones?
Y como Audrey, estupefacta, no respondió, ella añadió:
– ¡Luego, que no vengan diciendo que pasar por este túnel no tiene ningún efecto sobre el organismo!.
Desde que se habían instalado en la terraza, no habían intercambiado una palabra.
– ¿Piensas en ella? -preguntó Antoine.
Mathias cogió un trozo de pan de la cesta y lo mojó en el bote de mostaza.
– ¿La conozco?
Mathias mordió el pan y empezó a masticar lentamente.
– ¿Dónde la conociste?
Esa vez, Mathias cogió su vaso y se lo bebió de un trago.
– Sabes que me lo puedes contar -repuso Antoine.
Mathias volvió a dejar el vaso en la mesa.
– Antes me lo contabas todo -añadió Antoine.
– Antes, como dices tú, no habíamos instaurado tus reglas en casa.
– Fuiste tú el que dijo que no lleváramos mujeres a casa; yo sólo dije que nada de canguros.
– ¡Eso es de críos, Antoine! Mira, esta noche voy a casa, si es lo que quieres saber.
– No vamos a hacer un drama porque nos hayamos impuesto ciertas reglas para la convivencia. Sé amable, haz un pequeño esfuerzo, es importante para mí.
Yvonne acababa de llevarles dos ensaladas y, tras poner los ojos en blanco, se volvió a la cocina.
– ¿Al menos eres feliz? -repuso Antoine.
– ¿Hablamos de otra cosa?
– Desde luego, pero ¿de qué?
Mathias rebuscó en el bolsillo de su chaqueta y sacó cuatro billetes de avión.
– ¿Has ido a sacarlos? -preguntó Antoine, cuyo rostro se iluminó.
– Pues no, ¿tú qué crees?
En cinco días, después de haber recogido a los niños a la salida de la escuela, se irían al aeropuerto y dormirían esa misma tarde en Escocia.
Al final de la comida, los dos amigos se habían reconciliado. No obstante, Mathias le precisó a Antoine que fijarse reglas no tenía ningún interés, a menos que fuera para intentar incumplirlas.
Era el primer día de la semana, así que era el turno de Antoine para ir a buscar a Emily y a Louis a la escuela. Mathias haría la compra al salir de la librería y prepararía la cena; Antoine acostaría a los niños. Menos por algunos choques, la vida de la casa estaba perfectamente organizada…
Por la noche, Antoine recibió una llamada urgente de McKenzie. El prototipo de mesas que había diseñado para el restaurante acababa de llegar al despacho. El jefe de agencia pensaba que el modelo encajaba perfectamente con el estilo de Yvonne, pero, de todos modos, prefería tener una segunda opinión. Antoine prometió que se ocuparía de ello a la mañana siguiente, pero McKenzie insistió; el proveedor podía fabricar la cantidad requerida, en el tiempo y el precio esperado, pero sólo si se le enviaba el pedido aquella misma tarde. Ir y volver no le llevaría a Antoine más de media hora.
Mathias, que todavía no había vuelto, les hizo prometer a los niños que se portarían bien durante su ausencia. Estaba formalmente prohibido abrirle la puerta a nadie, responder al teléfono, salvo si era él el que llamaba, lo que hizo reír a Emily, que recordó que no se podía saber quién llamaba a menos que descolgaran; también estaba prohibido acercarse a la cocina, enchufar o desenchufar el menor aparato eléctrico, colgarse de la barandilla de la escalera, tocar algo… Fue necesario que Emily y Louis bostezaran al unísono para interrumpir la letanía de un padre que, no obstante, habría jurado por su honor que no era de natural nervioso.
En cuanto su padre se fue, Louis se metió en la cocina, subió a un taburete, cogió dos grandes vasos y se los dio a Emily antes de volver a bajar. Después, abrió la nevera, escogió dos refrescos, volvió a ordenar las latas como Antoine las ponía siempre (las coca-colas rojas a la izquierda, las fanta naranja en medio, y las perrier verdes, a la derecha). Las pajitas estaban en un cajón bajo el fregadero; las tartaletas de albaricoques estaban colocadas en la caja de galletas, y la bandeja para llevárselo todo frente al televisor estaba sobre la mesa. Todo habría sido perfecto si la pantalla hubiera querido encenderse.
Después de un minucioso examen de los cables, culparon a las pilas del mando a distancia. Emily sabía dónde encontrarlas: en el radio-despertador de su padre. Subió a toda velocidad, sin poner apenas la mano sobre la baranda de la escalera. Cuando entró en la habitación, llamó su atención una pequeña cámara de fotos que había sobre la mesita de noche. Seguro que era una compra para las vacaciones de Escocia. Curiosa, la cogió y apretó todos los botones. Por la pantalla que había en la parte de atrás, desfilaron las primeras fotos que su papá debía de haber hecho para probar el aparato. En la primera sólo se veían dos piernas y un trozo de acera; en la segunda, la esquina de un puesto del mercado de Portobello; en la tercera, había que inclinar la imagen para que se viera derecho. Lo que se veía en la pantalla no tenía demasiado interés, al menos hasta la trigésimo segunda foto, la única, por otra parte, que tenía un buen encuadre. Se veía a una pareja sentada en la terraza de un restaurante que se besaba frente al objetivo.
Después de la cena, durante la que Emily no había pronunciado ni palabra, Louis subió a la habitación de su mejor amiga y escribió en su diario íntimo que el descubrimiento de aquella cámara de fotos le había causado una gran impresión, pues era la primera vez que su padre le mentía. Emily añadió al margen que era la segunda, después del golpe de Papá Noel.
Yvonne cerró la puerta de su estudio y miró el reloj. Mientras avanzaba por el pasillo, oyó los pasos de Enya, que salía de su habitación.
– Estás muy guapa esta mañana -dijo ella volviéndose.
Enya la besó en la mejilla.
– Tengo una buena noticia.
– ¿Me vas a contar algo más?
– Ayer me llamaron de inmigración.
– ¿Sí? ¿Y eso es una buena noticia? -preguntó Yvonne con inquietud.
Se fijó en el permiso de trabajo que Enya le enseñaba con orgullo. La abrazó y la agarró con fuerza.
– Esto hay que celebrarlo frente a una taza de café -dijo Yvonne.
Bajaron por la escalera que llevaba al local. Cuando llegó abajo, Yvonne la miró atentamente.
– ¿Dónde te has comprado ese abrigo? -preguntó ella perpleja.
Читать дальше