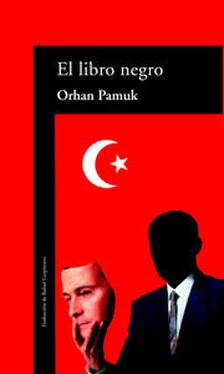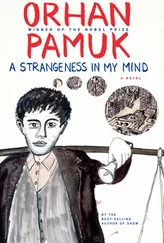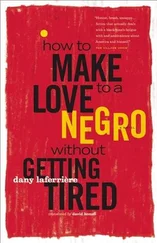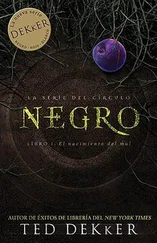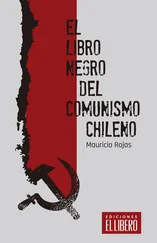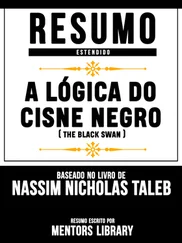Cuando descubrió, después de haber estado encerrado en el pabellón seis años leyendo sin cesar, que el problema más importante en la vida era si el hombre podía ser él mismo o no, el Príncipe decidió de inmediato que debía ser prudente con respecto a las mujeres. Era cierto que notaba que algo le faltaba sin la presencia de mujeres. Pero también era cierto que cada mujer con la que intimara destruiría la pureza de sus pensamientos y se instalaría lentamente en el centro de su imaginación, cuya única fuente deseaba que fuera él mismo. En cierto momento pensó que podría inyectarse en la sangre el antídoto contra aquel veneno llamado amor intimando con cuantas mujeres le fuera posible, pero como se aproximaba a ellas con el único y utilitario propósito de acostumbrarse al amor hasta el hartazgo, aquellas mujeres no despertaron demasiado interés en él. Tiempo después comenzó a verse sobre todo con la señora Leyla, que era, según hizo escribir, «la más ramplona, la más sosa, la más inocente y la menos peligrosa» de todas las mujeres a las que conocía, precisamente porque estaba convencido de que, gracias a esas características, no se enamoraría de ella. «El príncipe Osman Celâlettin Efendi pudo abrirle sin miedo su corazón a la señora Leyla porque creía que no se enamoraría de ella», escribió el Secretario una noche, porque ya trabajaban también de noche. «Pero como era la única mujer a la que podía abrirle sin miedo mi corazón, me enamoré de inmediato de ella -añadió el Príncipe-». Fue uno de los periodos más terribles de mi vida».
El Secretario escribió sobre los días en que el Príncipe y la señora Leyla se veían en el pabellón y discutían: la señora Leyla abandonaba la mansión de su padre el bajá en un coche de caballos acompañada por sus hombres y, tras un viaje de medio día, llegaba al pabellón, donde se sentaban a una mesa especialmente dispuesta para ellos, parecida a las descritas en las novelas francesas que leían, comían hablando de música y poesía, como los refinados personajes de dichas novelas, e inmediatamente después de comer iniciaban una encendida discusión que inquietaba a los cocineros, a los criados y a los cocheros, que les escuchaban a través de las puertas entreabiertas, porque había llegado la hora del regreso. «No había ninguna razón clara para nuestras discusiones -explicó en cierta ocasión el Príncipe-. Simplemente me sentía furioso con ella porque por su causa no podía ser yo mismo, porque por su causa mi pensamiento había perdido su pureza, porque por su causa ya no podía oír esa voz que llegaba de las profundidades de mi ser. Y eso continuó así hasta su muerte como resultado de un error del que nunca comprendí y nunca llegaré a comprender si fui yo el culpable».
El Príncipe hizo escribir que tras la muerte de la señora Leyla se sintió triste y liberado. Aunque el Secretario, que siempre lo escuchaba silencioso, siempre respetuoso, siempre atento, hizo algo que nunca había hecho en aquellos seis años e intentó forzar aquella cuestión del amor y la muerte sacando varias veces el tema a relucir, el Príncipe sólo retornaba a él como quería y cuando quería.
Por ejemplo, una noche dieciséis meses antes de su muerte, mientras el Príncipe le explicaba que si no conseguía ser él mismo, que si resultaba derrotado en el combate que desde hacía quince años mantenía en aquel pabellón, las calles de Estambul se convertirían en las de una desdichada ciudad que ya no podría ser «ella misma», mientras le explicaba que tampoco podrían ser nunca ellos mismos los desgraciados que caminaban por las plazas, parques y calles que imitaban las plazas, parques y aceras de otras ciudades, y mientras le explicaba cómo, aunque hacía muchísimos años que no daba un paso fuera del jardín del pabellón, conocía una a una las calles de su querida Estambul y cómo mantenía vivas en su imaginación cada acera, cada farola, cada tienda como si cada día pasara por delante de ellas, a medianoche abandonó de repente su habitual tono furioso y con una voz triste y entrecortada le dictó cómo en la época en que la señora Leyla acudía con su coche de caballos al pabellón él se pasaba la mayor parte del tiempo imaginando cómo el coche avanzaba por las calles de Estambul. «El príncipe Osman Celâlettin Efendi, en aquella época en que luchaba por ser él mismo, pasaba la mitad del día imaginando por qué calles pasaría y qué cuestas subiría aquel coche tirado por dos caballos, uno blanco y otro negro, en su trayecto desde Kurucesme hasta nuestro pabellón y después de la habitual comida y la subsiguiente discusión pasaba el resto del día imaginando el camino de regreso del coche que llevaba a la llorosa señora Leyla a la mansión de su padre el bajá, pasando la mayor parte de las veces por las mismas calles y las mismas cuestas», escribió el Secretario con su siempre cuidadosa y pulcra caligrafía.
En otra ocasión, sólo cien días antes de su muerte, en aquellos días en que, para aplastar las voces de otros y las historias de otros que volvía a oír en su interior, enumeraba airado las personalidades que había llevado consigo como una segunda alma a lo largo de su vida conscientemente o no, el Príncipe le dictó en voz baja que de todas aquellas personalidades que había vestido como si fuera algún desgraciado sultán que se ve obligado a cambiarse de ropa cada noche, la que más le gustaba era la del hombre enamorado de una mujer cuyo pelo olía a lilas. Como el Príncipe le hacía leer meticulosamente una y otra vez cada línea, cada frase que le dictaba y como a lo largo de aquellos seis años lentamente había llegado a conocer, poseer y asimilar la memoria entera del Príncipe y todo su pasado hasta en los menores detalles, el Secretario supo que la mujer cuyo pelo olía a lilas era la señora Leyla porque recordaba que en otra ocasión el Príncipe le había dictado la historia de un enamorado que no podía ser él mismo a causa de una mujer cuyo pelo olía a lilas y que no pudo serlo porque, cuando ella murió por un accidente o un error del que él nunca pudo comprender si había sido culpable, no logró olvidar el olor a lilas.
Los últimos meses que el Príncipe y el Secretario pasaron juntos transcurrieron, como el Príncipe había dicho con el entusiasmo que precedió a su enfermedad, «con redoblado trabajo, redoblada esperanza y redoblada convicción». Fueron los tiempos en que el Príncipe dictaba todo el día y oía con más fuerza en su interior aquella voz que le convertía en él mismo según dictaba y según narraba sus historias. Trabajaban hasta bien avanzada la noche y, por tarde que fuera, el Secretario subía al coche de caballos que lo esperaba en el jardín, volvía a su casa y al día siguiente, por la mañana temprano, regresaba a ocupar su lugar ante la mesa de caoba.
El Príncipe le contaba las historias de reinos que se habían derrumbado por no poder ser ellos mismos, de naciones que habían desaparecido porque habían imitado a otras naciones, de pueblos en lejanas y desconocidas tierras que habían sido olvidados porque no habían sabido vivir su propia vida. Los ilirios habían desaparecido de la escena de la Historia porque a lo largo de doscientos años no habían logrado encontrar un rey con una personalidad lo bastante fuerte como para enseñarles a ser sólo ellos mismos. El hundimiento de Babel no se había debido, como se creía, al desafío del rey Nemrod a Dios, sino a que habían consagrado todas sus fuerzas a la construcción de la torre secando las fuentes que les habrían permitido ser ellos mismos. El pueblo nómada de los lapitas, cuando estaba a punto de asentarse y formar un Estado, se dejó llevar por el embrujo de los aytipas, con los que comerciaban, se entregó con todas sus fuerzas a imitarlos y desapareció. El hundimiento de los sasánidas se debió, tal y como escribió Tabari en su Historia , a que sus tres últimos gobernantes, Kavaz, Ardasir y Yazdigird, no fueron ellos mismos ni un solo día a lo largo de sus vidas, fascinados como estaban por los bizantinos, los árabes y los judíos. El gran reino de Lidia se hundió sólo cincuenta años después de que construyeran en su capital, Sardes, el primer templo bajo la influencia de Susa y desapareció para siempre del teatro de la Historia. Los severos eran una raza que ni siquiera los historiadores recordaban porque, cuando estaban a punto de establecer un gran imperio asiático, comenzaron, como si todo el pueblo fuera presa de una enfermedad contagiosa, a vestir las ropas de los sármatas, a llevar sus adornos y a recitar sus poesías y no sólo perdieron su memoria sino que también olvidaron el misterio que les hacía ser ellos mismos. «Los medos, los paflagonios, los celtas», dictaba el Príncipe y el Secretario añadía adelantándose a su señor: «… desaparecieron porque no pudieron ser ellos mismos». «Los escitas, los kalmukos, los misios», dictaba el Príncipe y el Secretario añadía: «… desaparecieron porque no pudieron ser ellos mismos». Cuando ya tarde, bañados en sudor, terminaban de trabajar y con las historias de muerte y decadencia, oían fuera, en el silencio de la noche veraniega, el decidido canto de un grillo.
Читать дальше