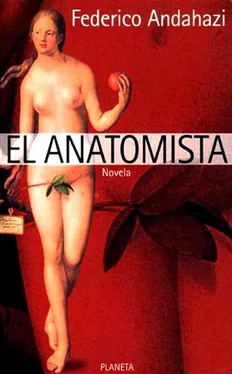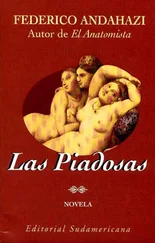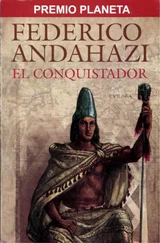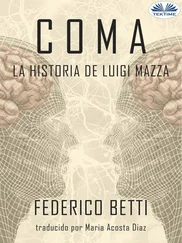– Veremos, más adelante, veremos… -fue la siguiente respuesta cuando, seis meses después, el anatomista le recordó su asunto al Papa.
– Hijo, deberíais confesaros, pues habéis cometido grave pecado -dijo paternalmente Alejandro Farnesio-; acabáis de revelarme aquello que, ante la comisión, jurasteis no decir a nadie.
Mateo Colón no salía de su indignado asombro. El mismo le había salvado la vida y así se lo agradecía Su Santidad. Y no solamente le quitaba toda esperanza de ver publicada su obra, sino que, además, se permitía amonestarlo.
Mateo Colón terminó por desear que, de una buena vez, el decrépito e ingrato de Alejandro Farnesio se muriera. Finalmente, él era la mano de Dios y, así como podía dar la vida -tal como lo había hecho con su agónico paciente- también podía quitarla. ¿Acaso no era ya el médico personal del futuro Papa?
Su amistad con el cardenal Alvarez de Toledo se consolidaba día tras día; tenían un mismo anhelo y, cada vez que hablaban de la salud de Su Santidad, no podían evitar una mirada cómplice entre ambos. Jamás dijeron una sola palabra sobre sus secretos deseos; no hacía falta.
Una lluviosa mañana, Paulo III amaneció muerto. Fue el propio Mateo Colón quien se ocupó de comunicar la mala nueva. Aquel mismo día se reunió el cónclave. En realidad, nada parecía anunciar ninguna sorpresa. Mateo Colón estaba a un paso de ver, finalmente, su obra publicada. Se aprestaba a besar el anillo del nuevo Papa, su amigo, el cardenal Alvarez de Toledo. Con el ánimo sereno -no había motivos para la zozobra ni la inquietud-, el anatomista almorzó en su alcoba, después de lo cual pidió que lo despertasen a media tarde y se dispuso a dormir.
A media tarde se asomó a la ventana de su alcoba y miró hacia la basílica. Aún no había fumata. Decidió quedarse en sus aposentos, pues no quería escuchar ninguna habladuría de palacio. Entraba la noche cuando volvió a asomarse a la ventana. Sintió una ligera inquietud al no ver ninguna noticia en el cielo del crepúsculo. ¿Por qué habría de demorarse tanto la nueva, si era cosa resuelta? Pero inmediatamente volvió a la calma.
Era noche cerrada cuando el anatomista decidió instalarse en la ventana hasta ver la fumata blanca.
Exactamente a la medianoche, la chimenea de la basílica soltó una levísima columna de humo blanco. Todas las campanas del Vaticano doblaron a pique y todas las recovas empezaron a vomitar multitudes que corrían hacia la Plaza de San Pedro. Una bandada de palomas asustadas voló alrededor de la cúpula de la basílica. Todo se iluminó de repente. El corazón del anatomista se animó con una ansiedad largamente contenida. Desde su ventana podía ver perfectamente el balcón de Su Santidad. Rió de emoción como no reía desde hacía muchos años. La multitud reunida pedía a gritos conocer al nuevo Papa. Como semillas que se esparcen en el viento, empezó a instalarse en las bocas el nombre del nuevo Pontífice: habría de llamarse Paulo IV. ¿Pero cuál de los cardenales sería Paulo IV? "Alvarez de Toledo", se leía en los labios de la multitud.
Precedido por un silencio sepulcral hecho de emoción, ansiedad y pleitesía, Su Santidad se asomó al balcón. Mateo Colón reía como nunca había reído. Sólo cuando la exaltación hubo de sosegarse hasta permitirle al anatomista abrir bien los ojos, pudo ver, claramente, el rostro de Paulo IV. El corazón le dio un vuelco en el pecho. Se quedó con la risa petrificada. Aquel que ahora saludaba desde el balcón no era sino el cardenal Caraffa.
Creyó ver, a la distancia, que el nuevo pontífice le dedicaba una mirada.
Aquella misma noche Mateo Colón empacó todas sus cosas. No había razón para esperar, no ya la censura definitiva para su obra -que era un hecho-, sino tampoco para suponer que su antiguo inquisidor no habría de ejecutar la sentencia que había quedado en suspenso. Sabía del odio visceral que Caraffa le prodigaba.
Sin embargo, no todo estaba perdido. Reflexionó serenamente y se resolvió de inmediato. Todavía le quedaba su anhelado refugio en Venecia. No había olvidado cuál era la causa de su vida. Y nada en el mundo podía impedir que, por fin, Mona Sofía le entregara definitivamente su corazón. Ahora sí, el anatomista tenía la llave que abría las puertas de la voluntad de la mujer que quisiera para sí. Y aquella mujer era su Mona Sofía.
Además era ahora un hombre rico, dueño de una fortuna que difícilmente pudiera gastar en el resto de su vida. Después de todo, no sería tan difícil huir de las garras de Caraffa. En dos minutos decidió el resto de su existencia: ahora mismo partiría hacia Venecia, iría al bordello dil Fauno Rosso , pagaría los diez ducados que le permitirían hacerse del amor de Mona Sofía y de Venecia partiría con ella hacia el otro lado del Mediterráneo, o, si era necesario, a las nuevas tierras situadas del otro lado del mundo, más allá del Atlántico.
Entonces, perdidamente enamorada del anatomista, Mona Sofía se convertiría en la más leal de las mujeres y, por cierto, en la más fiel esposa.
Aquella misma noche empacó algunas ropas y todo el dinero que había ganado en su estancia en el Vaticano. Se echó la foggia sobre la frente y, caminando contra la multitud, como un criminal, se abrió paso hasta perderse en la callejuelas de Roma.
A sus espaldas, el Vaticano era una fiesta.
La velocidad con que se habían precipitado los acontecimientos desde el día en que se inició el proceso, su impensable ascenso a la diestra del trono de Paulo III, hasta su meteórico descenso y huida del cardenal Caraffa, la rapidez de los sucesos había hecho que Mateo Colón olvidara por completo la carta que, desde su cautiverio en el claustro de la Universidad, hiciera enviar a Inés de Torremolinos. En rigor, se diría que había olvidado por completo la existencia de su antigua mecenas. Pensaba en Mona Sofía como un destino ineluctable; habría de llegar el día -que finalmente y, antes de lo pensado, llegó- en que tuviera que abandonar el Vaticano y entonces viajaría a Venecia, al bordello de la calle Bocciari, cerca de la Santa Trinidad, a encontrarse, por fin, con su predestinación. No pensaba en ese momento con ansiedad, sino con aquella irreflexiva conciencia con que se carga la certidumbre de la muerte que nos permite vivir sin una angustia permanente. En su estancia en el Vaticano, sin embargo, no había recordado una sola vez la remota existencia de Inés de Torremolinos.
El hecho es que la fatalidad quiso que aquella carta, gracias a los oficios de messere Vittorio, llegara a Florencia.
Una madrugada de abril del año 1558, un mensajero llamaba a las puertas de la modesta casa lindera a la abadía. Desde el día en que Mateo Colón había partido de Florencia, Inés no había vuelto a tener noticias del anatomista. Desde aquel día no pensaba en otra cosa más que en Mateo Colón, y nada había en el universo que no se lo recordara. Tantas veces, ante la llegada de un mensajero, había tenido la equivocada certeza de que habría de recibir noticias de Mateo Colón, que para evitar más desilusiones, se había propuesto no contemplar aquella posibilidad. Ni siquiera había querido mirar la rúbrica que asomaba desde el lacre que sellaba la cinta del rollo. Caminó hasta la pequeña scriptoria cercana al hogar donde ardían los leños. Más allá, las niñas cantaban y correteaban. Sólo cuando hubo terminado de acomodarse en el pupitre, se atrevió a mirar la rúbrica. El corazón le dio un vuelco. Intentando mantener la calma o, cuanto menos, aparentarla, ordenó dulcemente a las niñas que fueran a jugar a su alcoba. Antes de quitar la cinta del rollo, apretó la carta contra su pecho y elevó una plegaria.
Читать дальше