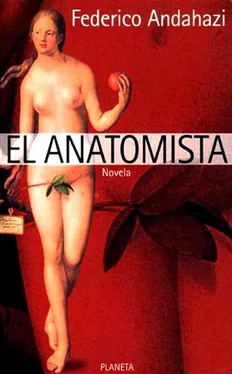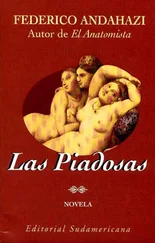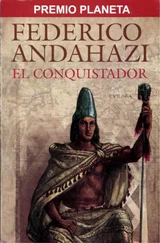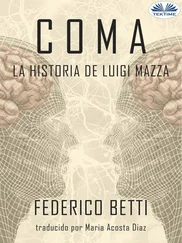Tres veces al día, Su Santidad era alimentado con la provechosa leche de sus nodrizas; como un niño, se acurrucaba sobre el pecho de su ama de leche de turno y bebía hasta dormirse profundamente. Resultaba conmovedor ver al decrépito Alejandro Farnesio, desdentado y con su blanca barba, cuando era acunado. Esta última terapéutica se mostraba beneficiosa pero insuficiente, ya que la leche de mujer reunía valiosos fluidos kinéticos , aunque, finalmente, resultaban escasos para devolver al pontífice un poco de su juventud perdida. De modo que, antes de lo previsto, Mateo Colón hizo comparecer en su despacho al verdugo más avezado de Roma.
El verdugo no pudo evitar molestarse cuando el anatomista le indicó que fuera lo menos cruento posible. Al fin y al cabo, no en otra cosa consistía su trabajo.
Aquella misma noche, antes de que concluyese el Día de los Santos Inocentes, la primera de las cinco niñas fue ejecutada.
Su Santidad, antes de beber el primer sorbo de la infusión hecha con la sangre, hizo un voto por el alma de la niña que, ciertamente, se había anticipado a la suya hacia el Reino de los Cielos y se alegró por su feliz y precoz destino.
– Amén -musitó, y entonces empinó el codo hasta ver el fondo de la copa.
Tres veces al día Paulo III era amamantado y, tres veces al día, bebía hasta la última gota de las infusiones de sangre joven que, personalmente, le preparaba su médico. Mateo Colón respiró aliviado cuando pudo comprobar que, en el curso de la primera semana, la salud del Papa mejoraba. La terapéutica no era original, salvo en algunos detalles; en efecto, Inocencio VIII, el papa que se había hecho popular por confesar su virilidad públicamente al reconocer a sus tres hijos -Franceschetto, Battistina y Teodorina-, había sido sometido por su médico a una terapéutica semejante, al llegar a su ocaso la salud de Inocencio, aunque, en aquella oportunidad, había arrojado pobres resultados. Las razones del fracaso no eran difíciles de determinar, a juicio del anatomista: en primer lugar, la leche de las nodrizas era sacada previamente por las criadas y servida en copas, después, al pontífice; sabido era por Mateo Colón que los fluidos kinéticos se evaporaban inmediatamente al entrar en contacto con el aire, de modo que la leche tenía que ser sorbida del pezón, tal como lo había dispuesto el Creador para la lactancia. En segundo lugar, la sangre con la que se preparaban las infusiones era extraída de jóvenes varones, cuando resultaba evidente que la sangre femenina era pura sustancia, pura materia, como lo probaba el gran Aristóteles en sus consideraciones sobre la gestación. La sangre de varón resultaba inútil, pues, como era sabido, estaba conformada de puros espíritus y poca sustancia, como el vino.
Como quiera que fuese y váyase a saber a causa de qué arbitrios, la salud de Paulo III parecía restablecerse.
La noticia corrió hasta Padua. Alessandro de Legnano destilaba veneno.
Alejandro Farnesio simpatizaba con su médico personal. Desde luego, tenía sobradas razones, pues, entre otras pequeñas mejoras, había recuperado su antigua locuacidad. Entre cada amamantamiento, el Santo Padre mantenía interminables charlas con Mateo Colón y se dirigía a él como a su hombre de confianza. Por cierto, su antiguo inquisidor, el cardenal Caraffa, sobrellevaba al intruso llegado desde Padua como a un clavo atravesado en la garganta.
Mateo Colón tocaba el cielo con las manos. Durante su estancia en Roma, el anatomista cremonés produjo su más vasta obra pictórica: los más bellos mapas anatómicos que jamás se hayan hecho, pintados con los óleos más refinados; cientos de apuntes en tinta que representaban su obsesión: el Amor Veneris . Y fue durante su estadía en Roma cuando pintó su más sublime y extraña obra: su Hermes y Afrodita , título que, sin duda, no puede atribuirse sino a la censura, por cuanto el óleo no representaba la reunión de las dos deidades en un solo cuerpo, sino que evocaba su visión de Inés de Torremolinos cuando el anatomista descubrió su Amor Veneris .
Todo era inspiración. Nada estaba fuera del alcance de su mano. Los tormentosos días inquisitoriales habían quedado atrás. Ahora podía mirar a sus antiguos inquisidores desde la diestra del altísimo trono de Paulo III, a quien le había devuelto la vida como Cristo a Lázaro. El oscuro anatomista cremonés era, ahora, la mano de Dios. Su nombre estaba llamado a la Gloria. De hecho, vivía ahora en la ciudad del Cielo en la Tierra. Había reemplazado sus viejos luccos de lino por otros de seda y su beretta de hilo por un fez bordado en oro que, para él, exclusivamente, confeccionó el sastre del Papa. Era un hombre rico; sus honorarios como médico personal del Papa ascendían a la cifra que él mismo creyese justa y, cuando él lo dispusiera, podía acudir a las santísimas arcas; al fin y al cabo, ¿qué precio podía tener la vida de Su Santidad? Nada lo conmovía; nadie llegaba a sus talones. Se paseaba por el Vaticano como si todo aquello le perteneciera. Era la única persona que podía ingresar, sin pedir permiso y cuando se le antojase, en las alcobas papales; el único hombre que podía interrumpir las reuniones; el único hombre que podía darle órdenes al Santo Padre; él decidía a qué hora come Su Santidad, cuándo es la hora de dormir y cuándo la de despertarse, él decidía si era conveniente que Su Santidad recibiera tal o cual visita, él decidía sobre las iras pontificias y el pontifical reposo.
Pero su felicidad todavía no podía ser completa; todas las noches, antes de dormirse, pensaba en Mona Sofía. Sin embargo, sobrellevaba el ansia del encuentro con el sosiego que otorga un título de propiedad. Tenía la certeza de la posesión; no importaba cuantos hombres la pretendieran, ni siquiera cuantos habrían de pasar por su cuerpo. Llegaría el día en que, libre, rico y célebre, subiría los siete peldaños del atrio del bordello dil Fauno Rosso , y entonces sí, como un general a cuyos pies se rinde el viejo enemigo, habría de entrar a su anhelada colonia. Pero sabía que tenía que ser cuidadoso y, sobre todo, paciente; debía, en adelante, comportarse como un político.
Nadie en el Vaticano ignoraba la influencia que ejercía Mateo Colón sobre la voluntad de Paulo III. Así lo comprendió su antiguo inquisidor, el cardenal Alvarez de Toledo. Viendo que ya no gozaba de la influencia que otrora ejercía sobre Su Santidad, Alvarez de Toledo decidió acercarse al médico personal del Papa. Bien sabía el cardenal qué palabras le gustaba escuchar al anatomista. Bien sabía cómo halagarlo.
El cardenal Caraffa, en cambio, no podía disimular la antipatía medular, el desprecio que sentía por Mateo Colón. No podía ocultar su profundo resentimiento, ni podía tolerar que le hubiesen soplado en las narices la antorcha que enciende la hoguera.
Como muestra de confianza y de reconciliación definitiva, el cardenal Alvarez de Toledo depositó en las manos del médico del papa su propia salud. Mateo Colón no ignoraba que Alvarez de Toledo era el cardenal con más posibilidades de suceder a Paulo III. En efecto, el cardenal español mucho sabía de negocios.
Confiado en su buena estrella, Mateo Colón se resolvió a exponer al Sumo Pontífice la situación de su obra, De re anatómica y que, de una buena vez, se levantara la censura que sobre ella había impuesto el cardenal Caraffa.
– Quizá no sea éste el momento -se limitó a contestar Paulo III.
Fue aquella la primera gran desilusión de Mateo Colón. Pero tenía paciencia y estaba dispuesto a esperar.
Читать дальше