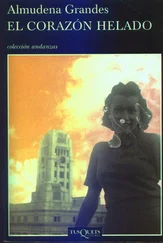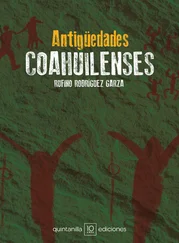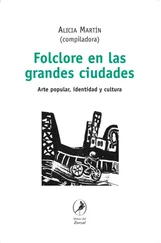– ¿Te gustas? Estás preciosa…
– ¿No me la vas a extender?
– No. Hazlo tú.
Alargué la mano abierta, preguntándome qué sentiría después. Mis yemas tropezaron con la crema, que se había puesto blanda y tibia, y comenzaron a distribuirla arriba y abajo, moviéndose uniformemente sobre la piel resbaladiza, lisa y desnuda, caliente, igual que las piernas en verano, después de la cera, hasta hacer desaparecer por completo aquellas dos largas manchas blancas.
Después, me resistí a abandonar. La tentación era demasiado fuerte, y dejé que mis dedos resbalaran hacia dentro, una vez, dos veces, sobre la carne hinchada y pegajosa. Pablo se acercó a mí, me introdujo un dedo muy suavemente, lo extrajo y me lo metió en la boca. Mientras lo chupaba, le oí murmurar:
– Buena chica…
Estaba arrodillado en el suelo, delante de mí. Me cogió de la cintura, me atrajo hacia él, bruscamente, y me hizo caer del sillón.
El choque fue breve. Me manejaba con mucha facilidad, a pesar de que era, soy, muy grande.
Me obligó a darme la vuelta, las rodillas clavadas en el suelo, la mejilla apoyada en el asiento, las manos rozando la moqueta. No podía verle, pero le escuché.
– Acaríciate hasta que empieces a notar que te corres y entonces dímelo.
Jamás había imaginado que sería así, jamás, y sin embargo no eché nada de menos. Me limité a seguir sus instrucciones y a desencadenar una avalancha de sensaciones conocidas, preguntándome cuándo debía detenerme, hasta que mi cuerpo comenzó a partirse en dos, y me decidí a hablar.
– Me voy…
Entonces me penetró, lentamente pero con decisión, sin detenerse.
Desde que lo había anunciado, desde que me lo había advertido -vamos a follar, solamente-, me había propuesto aguantar, aguantar lo que se me viniera encima, sin despegar los labios, aguantar hasta el final. Pero me estaba rompiendo. Quemaba. Yo temblaba y sudaba, sudaba mucho. Tenía frío.
Mi resistencia fue efímera.
Antes de que quisiera darme cuenta, le estaba pidiendo que me la sacara, que me dejara por lo menos un momento, porque no podía, no lo soportaba más.
Ni me contestó ni me hizo caso. Cuando llegó hasta el fondo, se quedó inmóvil, dentro de mí.
– No te pares ahora, patito, porque voy a empezar a moverme y te va a doler.
Su voz desarboló mis últimas esperanzas. No iba a servir de nada protestar, pero tampoco me podía quedar allí parada, sufriendo. No estoy hecha para soportar el dolor, por lo menos en grandes dosis. No me gusta. De forma que decidí seguir sus instrucciones, otra vez. Intenté recuperar el ritmo perdido.
Él me imprimía un ritmo distinto, desde atrás. Aferrado a mis caderas, entraba y salía de mí a intervalos regulares, atrayéndome y rechazándome a lo largo de aquella especie de barra incandescente que ya no se parecía nada al inocuo juguete con resorte que me había llenado la boca un par de horas antes, y mucho menos todavía a la célebre flauta dulce.
El dolor no se desvanecía, pero, sin dejar de ser dolor, adquiría rasgos distintos. Seguía siendo insoportable en la entrada, allí me sentía estallar, resultaba asombroso no escuchar el rasguido de la piel, tensa hasta la transparencia. Dentro, era distinto. El dolor se diluía en notas más sutiles, que se manifestaban con mayor intensidad a medida que me acoplaba con él, moviéndome con él, contra él, mientras mis propios manejos comenzaban a demostrar su eficacia.
El dolor no se desvaneció, siguió allí todo el tiempo, latiendo hasta el final, hasta que el placer se desligó de él, creció y, finalmente, resultó más fuerte.
Cuando sentía ya los últimos espasmos, y mis piernas dejaban de temblar para desaparecer del todo, Pablo se desplomó sobre mí, emitiendo un grito ahogado, agudo y ronco a la vez, y mi cuerpo se llenó de calor.
Permanecimos así un buen rato, sin movernos.
Él había escondido la cara en mi cuello, me cubría los pechos con las manos y respiraba profundamente. Yo era feliz.
Se separó de mí y le oí caminar por la habitación. Cuando intenté moverme advertí que me dolía todo. Me volví trabajosamente porque algo parecido a las agujetas, unas agujetas espantosas, me paralizaban de cintura para abajo.
El me ayudó a levantarme. Cuando le rodeé el cuello con los brazos para besarle, me levantó por la cintura, me encajó las piernas alrededor de su cuerpo y comenzó a andar conmigo en brazos, sin hablar.
Salimos al pasillo, que era largo y oscuro, un clásico pasillo de casa vieja, con puertas a un lado. La última estaba entornada. Entramos, se las arregló para encender la luz de alguna manera, y me depositó en el borde de una cama grande. Me quitó la falda y las medias, sonriéndome. Luego apartó la colcha y me empujó dentro. Se despojó de su camisa, lo único que llevaba puesto, y se deslizó conmigo debajo de las sábanas.
Aquellas notas de clasicismo, la cama y mi propia desnudez, me conmovieron y me aliviaron a un tiempo. Se habían acabado las rarezas, por lo menos de momento.
Ahora me besaba y me abrazaba, haciendo ruidos extraños y divertidos. Me peinaba con la mano, estirándome el pelo hacia atrás, y se detenía un instante, de tanto en tanto, para mirarme. Era delicioso. Notaba su piel fría y dura, su pecho desnudo -a pesar de lo establecido al respecto, siempre me han repugnado los hombres peludos-, e intuía por primera vez que aquello acabaría pesando sobre mí como una maldición, que aquello, todo aquello, no era más que el prólogo de una eterna, ininterrumpida ceremonia de posesión.
La profundidad de ese pensamiento me sorprendió a mí misma mientras rodábamos encima de la cama, que ahora resultaba un reducto caliente y cómodo, lo que me devolvió a planos menos trascendentales, sugiriéndome que en la calle debía hacer un frío espantoso, idea placentera por excelencia, mientras yo seguía allí, cobijada y segura.
En realidad no me había dolido tanto.
Aproveché una pausa para indagar acerca de algo que me venía obsesionando desde hacía tiempo.
– ¿He sangrado mucho?
– No has sangrado nada -parecía divertido.
– ¿Estás seguro? -su respuesta me había desconcertado absolutamente.
– Sí.
– ¡Vaya por Dios!
No había sangrado nada. Nada. Aquello sí era terrible. Había pasado algo importantísimo, decisivo, algo que no se volvería a repetir jamás, y mi cuerpo no se había dignado a conmemorarlo con un par de gotas de sangre, un mínimo gesto dramático. Me había defraudado mi propio cuerpo. Yo había imaginado algo más truculento, más acorde con la vertiente patética de la cuestión, toda una hemorragia, un desmayo, algo, y solamente había tenido un orgasmo, un orgasmo largo y distinto, incluso de algún modo doloroso, pero un orgasmo más al fin y al cabo.
El se reía, se estaba riendo de mí otra vez, así que escondí la cara contra su hombro y renuncié a contarle lo que pensaba. Alargó la mano hacia el suelo y recogió un paquete de tabaco.
– ¿Un pitillito de película francesa? -su voz era risueña todavía.
– ¿Por qué dices eso?
– No sé…, en las pelis francesas siempre fuman después de follar.
– ¿Y por qué dices siempre follar, en vez de hacer el amor, como todo el mundo?
– Ah, ¿y quién te ha dicho a ti que todo el mundo dice hacer el amor?
– Pues no sé…, pero lo dicen. -Había aceptado, por supuesto. Era un placer adicional, fumar, otra cosa que no se debía hacer.
– Decir "hacer el amor" es un galicismo y una cursilada -había adoptado un tono casi pedagógico-, y además, aun siendo una expresión de origen extranjero, en castellano "hacer el amor" ha significado siempre tirar los tejos, no follar. "Follar" suena fuerte, suena bien, y además tiene un cierto valor onomatopéyico, se parece mucho a fuelle… Joder también vale, aunque últimamente, está muy desvirtuado, se ha quedado antiguo.
Читать дальше