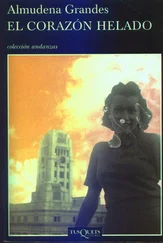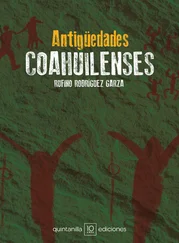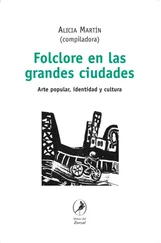– La una menos veinte.
– ¡La una menos veinte! -las piernas me temblaban, se iba a organizar una escandalera de mucho cuidado- pero… yo tenía clase hoy.
– He decidido perdonártela, anoche te portaste muy bien -sonreía, me di cuenta de que para él aquello no tenía ninguna importancia, el colegio, la falta de asistencia, un día más o menos.
Quizás tenía razón, no era para tanto.
Seguramente, Chelo colaboraría, siempre lo hacía, le contaría a mi madre que me había despertado con empacho y que en su casa habían decidido dejarme en la cama; lo de la tutora tenía peor solución. En cualquier caso, existían riesgos mayores que ése.
– ¿Se lo vas a contar a Marcelo?
– No, se moriría de celos -se sonrió para sí mismo, de una manera extraña-. Además, lo que hemos hecho no deja de socavar los cimientos del régimen…
Salimos a la calle, hacía un día excelente, frío pero limpio, el sol calentaba a pesar de la fecha. Le pedí que me llevara a la puerta del colegio, tenía que ver a Chelo, prepararme una coartada antes de volver a casa.
Condujo en silencio todo el tiempo, yo tampoco tenía ganas de hablar, pero cuando se detuvo al otro lado de la calle, enfrente de la verja, se volvió hacia mí.
– Quiero que me prometas algo -su voz se había vuelto repentinamente grave.
Asentí con la cabeza.
– Quiero que me prometas que, pase lo que pase, recordarás siempre dos cosas. Dime que lo harás.
Asentí nuevamente.
– La primera es que el sexo y el amor no tienen nada que ver…
– Eso ya me lo dijiste anoche.
– Bien. La segunda es que lo de anoche fue un acto de amor -me miró a los ojos con una intensidad especial-. ¿De acuerdo?
Me paré a meditar unos segundos, pero fue inútil. No sabía qué quería decir con todo eso.
– No te entiendo.
– No importa, prométemelo.
– Te lo prometo.
Me sonrió, me dio un beso en la frente, me abrió la puerta y se despidió de mí.
– Adiós Lulú, sé buena, y no crezcas.
No entendía absolutamente nada y volví a sentirme mal, como un corderito blanco con un lazo rosa alrededor del cuello.
No sabía qué decir. Al final, salí sin decir nada.
Caminé deprisa, en dirección a la verja, sin mirar para atrás. Vi a Chelo, y ella me vio a mí, se quedó mirándome con cara de extrañeza. El coche de Pablo se perdió entre centenares de coches.
Me sentía mal, todavía.
– Pero tú, ¿de dónde sales? -Chelo estaba asombrada y entonces pensé que a lo mejor se me notaba en la cara, que me había cambiado la cara.
La cogí del brazo y comenzamos a andar en dirección a casa.
Se lo conté, se lo conté a medias, omitiendo la mayor parte de los detalles, ella me miraba con ojos de alucinada, intentaba interrumpirme, pero yo no se lo permitía, ignoraba sus constantes exclamaciones, y seguía hablando, hablé hasta llegar al final, y a medida que hablaba desaparecía aquella desagradable sensación, volvía a estar contenta, y satisfecha conmigo misma.
De repente se paró en seco, me resbaló un pie sobre un alcorque y estampé la nariz contra una acacia. Clásico de mí, no tengo reflejos.
Se quedó quieta mirándome. En su cara se dibujó una expresión conocida. Estaba enfadada, enfadada conmigo, enfadada sin motivos, pensé.
– Pero, bueno, ¿cómo lo hicisteis?
– Pues ya te lo he contado, yo estaba a gatas, es decir, no exactamente a gatas, porque no tenía las manos apoyadas en el suelo…
– No quiero saber eso. Eso no me importa, lo que quiero saber es cómo lo hicisteis.
– Pero si ya te lo he contado. No te entiendo.
– ¿Estás tomando la píldora?
– No… -me quedé estupefacta, de repente. No estaba tomando la píldora, claro, no se me había ocurrido, no había pensado para nada en complicaciones de ese estilo mientras estaba con él.
– Se puso una goma? -sus ojos brillaban con furor inquisitorial.
– No, no sé, no me fijé, no le veía…
– ¿Y no te importa?
– No.
– ¡Tú estás como una cabra! -se estaba poniendo furiosa, ella sola, cada vez más furiosa, porque yo no movía un músculo de la cara, ni estaba preocupada ni iba a conseguir preocuparme, y además sus accesos de histeria ya me ponían enferma. -¡Tú…,
tú…, tú eres como un tío! Sólo vas a lo tuyo, hala, sin pensar en nada más. ¿No comprendes que te ha tomado el pelo? Es un viejo, Lulú, un viejo que te ha tomado el pelo. Échale un galgo, ahora. ¿Sabes lo que dice mi madre? Los chicos sólo se divierten…
– ¡Basta! -ahora era yo la que estaba furiosa-. No debería habértelo contado. No entiendes nada.
– ¿Qué no entiendo nada? -chillaba en medio de la calle, la gente se paraba a mirarnos-. La que no entiendes nada eres tú, que te has portado como una imbécil, tú, Lulú, que perdona que te lo diga, hija, pero es que no tienes ni pizca de sensibilidad…
La llamé, la llamé yo antes de salir del trabajo, la llamé porque es mi amiga, mi mejor amiga, y porque la quiero.
Seguía llorando, hipando, sorbiéndose los mocos.
La consolé.
Le dije que desde luego el jefe del tribunal era un cabrón y que no había derecho a que le hubieran cambiado la fecha del examen. Le dije también que estaba segura de que esta vez aprobaría, aunque no era verdad.
También yo me sentía sola aquella tarde, y no quería seguir así, acabaría llamando a Pablo, alguna vez desconectaría el contestador, la excusa estaba
fresca todavía.
Al final, propuse un plan clásico.
Si Patricia accedía a quedarse a dormir en mi casa, cobrando desde luego, menuda fenicia estaba hecha, para cuidar a Inés, nos iríamos a comer, a comer como dos gordas felices, y luego beberíamos hasta ser capaces de reírnos, reírnos por nada, como dos locas felices, y, si nos quedaban fuerzas, intentaríamos ligar en un bar de moda, ligar a lo tonto, como dos putas felices, y mañana sería otro día.
Me dijo que le parecía muy bien.
La velada resultó un desastre, un completo desastre.
Comer sí comimos, comimos un montón de cosas venenosas, cientos de miles de calorías, y con pan, pero eso no consiguió ponernos de buen humor.
Beber sí bebimos, pero nos dio triste, una borrachera llorona y triste. Chelo no sabía qué iba a hacer con su vida si suspendía las oposiciones, después de tantos años. Yo había abandonado a Pablo para disponer de la mía, de mi propia vida, y ahora tampoco sabía qué hacer con ella.
Me sobraba por todas partes.
Bebíamos en silencio, cada una con lo suyo, Chelo tenía todavía los ojos brillantes. A mí me estaban brotando las lágrimas cuando me levanté, la copa a medias, y anuncié que nos íbamos, que ya estaba bien.
Nunca lloro en lugares públicos, si puedo evitarlo.
Cuando arranqué, había decidido volver, dejar a Chelo en casa y volver otra vez. Por aquel entonces, mis días consistían en dos ocupaciones básicas, decidir volver y decidir que no volvería, ininterrumpidamente.
Era muy tarde, pero la calle estaba llena de gente, gente que se reía en grupitos, gente que recorría las terrazas de arriba a abajo, mirando en todas direcciones al acecho de una mesa libre, gente que se había sacado las copas a la calle, para mirar y dejarse ver, gente corriente que parecía divertirse.
Hacía mucho calor todavía, parecía que el verano no iba a terminar nunca.
Chelo seguía viviendo en el mismo barrio de cuando éramos pequeñas. Enfilamos una calle muy familiar para las dos, ancha y elegante, aparentemente desierta, pero ellos estaban allí.
Estaban allí, semiescondidos en los portales, emperifollados y tambaleantes sobre los tacones puntiagudos, pantalones brillantes y ceñidos, fantasmagóricos leopardos sintéticos sobre una superficie inverosímilmente lisa, escotes magnánimos, telas perfectas, perfectas, envidiables, labios rojísimos, pestañas postizas empastadas de rimmel de colores y peinados infantiles, se debían haber pasado de moda las melenas de leona y ahora casi todas llevaban coletitas, con gomas y lazos de colores, sus cabecitas cosidas con horquillitas, maripositas y manzanitas.
Читать дальше