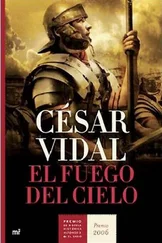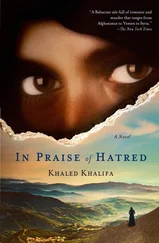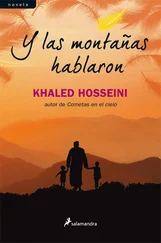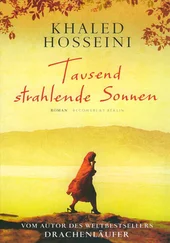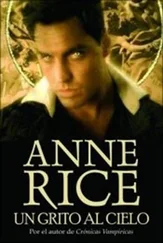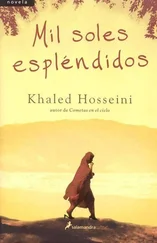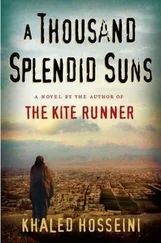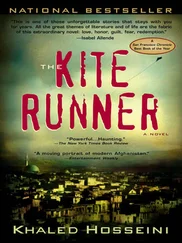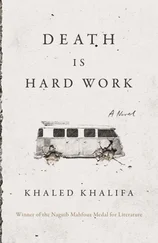– Eres tan bueno como tu padre, tal vez incluso mejor -comenté después de perder por última vez-. Yo le ganaba a veces, pero creo que me dejaba ganar. -Hice una pausa antes de decir-: A tu padre y a mí nos crió la misma mujer.
– Lo sé.
– ¿Qué… qué te explicó sobre nosotros?
– Que fuiste el mejor amigo que tuvo en su vida -contestó.
Giré entre los dedos la jota de diamantes y la lancé al aire.
– No fui tan buen amigo -dije-. Pero me gustaría ser tu amigo. Creo que podría ser un buen amigo tuyo. ¿No crees que estaría bien? ¿Te gustaría?
Le puse la mano en el brazo, con cautela, pero él lo apartó, tiró las cartas y se levantó del taburete. Se dirigió de nuevo hacia la ventana. El sol se ponía en Peshawar y el cielo estaba inundado de franjas rojas y violetas. En la calle se oían bocinazos, el rebuzno de un asno, el silbato de un policía… Sohrab siguió con la frente apoyada en el cristal, rodeado de aquella luz carmesí, con los puños escondidos bajo las axilas.
Aisha dio instrucciones a un auxiliar para que aquella noche me ayudara a dar mis primeros pasos. Di una única vuelta a la habitación, sujetándome con una mano al portagoteros y con la otra al antebrazo del auxiliar. Tardé diez minutos en acostarme de nuevo, y transcurrido ese tiempo la herida abdominal me daba enormes punzadas y estaba empapado de sudor. Me quedé tendido en la cama, jadeante; los latidos del corazón me martilleaban en los oídos y pensé en lo mucho que echaba de menos a mi esposa.
Sohrab y yo pasamos prácticamente todo el día siguiente jugando al panjpar , en silencio, como siempre. Y el día siguiente. Apenas hablábamos, nos limitábamos a jugar, yo incorporado en la cama y él sentado en el taburete de tres patas. La rutina se interrumpía únicamente cuando yo daba mi paseo por la habitación o iba al baño, que estaba al final del pasillo. Aquella noche tuve un sueño. Soñé que Assef estaba en la puerta de mi habitación del hospital con la bola de acero todavía incrustada en la cuenca del ojo.
– Tú y yo somos iguales -decía-. Te criaste con él, pero eres mi gemelo.
A primera hora del día siguiente le dije a Armand que me iba.
– Aún es pronto para el alta -protestó él. Aquel día no llevaba la bata, sino que iba vestido con un traje azul marino y corbata amarilla. Tenía el pelo engominado-. Sigues en tratamiento con antibióticos por vía intravenosa y…
– Debo irme -dije-. Aprecio lo que has hecho por mí, lo que habéis hecho todos vosotros. De verdad. Pero tengo que marcharme.
– ¿Adónde vas? -me preguntó Armand.
– Preferiría no decirlo.
– Apenas puedes caminar.
– Puedo ir hasta el final del pasillo y volver. Me recuperaré pronto.
El plan era el siguiente: recoger el dinero de la caja de seguridad, pagar las facturas del hospital e ir al orfanato para dejar a Sohrab con John y Betty Caldwell. Luego viajaría hasta Islamabad y me concedería unos días para restablecerme un poco antes de volver a casa.
El plan era ése. Hasta que llegaron Farid y Sohrab a la mañana siguiente.
– Tus amigos, John y Betty Caldwell, no están en Peshawar -dijo Farid.
Me costó diez minutos conseguir meterme en mi pirhan-tumban . Cuando levantaba el brazo, me dolía el pecho en la zona donde me habían realizado la incisión para insertar el tubo de los pulmones, y el abdomen me daba punzadas cada vez que me agachaba. El simple esfuerzo de guardar mis escasas pertenencias en una bolsa de papel marrón me obligaba a respirar de forma entrecortada. Pero por fin conseguí tenerlo todo preparado, y cuando llegó Farid con las noticias, estaba esperándolo sentado en el borde de la cama. Sohrab se sentó a mi lado.
– ¿Adónde han ido? -pregunté.
Farid sacudió la cabeza.
– ¿No lo comprendes…?
– Rahim Kan dijo…
– He ido al consulado de Estados Unidos -me contó Farid cogiendo mi bolsa-. Nunca ha habido ningunos John y Betty Caldwell en Peshawar. Según la gente del consulado, no han existido nunca. Al menos aquí, en Peshawar.
A mi lado, Sohrab hojeaba el número viejo de National Geographic .
Sacamos el dinero del banco. El director, un hombre panzudo con manchas de sudor debajo de las axilas, me sonreía mientras me aseguraba que nadie del banco había tocado aquel dinero.
– Absolutamente nadie -dijo muy serio, moviendo el dedo índice de la misma manera que Armand.
Pasear en coche por Peshawar con aquella cantidad de dinero en una bolsa de papel fue una experiencia aterradora. Además, yo sospechaba que cualquier hombre barbudo que me miraba era un asesino talibán enviado por Assef. Y mis temores se veían agravados por dos circunstancias: en Peshawar hay muchos hombres barbudos y todo el mundo te mira.
– ¿Qué hacemos con él? -me preguntó Farid mientras se dirigía lentamente hacia el coche después de haber pagado la factura del hospital. Sohrab estaba en el asiento trasero del Land Cruiser, observando el tráfico por la ventanilla bajada, con la barbilla apoyada en las manos.
– No puede quedarse en Peshawar -dije jadeando.
– Nay , Amir agha , no puede… -Farid había leído la pregunta en mis palabras-. Lo siento. Me gustaría…
– No pasa nada, Farid -Conseguí esbozar una sonrisa de agotamiento-. Tú tienes bocas que alimentar. -Había un perro junto al todoterreno. Estaba alzado sobre las patas traseras y tenía las delanteras apoyadas en la puerta del vehículo. Movía la cola y Sohrab jugaba con él-. De momento vendrá conmigo a Islamabad.
•••
Dormí prácticamente durante todo el trayecto de cuatro horas hasta Islamabad. Soñé muchísimo, pero lo único que recuerdo es un batiburrillo de imágenes que destellan de forma intermitente en mi cabeza, como las tarjetas que van dando vueltas en un archivador giratorio: Baba adobando el cordero en la fiesta de mi decimotercer cumpleaños. Soraya y yo haciendo el amor por primera vez, el sol saliendo por el este, la música de la boda resonando todavía en nuestros oídos, sus manos pintadas con henna enlazadas con las mías. El día en que Baba nos llevó a Hassan y a mí a un campo de fresas en Jalalabad (el propietario nos había dicho que podíamos comer todas las que quisiésemos siempre y cuando le compráramos un mínimo de cuatro kilos) y el empacho que sufrimos posteriormente los dos. Lo oscura, casi negra, que era la sangre de Hassan sobre la nieve cuando goteaba de la parte de atrás de sus pantalones. «La sangre es muy importante, bachem .» Khala Jamila dándole golpecitos en la rodilla a Soraya y diciéndole: «Dios es quien mejor lo sabe, tal vez es que no debía ser así.» Durmiendo en el tejado de casa de mi padre. Baba diciendo que el único pecado era el robo. «Cuando mientes, le robas a alguien el derecho a la verdad.» Rahim Kan al teléfono diciéndome que existe una forma de volver a ser bueno. «Una forma de volver a ser bueno…»
Si Peshawar era la ciudad que me recordaba lo que en su día fue Kabul, Islamabad era la ciudad en la que podría haberse convertido. Las calles eran más anchas que las de Peshawar, también más limpias, y estaban flanqueadas por hileras de hibiscos y de «árboles de las llamas». Los bazares estaban más organizados y no había tantos atascos de rickshaws y peatones. La arquitectura era también más elegante, más moderna, y vi parques con rosas y jazmines en flor a la sombra de los árboles.
Farid encontró un pequeño hotel en una calle secundaria, a los pies de las colinas de Margalla. De camino hacia allí pasamos por delante de la mezquita de Sah Faisal, famosa por ser la más grande del mundo, con sus vigas gigantes de hormigón y sus elevados minaretes. Sohrab se incorporó al ver la mezquita, se asomó por la ventanilla y siguió mirándola hasta que Farid giró por la esquina.
Читать дальше