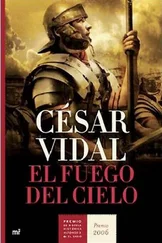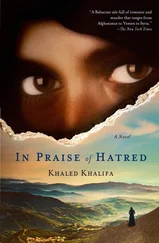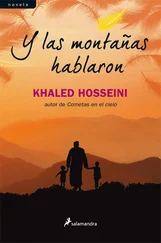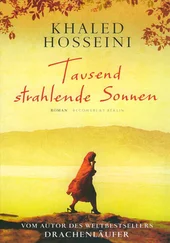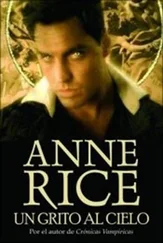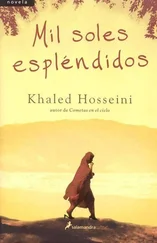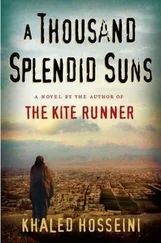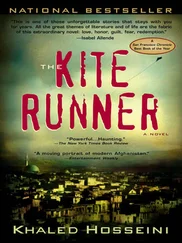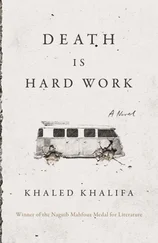A veces la encontraba sola, cuando el general se ausentaba para hablar con otros comerciantes, y yo pasaba a su lado, simulando no conocerla y muriéndome de ganas de intimar con ella. A veces estaba con Soraya una mujer corpulenta de mediana edad, de piel clara y cabello teñido de color castaño. Me había prometido hablar con ella antes de que terminara el verano, pero se inició un nuevo curso, las hojas adquirieron tonos rojizos, amarillearon, cayeron, azotaron las lluvias de invierno y despertaron las articulaciones de Baba; las nuevas hojas brotaron una vez más y yo aún no había reunido el coraje, el dil , ni para mirarla a los ojos.
El trimestre de primavera de 1985 finalizó a últimos de mayo. Me fue estupendamente en todas las asignaturas de cultura general, un pequeño milagro teniendo en cuenta que me pasaba las clases pensando en la suave curva de la nariz de Soraya.
Un domingo sofocante de aquel verano, Baba y yo acudimos como siempre al mercadillo. Estábamos sentados en el puesto, abanicándonos con periódicos. A pesar de que el sol ardía como un hierro candente, el mercadillo estaba abarrotado y las ventas habían sido buenas… Eran sólo las doce y media y habíamos ganado ya ciento sesenta dólares. Me puse en pie, me desperecé y le pregunté a Baba si quería un refresco. Me dijo que sí, que le apetecía mucho.
– Ve con cuidado, Amir -dijo en cuanto eché a andar.
– ¿De qué, Baba?
– No soy un ahmaq , así que no te hagas el tonto conmigo.
– No sé de qué me estás hablando.
– Recuerda una cosa -me ordenó Baba, señalándome-. Ese hombre es pastún hasta la médula. Tiene nang y namoos .
Nang . Namoos . Honor y orgullo. Los principios de los hombres pastunes. Sobre todo en lo que a la castidad de la esposa se refiere. O de la hija.
– Sólo voy a buscar unos refrescos.
– No me pongas en una situación violenta, es lo único que te pido.
– No lo haré. Adiós, Baba.
Baba encendió un cigarrillo y continuó abanicándose.
Me encaminé hacia la caseta de la dirección y giré a la izquierda cuando llegué al puesto en donde por cinco dólares podías conseguir la cara de Jesús, la de Elvis, la de Jim Morrison o la de los tres juntos, impresa en una camiseta de nailon blanco. Sonaba música de mariachis y olía a encurtidos y a carne a la plancha.
Atisbé la furgoneta gris de los Taheri dos filas más allá de nuestro puesto, junto a un quiosco donde vendían mangos insertados en un palo. Soraya estaba sola, leyendo. Llevaba un vestido blanco que le llegaba hasta los tobillos. Sandalias abiertas. Cabello recogido y coronado en un moño en forma de tulipán. Pensaba, como de costumbre, limitarme a pasar a su lado, pero de pronto me encontré plantado delante del mantel blanco de los Taheri mirando fijamente a Soraya más allá de la chatarra y los alfileres de corbata viejos. Ella levantó la vista.
– Salaam -dije-. Siento ser mozahem , no pretendía molestarte.
– Salaam .
– ¿No está el general sahib ? -dije. Me ardían las orejas. No conseguía mirarla a los ojos.
– Ha ido hacia allí. -Señaló hacia la derecha. El brazalete se le deslizó hasta el codo, plata contra oliva.
– ¿Le dirás que he pasado para presentarle mis respetos?
– Lo haré.
– Gracias. Ah, me llamo Amir. Le dices que he pasado a… presentarle mis respetos.
– De acuerdo.
Cambié el peso del cuerpo al otro pie y tosí para aclararme la garganta.
– Me marcho. Siento haberte interrumpido.
– No, no lo ha hecho -dijo.
– Oh. Bien. -Me di un golpecito en la cabeza con la mano y le regalé una sonrisa a medias-. Me marcho. -¿No lo había dicho ya?-. Khoda hafez .
– Khoda hafez .
Eché a andar. Me detuve, me volví y hablé antes de perder los nervios.
– ¿Puedo preguntarte qué lees?
Ella pestañeó.
Contuve la respiración. Sentí de pronto la mirada de todos los afganos del mercadillo sobre nosotros. Me imaginé que se hacía un silencio, los labios de la gente deteniéndose a media frase, las cabezas girando hacia mí y los ojos abriéndose de par en par con enorme interés.
¿Qué era aquello?
Hasta ese punto, nuestro encuentro podía interpretarse como un intercambio respetuoso, un hombre que preguntaba por el paradero de otro hombre. Pero yo acababa de formularle una pregunta y, si respondía, estaríamos…, bueno, estaríamos charlando. Yo, un mojarad , un joven soltero, y ella una joven soltera. Y con historia, nada menos. Aquello se acercaba peligrosamente a lo que se entendía por materia de cotilleo, y del mejor. Las lenguas envenenadas se afilarían. Y sería ella, no yo, quien recibiría el ataque de ese veneno… Era plenamente consciente del doble rasero con que los afganos llevan siglos midiendo los sexos. «¿No lo viste charlando con ella?, ¿y no viste que ella no lo dejaba marchar? ¡Vaya lochak !»
Según los estándares afganos, yo acababa de realizar una pregunta valiente. Me había desnudado y dejado escasas dudas con respecto a mi interés hacia ella. Pero yo era un hombre, y lo único que arriesgaba era la posibilidad de que mi ego resultara herido. Pero las heridas se curan. La reputación no. ¿Aceptaría ella mi atrevimiento?
Cerró el libro y me mostró la cubierta. Cumbres borrascosas .
– ¿Lo ha leído? -me preguntó.
Moví la cabeza afirmativamente. Sentía detrás de los ojos el latido de mi corazón.
– Es una historia triste.
– Las historias tristes producen buenos libros -comentó ella.
– Así es.
– Me han dicho que usted escribe.
¿Cómo lo sabía? Me pregunté si su padre se lo habría dicho, quizá ella se lo hubiese preguntado. Rechacé de inmediato ambas posibilidades por absurdas. Padres e hijos podían hablar libremente de mujeres. Pero ninguna chica afgana (al menos ninguna chica afgana decente y mohtaram ) interrogaba a su padre sobre un joven. Y ningún padre, y mucho menos un pastún con nang y namoos , hablaría con su hija de un mojarad , a no ser que el amigo en cuestión fuese un khastegar , un pretendiente, que hubiera actuado honorablemente y hubiese enviado a su padre a llamar a la puerta en su nombre.
Increíblemente, me oí decir:
– ¿Te gustaría leer uno de mis relatos?
– Me gustaría -dijo ella. Noté entonces que estaba incómoda, lo vi en la forma en que sus ojos empezaron a mirar hacia uno y otro lado. Tal vez en busca del general. Me pregunté qué diría si me descubría hablando con su hija durante un período de tiempo tan poco adecuado.
– Quizá te traiga uno algún día -dije.
Estaba a punto de seguir hablando cuando apareció por el pasillo la mujer que a veces veía con Soraya. Se acercaba cargada con una bolsa de plástico llena de fruta. Cuando nos vio, su mirada fue de Soraya hasta mí, una y otra vez. Sonrió.
– Amir jan , me alegro de verte -dijo, depositando la bolsa sobre el mantel. Le brillaba la frente por el sudor. Su cabello castaño, peinado en forma de casco, resplandecía a la luz del sol. En los lugares donde el pelo clareaba, se le veía el cuero cabelludo. Tenía los ojos verdes y pequeños, hundidos en una cara redonda como una col; los dientes medio rotos y unos deditos que parecían salchichas. Sobre su pecho, una medalla dorada le colgaba de una cadena que permanecía oculta bajo los pliegues del cuello-. Soy Jamila, la madre de Soraya jan .
– Salaam, Khala jan -dije, incómodo al ver que ella me conocía y yo no tenía la menor idea de quién era.
– ¿Cómo está su padre? -inquirió.
– Bien, gracias.
Читать дальше