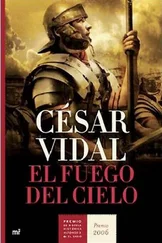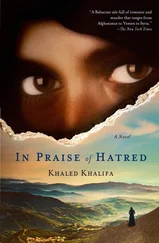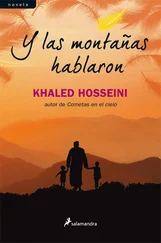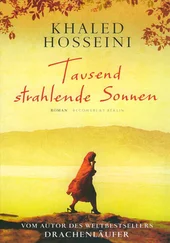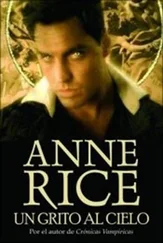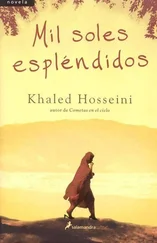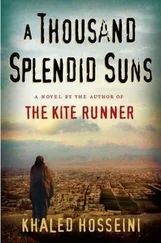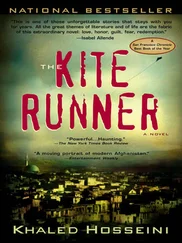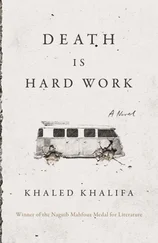– Estoy moftakhir, Amir -dijo. Orgulloso. Le brillaron los ojos cuando lo dijo, y me gustó ser el receptor de aquella mirada.
Por la noche me llevó a un restaurante afgano de kabob, situado en Hayward, y pidió comida en abundancia. Le explicó al propietario que su hijo iría a la universidad en otoño. Habíamos discutido brevemente ese tema antes de la graduación y yo le había dicho que quería trabajar, ayudar, ahorrar algo de dinero, que ya iría a la universidad el curso siguiente. Pero él me había disparado una de esas miradas que volatilizaban las palabras de mi lengua.
Después de cenar, Baba me llevó a un bar que había enfrente del restaurante. Se trataba de un lugar oscuro cuyas paredes estaban impregnadas del olor acre de la cerveza que tanto me ha disgustado siempre. Hombres con gorras de béisbol se emborrachaban con tanques de cerveza mientras jugaban al billar. Sobre las mesas verdes se cernían nubes de humo de cigarrillos que ascendían formando remolinos hacia la luz de los fluorescentes. Atraíamos las miradas de la concurrencia. Baba, con su traje marrón, y yo, con pantalones planchados con raya y chaqueta deportiva. Nos sentamos en la barra, junto a un anciano cuya cara curtida ofrecía un aspecto enfermizo bajo el resplandor azul del cartel de Michelob que colgaba del techo. Baba encendió un cigarrillo y pidió dos cervezas.
– Esta noche soy muy feliz -anunció a todos y a nadie-. Esta noche bebo con mi hijo. Y otra para mi amigo -dijo, dándole un golpecito en la espalda al anciano. El viejo saludó con la gorra y sonrió. No tenía dientes superiores.
Baba se tomó la cerveza en tres tragos y pidió otra. Se bebió tres antes de que yo acabara a la fuerza una cuarta parte de la mía. Por entonces ya había pedido un whisky para el anciano e invitado a cuatro de los que jugaban al billar con una jarra de Budweiser. La gente le estrechaba la mano y le propinaba golpecitos en la espalda. Todos bebían a su salud. Alguien le dio fuego. Baba se aflojó la corbata, le entregó al anciano un puñado de monedas de veinticinco centavos y señaló en dirección a la máquina de discos.
– Dile que ponga sus canciones favoritas -me dijo.
El anciano asintió con la cabeza y le hizo a Baba una reverencia. La música country empezó a sonar al instante y, de esta manera, Baba puso en marcha una fiesta.
En determinado momento, Baba se puso en pie, levantó su cerveza, derramándola sobre el suelo lleno de serrín, y gritó:
– ¡Qué se jodan los rusos!
Entonces explotó una carcajada en la barra a la que siguió como un eco la de todo el local. Baba invitó a otra ronda de cervezas a todo el mundo.
Cuando nos fuimos, todos parecían tristes de verlo marchar. Kabul, Peshawar, Hayward. «El viejo Baba de siempre», pensé, sonriendo.
Conduje hasta casa el viejo Buick Century de color ocre de Baba. Él se echó una cabezada por el camino, roncando como un compresor. Olía a tabaco y alcohol, dulce y punzante. En cuanto detuve el coche, se sentó y dijo con voz ronca:
– Continúa hasta el final de la manzana.
– ¿Por qué, Baba?
– Tú continúa. -Me hizo aparcar en el extremo sur de la calle. Hurgó en el bolsillo del abrigo y me entregó un juego de llaves-. Ten -dijo, señalando el coche que había aparcado delante del nuestro. Se trataba de un modelo antiguo de Ford, largo y ancho, de un color oscuro que no podía adivinar a la luz de la luna-. Necesita pintura y le pediré a uno de los chicos de la gasolinera que le cambie los parachoques, pero funciona. -Cogí las llaves, asombrado. Lo miré primero a él y luego al coche-. Lo necesitarás para ir a la universidad -dijo.
Le tomé la mano y se la apreté. Se me humedecieron los ojos y agradecí que las sombras nos ocultaran la cara.
– Gracias, Baba.
Salimos y nos sentamos en el Ford. Era un Grand Torino. «Azul marino», dijo Baba. Di una vuelta a la manzana con él para comprobar los frenos, la radio, los intermitentes. Luego lo dejé en el aparcamiento de nuestro edificio y apagué el motor.
– Tashakor, Baba jan -dije. Deseaba decir algo más, explicarle lo conmovido que me sentía por su amabilidad, lo mucho que apreciaba todo lo que había hecho por mí, todo lo que seguía haciendo. Pero sabía que lo pondría violento-. Tashakor -me limité a repetir.
Sonrió y se apoyó en el reposacabezas; la frente le rozaba el techo. No dijimos nada. Nos limitamos a permanecer sentados en la oscuridad, escuchando el tinc-tinc que hacía el motor al enfriarse, el lamento de una sirena a lo lejos. Entonces Baba volvió la cabeza hacia mí.
– Me habría gustado que Hassan hubiese estado hoy con nosotros -afirmó.
Un par de manos de acero se cernieron sobre mi garganta al oír mencionar el nombre de Hassan. Bajé la ventanilla. Esperé a que las manos de acero disminuyeran la presión.
El día después de la graduación le dije a Baba que en otoño me matricularía en la universidad para sacarme una diplomatura. Él estaba bebiendo té frío y mascando semillas de cardamomo, su antídoto personal para combatir la resaca.
– Creo que estudiaré lengua -dije. Me estremecí interiormente, a la espera de su respuesta.
– ¿Lengua?
– Creación literaria.
Reflexionó un poco. Dio un sorbo de té.
– Cuentos, quieres decir. Escribirás cuentos. -Me miré los pies-. ¿Pagan por eso? ¿Por escribir cuentos?
– Si eres bueno… Y si te descubren.
– ¿Cuántas probabilidades hay de que eso ocurra, de que te descubran?
– Sucede a veces.
Movió la cabeza.
– ¿Y qué harás mientras esperas a ser bueno y a que te descubran? ¿Cómo ganarás dinero? Si te casas, ¿cómo mantendrás a tu khanum ?
Me veía incapaz de levantar la vista para enfrentarme a aquello.
– Yo… encontraré un trabajo.
– Oh. Wah wah . O sea, que, si lo he entendido bien, estudiarás un par de años para diplomarte y luego buscarás un trabajo chatti como el mío, uno que podrías obtener fácilmente hoy mismo, vistas las escasas posibilidades de que algún día tu diplomatura pueda ayudarte a conseguir… que te descubran.
Respiró hondo y dio un nuevo sorbo de té. Luego dijo algo relacionado con la escuela de medicina, de abogacía, y «trabajo de verdad».
Me ardían las mejillas y me inundaba un sentimiento de culpa, la culpa de darme yo mis caprichos a expensas de su úlcera, sus uñas negras y sus doloridas muñecas. Pero decidí mantenerme en mis trece. No quería sacrificarme más por Baba. La última vez que lo había hecho me había maldecido por ello.
Baba suspiró, y esa vez se introdujo en la boca un puñado entero de semillas de cardamomo.
En ocasiones me sentaba al volante de mi Ford, bajaba las ventanillas y conducía durante horas, de East Bay a South Bay, hasta Peninsula, ida y vuelta. Conducía por la cuadrícula de calles flanqueadas por álamos de Virginia de nuestro barrio de Fremont, donde gente que jamás le había estrechado la mano a un rey vivía en humildes casas de una sola planta con ventanas con rejas y donde viejos coches como el mío dejaban manchas de aceite en el asfalto. Los jardines traseros de las casas estaban rodeados de verjas de color gris grafito cerradas con cadenas. Las parcelas de césped delanteras estaban descuidadas y en ellas se amontonaban juguetes, neumáticos desgastados y botellas de cerveza con la etiqueta despegada. Conducía por parques llenos de sombras que olían a corteza de árboles, pasaba junto a hileras de centros comerciales lo bastante grandes para albergar simultáneamente cinco torneos de Buzkashi. Ascendía con el Ford Torino hasta las colinas de Los Altos y me detenía junto a propiedades con ventanales y leones plateados que custodiaban las verjas de hierro forjado, casas con fuentes con querubines que flanqueaban pulidos paseos y sin ningún Ford Torino aparcado en la acera. Casas que convertían la que Baba poseía en Wazir Akbar Kan en una cabaña para los criados.
Читать дальше