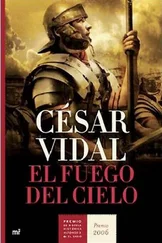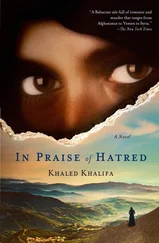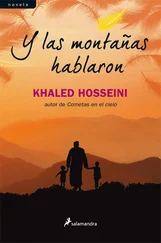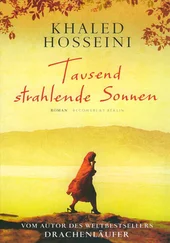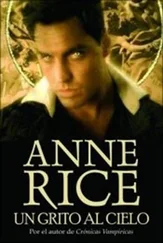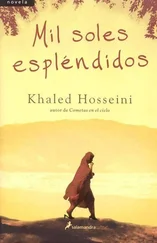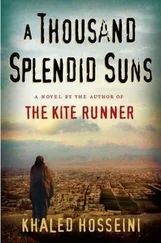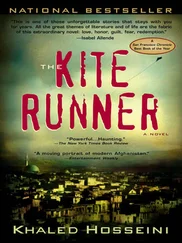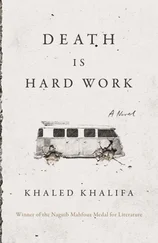– Diplomatura -le corregí.
– Mashallah -dijo el general Taheri-. ¿Piensas escribir sobre nuestro país, nuestra historia, quizá? ¿Sobre economía?
– Escribo novelas -contesté, pensando en la docena aproximada de relatos cortos que había escrito en el cuaderno de tapas de piel que me había regalado Rahim Kan y preguntándome por qué me sentía de repente tan violento por eso en presencia de aquel hombre.
– Ah, novelista. Sí, la gente necesita historias que la entretengan en los momentos difíciles como éste. -Apoyó la mano en el hombro de Baba y se volvió hacia mí-. Hablando de historias, tu padre y yo estuvimos un día de verano cazando faisanes juntos en Jalalabad -dijo-. Era una época maravillosa. Si no recuerdo mal, el ojo de tu padre era tan agudo para la caza como para los negocios.
Baba dio un puntapié con la bota a una raqueta de madera que teníamos expuesta en el suelo sobre la lona.
– Para algunos negocios.
El general Taheri consiguió esgrimir una sonrisa triste y a un tiempo cortés, exhaló un suspiro y dio unos golpecitos amables en la espalda de Baba.
– Zendagi migzara -dijo-. La vida continúa. -Después me miró a mí-. Los afganos tendemos a ser considerablemente exagerados, bachem , y muchas veces he oído calificar de «grande» a muchas personas. Sin embargo, tu padre pertenece a la minoría que realmente se merece ese atributo.
Aquel pequeño discurso me pareció igual que su traje: utilizado a menudo y artificialmente brillante.
– Me adulas -dijo Baba.
– No -objetó el general, ladeando la cabeza y poniéndose la mano en el pecho en señal de humildad-. Los jóvenes deben conocer el legado de sus padres. ¿Aprecias a tu padre, bachem ? ¿Lo aprecias de verdad?
– Balay , general sahib , por supuesto -dije, deseando que dejara de llamarme de esa forma.
– Felicidades, entonces. Te encuentras ya a medio camino de convertirte en un hombre -dijo, sin rastro de humor, sin ironía, el cumplido de un arrogante.
– Padar jan , te has olvidado el té -dijo entonces la voz de una mujer joven.
Estaba detrás de nosotros, una belleza de caderas esbeltas, con una melena de terciopelo negra como el carbón, con un termo abierto y una taza de corcho en la mano. Parpadeé y se me aceleró el corazón. Sus cejas, espesas y oscuras, se rozaban por encima de la nariz como las alas arqueadas de un pájaro en pleno vuelo. Tenía la nariz graciosamente aguileña de una princesa de la antigua Persia… Tal vez la de Tahmineh, esposa de Rostam y madre del Shahnamah . Sus ojos, marrón nogal y sombreados por pestañas como abanicos, se cruzaron con los míos. Mantuvieron un instante la mirada y se alejaron.
– Muy amable, querida -dijo el general Taheri mientras le cogía la taza.
Antes de que ella se volviera para marcharse, vi una marca de nacimiento, oscura, en forma de hoz, que destacaba sobre su piel suave justo en el lado izquierdo de la mandíbula. Se encaminó hacia una furgoneta de color gris mortecino que estaba aparcada dos pasillos más allá del nuestro y guardó el termo en su interior. Cuando se arrodilló entre cajas de discos y libros viejos, la melena le cayó hacia un lado formando una cortina.
– Es mi hija, Soraya jan -nos explicó el general Taheri. Respiró hondo, como quien quiere cambiar de tema, y echó un vistazo al reloj que llevaba en el bolsillo del chaleco-. Bueno, es hora de ir a instalarnos. -Él y Baba se besaron en la mejilla y luego a mí me estrechó una mano entre las suyas-. Buena suerte con la escritura -dijo, mirándome a los ojos. Sus ojos azules no revelaban los pensamientos que se ocultaban tras ellos.
Durante el resto del día tuve que combatir la necesidad que sentía de mirar en dirección a la furgoneta gris.
Me acordé de camino a casa. Taheri. Sabía que había oído aquel nombre alguna vez.
– ¿No había una historia sobre la hija de Taheri? -le pregunté a Baba, intentando parecer despreocupado.
– Ya me conoces -respondió Baba mientras nos abríamos paso hacia la salida del mercadillo-. Cuando las conversaciones se convierten en cotilleos, cojo y me largo.
– Pero la había, ¿no? -dije.
– ¿Por qué lo preguntas? -Me miró por el rabillo del ojo.
Me encogí de hombros y luché por reprimir una sonrisa.
– Sólo por curiosidad, Baba.
– ¿De verdad? ¿Es eso todo? -dijo con una mirada guasona que no se apartaba de la mía-. ¿Te ha impresionado?
Aparté la vista.
– Baba, por favor.
Sonrió y salimos por fin del mercadillo. Nos dirigimos hacia la autopista 680 y permanecimos un rato en silencio.
– Lo único que sé es que hubo un hombre y que las cosas no fueron bien. -Lo dijo muy serio, como si estuviera revelándome que ella sufría un cáncer de pecho.
– Oh.
– He oído decir que es una chica decente, trabajadora y amable. Pero que desde entonces nadie ha llamado a la puerta del general, ningún khastegars , ningún pretendiente. -Baba suspiró-. Tal vez sea injusto, pero a veces lo que sucede en unos días, incluso en un único día, puede cambiar el curso de una vida, Amir.
Aquella noche, despierto en la cama, pensé en la marca de nacimiento de Soraya Taheri, en su nariz agradablemente aguileña y en cómo su luminosa mirada se había cruzado fugazmente con la mía. Mi corazón saltaba al pensar en ella. Soraya Taheri. Mi princesa encontrada en un mercadillo.
En Afganistán, yelda es el nombre que recibe la primera noche del mes de Jadi , la primera del invierno y la más larga del año. Siguiendo la tradición, Hassan y yo nos quedábamos levantados hasta tarde, con los pies ocultos bajo el kursi , mientras Alí arrojaba pieles de manzana a la estufa y nos contaba antiguos cuentos de sultanes y ladrones para pasar la más larga de las noches. Gracias a Alí conocí la tradición de yelda , en la que las mariposas nocturnas, acosadas, se arrojaban a las llamas de las velas y los lobos subían a las montañas en busca del sol. Alí aseguraba que si la noche de yelda comías sandía, no pasabas sed durante el verano.
Cuando me hice mayor, leí en mis libros de poesía que yelda era la noche sin estrellas en la que los amantes atormentados se mantenían en vela, soportando la noche interminable, esperando que saliese el sol y con él la llegada de su ser amado. Después de conocer a Soraya Taheri, para mí todas las noches de la semana se convirtieron en yelda . Y cuando llegaba la mañana del domingo, me levantaba de la cama con la cara y los ojos castaños de Soraya Taheri en mi mente. En el autobús de Baba, contaba los kilómetros que faltaban para verla sentada, descalza, vaciando cajas de cartón llenas de enciclopedias amarillentas, con sus blancos talones contrastando con el asfalto y los brazaletes de plata tintineando en sus frágiles muñecas. Pensaba en la sombra que su melena proyectaba en el suelo cuando se separaba de su espalda, por la que caía como una cortina de terciopelo. Soraya. Princesa encontrada en un mercadillo. El sol de la mañana de mi yelda .
Inventaba excusas para ir a dar una vuelta y pasarme por el puesto de los Taheri. Baba asentía con una mueca guasona. Yo saludaba al general, eternamente vestido con su traje gris, brillante a causa de los muchos planchados, y él me devolvía el saludo. A veces se levantaba de su silla de director y charlábamos un rato sobre mis escritos, la guerra o las gangas del día. Y tenía que esforzarme para que mis ojos no se fueran, no vagaran hacia donde se encontraba Soraya leyendo un libro. El general y yo nos despedíamos y yo me alejaba caminando, intentando no arrastrar los pies.
Читать дальше