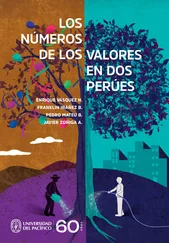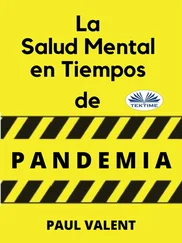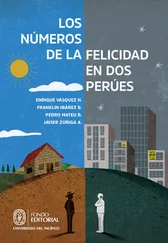Mattia miró el trozo de espejo, miró la mano derecha de Alice que señalaba el tatuaje del vientre.
– Sé que sabes -añadió ella, adelantándose a sus protestas-. No quiero volver a verlo, hazlo por mí, por favor.
El dio vueltas al cristal en la mano y sintió un escalofrío en el brazo.
– Pero…
– Hazlo por mí -insistió Alice, y le tapó un momento la boca con la mano.
Hazlo por mí, se repitió Mattia; estas tres palabras le perforaron el oído y lo hincaron de rodillas ante Alice. Tocaba la pared con los talones, no sabía cómo colocarse. Para tensar la piel tatuada tuvo que tocarla, con gesto inseguro. Nunca había tenido la cara tan próxima al cuerpo de una chica y aspiró para ver cómo olía.
Acercó el cristal a la piel. Con mano firme hizo un pequeño corte, como de un dedo de largo. Alice se estremeció y lanzó un grito.
Mattia retiró el cristal en el acto y se llevó la mano a la espalda, como ocultando que había sido él.
– No puedo hacerlo -dijo. Alzó los ojos.
Alice estaba llorando en silencio, con los ojos fuertemente cerrados en una expresión de dolor.
– Pero no quiero verlo más -gimió.
Él supo que ella no tendría valor para hacérselo sola y eso lo tranquilizó. Se puso en pie y se dijo que mejor sería salir de allí.
Alice limpió una gota de sangre que le resbalaba por el vientre y se abotonó los vaqueros. Mattia pensó qué decirle para confortarla.
– Te acostumbrarás, al final ni repararás en él.
– ¿Y cómo, si lo tendré siempre a la vista?
– Por eso, por eso mismo dejarás de verlo.
Mattia tenía razón: uno tras otro, los días se habían deslizado sobre la piel como un disolvente, llevándose cada uno una finísima capa de pigmento del tatuaje de Alice y de los recuerdos de ambos. Los contornos, igual que las circunstancias, seguían allí, negros y bien perfilados, pero los colores se habían mezclado y desvaído hasta acabar fundidos en un tono mate y uniforme, en una neutral ausencia de significado.
Los años del instituto fueron para ambos como una herida abierta, tan profunda que no creían que fuera a cicatrizar jamás. Los pasaron como de puntillas, rechazando él el mundo, sintiéndose ella rechazada por el mundo, lo que a fin de cuentas acabó pareciéndoles lo mismo. Habían trabado una amistad precaria y asimétrica, hecha de largas ausencias y muchos silencios, como un ámbito puro y desierto en el que podían volver a respirar cuando se ahogaban entre las paredes del instituto.
Con el tiempo, la herida de la adolescencia cicatrizó; sus labios fueron cerrándose de manera imperceptible pero continua. Y aunque a cada roce se abría un poco, enseguida volvía a hacerse costra, más gruesa y dura. Al final se había formado una capa de piel nueva, lisa y elástica, y la cicatriz, de ser roja, había pasado a ser blanca y confundirse con las demás.
Estaban tumbados en la cama de Alice, ella con la cabeza hacia un lado, él hacia el otro, ambos con las piernas dobladas de manera forzada, para no tocarse con ningún miembro. Alice pensó en girarse, meter la punta del pie entre las piernas de Mattia y fingir que no se daba cuenta. Pero estaba segura de que él se retiraría en el acto y prefirió ahorrarse esa pequeña decepción.
Ninguno de los dos había propuesto poner música. No tenían pensado hacer nada especial; simplemente estar allí, dejando que la tarde de domingo pasara y llegara de nuevo la hora de hacer algo necesario, como cenar, dormir y empezar la semana. Por la ventana abierta entraban la luz amarillenta de septiembre y el rumor intermitente de la calle.
Alice se puso en pie, lo que apenas agitó el colchón junto a la cabeza de Mattia, y con los puños en jarras y el pelo cayéndole por la cara y ocultando su severa expresión, le dijo:
– No te muevas.
Le pasó por encima y con la pierna buena, arrastrando la otra como si fuera postiza, saltó de la cama. Mattia pegó la barbilla al pecho y la observó moverse por el cuarto; vio que abría una caja cuadrada que había sobre el escritorio y en la que no había reparado.
Y cuando se giró, Alice tenía un ojo cerrado y el otro en la mirilla de una vieja cámara fotográfica. Mattia intentó incorporarse pero ella le ordenó:
– Quieto ahí, te he dicho que no te muevas.
Y disparó. La Polaroid sacó una lengua blanca y fina que Alice agitó para que se fijaran los colores.
– ¿De quién es? -le preguntó Mattia.
– De mi padre. Estaba en el sótano. La compró hace mucho, pero nunca la ha usado.
Él se sentó en la cama. Alice dejó caer la foto en la alfombra y le tomó otra.
– Para, para -protestó él-, que en las fotos parezco tonto.
– Tú siempre pareces tonto. -Y le sacó otra-. Creo que quiero ser fotógrafa; sí, decidido.
– ¿Y la universidad?
Ella se encogió de hombros.
– La universidad le interesa a mi padre. Que vaya él.
– ¿Vas a dejarla?
– A lo mejor.
– No puedes despertarte un día, decidir que quieres ser fotógrafa y echar por la borda un año de estudios. Así no se hacen las cosas -sermoneó Mattia.
– Ah, claro, olvidaba que eres como mi padre -ironizó Alice-. Siempre sabéis lo que hay que hacer. A los cinco años ya sabías que querías ser matemático. Qué aburridos sois, viejos y aburridos.
Se volvió hacia la ventana y tomó una foto al azar. La dejó caer también en la alfombra, junto a las otras dos, y empezó a pisarlas como si fueran uvas.
Mattia quiso disculparse pero no se le ocurrió nada. Bajó de la cama y, agachándose, cogió la primera foto entre los pies de Alice. Vio cómo la forma de sus brazos cruzados tras la nuca iba emergiendo poco a poco de lo blanco; se preguntó qué extraordinaria reacción estaba produciéndose en aquella superficie brillante y se propuso consultarlo en la enciclopedia en cuanto estuviera en su casa.
– Quiero enseñarte una cosa -dijo Alice.
Arrojó la cámara de fotos a la cama, como una niña que se deshace de un juguete por otro más tentador, y salió del cuarto.
Estuvo fuera diez minutos largos. Sobre el escritorio había un estante con libros mal colocados y Mattia se entretuvo leyendo los títulos. Eran los mismos de siempre. Juntó las iniciales de todos pero no resultó ninguna palabra sensata. Le habría gustado descubrir un orden lógico en aquella sucesión de objetos; él, por ejemplo, seguramente los habría colocado según el color del lomo, siguiendo el espectro electromagnético, del rojo al violeta, o bien según la altura, de mayor a menor.
– ¡Ta-chan! -oyó de pronto la voz de Alice.
Se giró y vio a su amiga en el umbral, asida al marco de la puerta con ambas manos, como si temiera caerse, y enfundada en un traje de novia. Probablemente había sido de una blancura deslumbrante, pero sus bordes ya amarilleaban, como consumidos por una lenta enfermedad. Los años pasados en una caja habían secado y atiesado el tejido. La parte de arriba quedaba holgada sobre los diminutos pechos de Alice. Aunque el escote no era muy pronunciado, un tirante se había deslizado unos centímetros por el hombro. En aquella postura se le marcaban más las clavículas, que interrumpían la suave línea del cuello formando una concavidad profunda, como el lecho de un lago seco; Mattia se preguntó qué sensación produciría pasarle la yema del dedo con los ojos cerrados. Los puños de encaje se veían arrugados y el izquierdo estaba algo levantado. La larga cola se perdía en el pasillo, donde Mattia no llegaba a ver. Alice calzaba las mismas pantuflas rojas, que asomaban por los bajos de la amplia falda y creaban un extraño contraste.
– ¿Qué? ¿No dices nada? -le preguntó sin mirarlo, alisando la primera capa de tul de la falda, que le pareció pobre, sintética.
Читать дальше