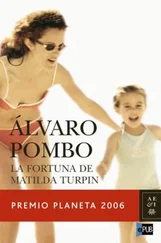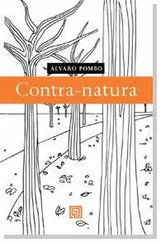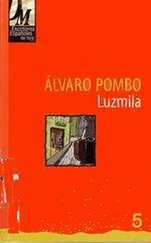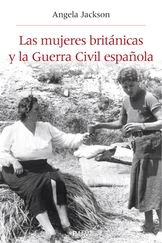Álvaro Pombo - Donde las mujeres
Здесь есть возможность читать онлайн «Álvaro Pombo - Donde las mujeres» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Donde las mujeres
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Donde las mujeres: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Donde las mujeres»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
En esta magnífica novela, Álvaro Pombo describe el esplendor y la decadencia de lo que parecía una unidad familiar que se imagina perfecta. La narradora, la hija mayor de la familia, había pensado que todos -su excéntrica madre, sus hermanos, su aún más excéntrica tía Lucía y su enamorado alemán- eran seres superiores que brillaban con luz propia en medio del paisaje romántico de la península, una isla casi, en la que vivían, aislados y orgullosamente desdeñosos de la chata realidad de su época. Pero una serie de sucesos y el desvelamiento de un secreto familiar que la afecta decisivamente, descubre a la narradora el verdadero rostro de los mitificados habitantes de aquel reducto. Una revelación que cambiará irremisiblemente el sentido de la vida…
Donde las mujeres — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Donde las mujeres», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Tenía razón, pero sobre todo tenía la legalidad de su parte. Estaba todo en regla. Situada en aquel punto, yo sólo podía ser ridícula. Mi madre fue un episodio que duró unos veranos. Yo, una consecuencia no deseada que tuvo la fortuna de poder desenganchar del resto de su vida. Aquella claridad deslumbrante como una carcajada amable, una incredulidad que me afectaba. Su incredulidad reducía mi acto de venir a Madrid al peor sentimentalismo. Debí contar con que él no me reconocería: sólo podía ser una visita de cortesía o una inverosimilitud. Me mordí los labios. El viejo repugnante, civilizado y repugnante, que tenía toda la razón y todos los derechos de su parte. Pensé pegarle un golpe en la cabeza, agarrar el florero y pegarle un golpe en la cabeza, armar un escándalo, que grite, que venga la criada y suba de la parroquia la hija soltera que le cuida. Sólo podía hacer eso: darle una bofetada o largarme. Me levanté, me iría sin decir nada más. Estaba todo dicho. Comprendí la impotencia que en aquel momento sentí como un violento golpe, como el odio del esclavo, o el del que se encuentra maniatado por cualquier protocolo, cualquier convención, un odio que no podía satisfacerse más que matándole. Debió de darse cuenta de que su posición era inexpugnable, debió de sentirse a salvo al verme apresada y enmudecida por la impotencia. Por eso tal vez, añadió, con un tono casi dulce, amistoso, el tono confidencial que se emplea para hablar con una amiga o un amigo de toda la vida con quien sólo se habla de lo que se tiene en común, cosas nuestras que no hace falta casi mencionar porque se sobreentienden:
– Supongo que tu madre no ha cambiado, como si no tuviera fondo, no tenía claroscuro. Eran frívolas, todos éramos frívolos, la única seriedad común a todos era la cultura, el arte, yo qué sé. Saber idiomas o haber vuelto de algún sitio relevante, conocer a alguien relevante. Name dropping era un deporte muy de aquel momento. Tu madre y tu tía hablaban constantemente de Sert y de Dalí y de Joselito y de Belmonte… era maravilloso. Acelerado aire era mi sueño entonces, como dice Rafael Alberti, que también creo que las visitaba. Platko venía a merendar y tu madre y tu tía hacían unas tortillas de patatas con un poquito de chorizo. Merendábamos eso y litros de té, y frutas escarchadas. Bajábamos a cenar a San Román o a Letona en los descapotables. Y donde cenábamos nosotros, allí estaba también cenando don Alfonso XIII la trucha asalmonada, acompañado del infante don Gonzalo. Era un mundo muy perfecto, muy esnob y muy hipócrita. Cuando estalló en el treinta y seis la guerra, me alegré. Es una purga que va a venirnos bien, pensé. Yo estaba seguro de la victoria nacional. Eran incultos y disciplinados, justo lo contrario de nosotros. Por eso nos ganaron. Afortunadamente yo estaba en zona nacional y no tuve nunca el más mínimo problema. Como comprenderás, en ese mundo los hijos eran totalmente accidentales… No es que no quiera aceptar que tu madre y yo estuvimos muy enamorados, es que todos estábamos muy enamorados de todos. Era una fratría cultivada, internacional, sin fundamento. Ignoro qué pueda tu madre haberte dicho, la verdad te la estoy diciendo yo. No se nos pasó por la cabeza que tú pudieras algún día ser la consecuencia de aquellos inconsecuentes entrecruzamientos de todos y todas. Fue maravilloso y fue banal. Hizo falta un millón de muertos para meternos en cintura. Después de la guerra todos hicimos algún proyecto para una iglesia totalmente despojada, existencial…
Había escuchado todo lo anterior de pie. Oí entrar a Elvira y dije secamente:
– Está claro, me estás diciendo que en una situación donde no había seriedad ninguna, no se podía esperar que la tuvierais tú y mi madre.
No se movió de su asiento, sonreía, él también había oído la llegada de su hija, que, en cualquier caso, pondría fin a la velada. Di media vuelta y salí por el pasillo y el vestíbulo de alfombras resbaladizas de un tirón. Elvira y la doncella me vieron salir a paso largo, sin decirles adiós. Comentarían: «Está como una cabra.» Una vez en la calle, me di cuenta de que podía haberme ahorrado el viaje. Todo se había previsto en el arreglo aquel verbal entre mi madre, Gabriel y Fernando. Incluso una posibilidad como ésta, de venir yo a reclamar mi verdadera filiación, estaba prevista y controlada.
Me quedé en Madrid. Al salir eché a andar hacia la calle Princesa. Poco antes de llegar decidí quedarme en el hotel ante cuya puerta acababa de pasar. Una habitación interior. Ahí pasé muchos días seguidos, casi todo el mes. Sin llamar a casa. Sacando de ese acto de no querer llamar toda la energía que podía. Sentirme de más cobraba en aquel acto (reactivado cada vez que entraba o salía de la habitación, cada vez que veía una cabina de teléfonos por las calles) un sabor amargo, pero más tolerable que la idea de regresar sencillamente, o de llamar por teléfono avisando, por deferencia, que me quedaba unos días en Madrid. Toda mi dignidad herida se aferraba desesperadamente al acto de no llamar por teléfono a mi casa. Semejante nimiedad no llegaba siquiera a ser una venganza: posiblemente todos ellos suponían que estaba disfrutando de unos días de vacación en Madrid. No servía para herirles el no llamar, servía para que no me hiriera yo, para que no cediera al vértigo de saberse tan de sobra tanto si telefoneaba como si no. No llamar era un quitamiedos que me permitió atravesar el precipicio vertiginoso de la indiferencia, mirando al frente, sin mirar al fondo, rozando la liviana barandilla de madera al pasar, ligeramente, con los dedos.
Hasta que me cansé, me harté. Supongo que fue el simple hecho de tener que salir todas las tardes o al cine o al teatro o al Museo del Prado para que en recepción no acabaran considerándome una loca que al hacer la habitación encuentran muerta de un atracón de barbitúricos. Me salvó una cierta salvaje capacidad de reírme de mí misma. No podía suicidarme porque no daba el tipo, me reí pensando en esto. Y rehíce toda la narración completa de mi vida hasta entonces, desde la perspectiva de una chica cuya vida se había quedado en nada y sólo podía salvar su dignidad tirándose por el hueco del ascensor del hotel a las tres treinta de la madrugada, pero que poco antes de encaramarse a la barandilla se mira un instante en el espejo y piensa: «Chica, te suicidarás, pero nunca parecerás una suicida.» Era exactamente lo que me pasaba a mí. Suicidarme no era ni una posibilidad ni una facilidad que yo tuviera al alcance de la mano. Todo ello, además de la cuenta del hotel, que alcanzaba ya los extremos límites de mi quiero y no puedo de esa época, hizo que regresara en tren a San Román. Estaba sin un céntimo. Tenía veintisiete años y doscientas pesetas en el monedero.
No podía seguir en el Hotel Tirol. Pagué la cuenta y me quedó para un billete de segunda clase. Era un rápido que tardaba toda la noche en llegar a San Román. Cuando me senté en mi asiento con la boca seca, a sabiendas de que no me iba a dormir en todo el viaje, pensé: «Regreso a casa, donde no puedo regresar.»
El tren iba hasta los topes. Nos incomodábamos todos compulsivamente levantándonos a beber agua o a estirar las piernas, o al retrete maloliente por cuyo agujero se veían los travesaños de la vía. A las ocho de la mañana se vio a lo lejos San Román, la línea difuminada de la costa, La Maraña borrosa al fondo. Hasta ese momento, por extraño que suene, no había sacado ninguna consecuencia de mi situación.
«Es una simple confusión, no es más», pensé, e inmediatamente sentí alivio. Volví a pensarlo: «Una simple confusión, no es más, pasa en todas las familias.» Era maravilloso pensar esto, rumiarlo, me sentía descongestionada pensándolo, como una nariz tras un catarro fuerte. Y seguí el curso somero, rapidísimo, de esta ocurrencia, sus rápidos alegres que conducirían por fin a aguas más hondas, más solemnes, ensanchándose el significado de mi vida tras una confusión que me parecía más cómica que trágica. Me aliviaba tantísimo esta idea que me entretuve prolongándola mientras el rápido cruzaba la noche castellana. Apenas me moví. Cerré los ojos para que no me hablaran, para que no me preguntaran: «¿Gusta usted?» Cerré los ojos sobre todo para que nada me distrajera de la gran ocurrencia que acababa de tener, que siempre tuve, el resumen que se había ido haciendo por sí solo sin dejar cabos sueltos, sin dejar ningún lugar a la destemplanza o a las dudas: todo había sido una simple confusión. Había por supuesto fundamento para todo ello. Yo lo saqué todo de quicio. Yo activé las posibilidades de confusión. Todo era, por lo tanto, culpa mía. Una ocurrencia puede durar toda una noche en tren. Una ocurrencia no es un argumento, es sólo un estribillo que puede tararearse durante diez horas seguidas por la noche en tren. Y eso fue lo que yo hice hasta que de pronto, cuando paramos en Letona, cuando ya faltaban sólo dos estaciones para llegar a San Román, pensé: ¿Qué estoy haciendo? Estoy volviendo y no puedo volver. Ni siquiera a San Román puedo volver. Pero los trenes no se detienen a esperar que uno decida si puede o no, si debe o no, si quiere o no llegar hasta la estación de su billete. Cuando quise recordar, ya entrábamos en la estación de San Román, cuando quise recordar ya estaba en el andén. Es imposible quedarse en un andén. Se había dispersado todo el mundo. «Estoy llamando la atención», pensé. Y eché a andar con paso decidido, el único aceptable, el paso propio de una viajera que llega tras un incómodo viaje de una noche entera desde Madrid, por fin, a su pueblo, a su casa. Los dos taxis de San Román, que temí encontrar frente a la puerta de la estación esperando que yo tomara uno, no estaban. Era natural, yo era la última. No podía pararme. Es difícil en San Román andar durante más de un cuarto de hora con paso decidido sin llamar la atención y sin salir del pueblo. En aquel tiempo todavía era un pueblo pesquero con un paseo marítimo más ancho que las otras calles, que empezaba en los jardines de la estación y llegaba hasta los aligustres del ayuntamiento. Detrás, empinándose un poco por las rocas, la lonja del pescado, el mercado, un diminuto centro comercial, la iglesia… Sólo había un hotel, un hotelito confortable donde se alojó mi padre cuando volvió, al principio. De no ir a casa sólo podía encaminarme hacia el hotel. Llovía un poco, aceleré el paso. La puerta del hotel se me venía encima. Estaba perdida si entraba en el hotel. Aquel hotel era una trampa, la peor trampa. Precisamente porque ahí me conocían, precisamente porque ahí me dejarían estar tal vez una semana entera sin pagar la cuenta, por eso iban a examinar mi situación con fascinación de hormigas. Yo era una mosca reseca que las hormigas trocean y transportan por su senderillo hormigueante hasta el hormiguero. Me llevarían entre dos o entre tres, desmenuzándome. Las hormiguitas del hotel, las dueñas, el conserje, el servicio, cada vez que bajara al comedor, cada vez que me sentara en la salita o frente a recepción un instante, cada vez que entrara o que saliera o fingiera que me dolía la cabeza, pensarían: ¿Qué le pasa? Las dueñas eran dos hermanas de la edad de mi madre. Dos chicas solteras, dos chicas estupendas, educadas, hablaban las dos algo de francés y algo de inglés. En San Román eran algo más que el medio pelo. Su padre tenía un almacén de coloniales. Era mayorista. Y la fabriquita de conservas Balbo la llevaba aún su hermano. A cada una de las dos les correspondía una parte, y la mejora la invirtieron en mejorar mucho el hotel, que siempre fue de su familia y que -según decían ellas mismas- más era un hobby que una obligación. Por un instante comprendí la comicidad de aquella suculenta presa que era yo, instalada en su hotel y no en mi casa, en el punto de mira combinado de las dos hermanas y la Acción Católica local, y el párroco, y el coadjutor, y La Maraña al fondo, donde estaba mi familia y donde yo no estaba: ¿Por qué no estará con ellos ella?, algo gordo le ha pasado, eso es seguro, habrán reñido igual… Si precisa usted cualquier cosita, la más mínima, nos lo dice a cualquiera de nosotras dos. No habrá el menor problema… Ellas son raras. Rara la tía, de siempre, con el alemán ese que tiene. Pero rara la madre casi más, aislada. Se creen que son lo que no son. Sólo porque tienen ese estilo. El único corriente es el hermano de ella. Porque la otra hermana es un punto filipino, sí lo es. La prueba está en lo que pasó con Tomasín Igueldo… Si desea usted llamar a casa, puede, pase usted al despacho si usted quiere. Ahí puede hablar a gusto sin que nadie la moleste. En las habitaciones nosotras no ponemos teléfonos porque luego hay líos con la cuenta, que nadie cree nunca, a la hora de pagar, que estuvo hablando tanto como estuvo. Mejor el teléfono en este cuartito y así no hay líos. Nosotras casi nunca telefoneamos. Teniendo como tiene usted dos casas, mi hermana y yo pensamos que cómo es que se queda aquí. Claro, que no es asunto nuestro…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Donde las mujeres»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Donde las mujeres» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Donde las mujeres» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.