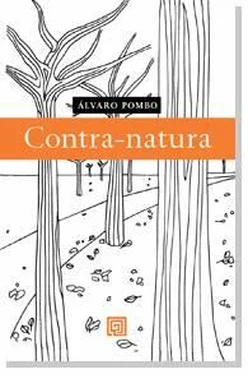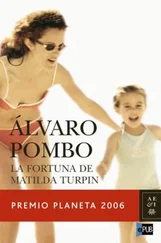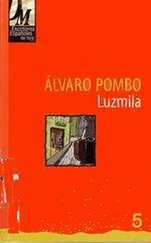La muerte se borra velozmente de la memoria de los jóvenes seminaristas. Después de Semana Santa, el mar resplandece, la hierba resplandece, los acantilados resplandecen, las playas resplandecen. La arena blanca de la playa es un poco cálida ya. Los chicos caminan por la orilla con sus zapatos negros y calcetines de lana, los pies blancos, invernales, se lavan con el agua fría y salitrosa. Un tiempo bautismal, de genérica fidelidad aérea, limpia el mundo. Una frase de Espronceda -Que haya un cadáver más, qué importa al mundo- rebota en la conciencia de Paco Allende como una pelota de ping-pong con un sonido seco, hueco, ligero, muy rápido. El recuerdo de Carlitos Mansilla es una pelota de ping-pong que va y viene cada vez más leve y tediosamente. La primavera se sacude el tedio invernal: todas las cosas brillan. La muerte se vuelve insignificante, y además Allende está enamorado. Es un enamoramiento menos poético que el de Carlos, por supuesto, aunque es tierno también: su ternura se contagia a todas las cosas. O al revés: el brotar de todas las cosas impregna de ternura bautismal todos los sentimientos que siente Allende. Y en cualquier caso los paseos con Salazar de los domingos son más divertidos. La verdad es que Carlitos -ahora esto puede verse claramente- era como un ligero dolor de cabeza o de muelas, una incomodidad sin importancia que, sin embargo, no les dejaba descansar en paz. Y, ¡oh, maravilla!, Allende, al contarle a Salazar que está pensando abandonar el seminario por falta de vocación, ha descubierto que Salazar también está pensando lo mismo. Al hacerse ambos esta confidencia se han mirado perplejos entre sí. Entonces han entrado, como en un prado inundado por el sol, en el territorio de las confidencias únicas: el propio Salazar ha sacado la conversación terrible. Para mayor encantamiento y deleite de Allende ahora ya no ha tenido que ser Allende mismo sino el propio Salazar quien ha sacado a relucir el asunto: Salazar ha contado lo que le pasó con Carlos Mansilla, por qué tuvo que ser tan cruel con él, por qué tuvo que contar todo al rector. Ha contado todo esto con lágrimas en los ojos, a Allende se le han saltado las lágrimas de los ojos.
– No lo podía soportar, lo siento. El amor de Carlos me repugnaba. Tenía que interrumpirlo como fuese, y eso hice…
– ¿Qué es lo que no podías soportar?
– A él mismo. Al pobre Carlitos. Como un lumiaco. Nunca he podido soportar un caracol que me sube por el brazo con su estela babosa. Era físico. Repugnancia física…
– Pero era muy… ¡ingenuo! ¿No era muy dulce aquella ingenuidad amorosa de Carlitos con versos de San Juan de la Cruz y todo eso? ¡Era tan predecible! ¿No da gusto ser amado así, Javier, tan a las claras? Amado tan del todo como Carlitos te quería a ti, como si fueras el Esposo, el propio Jesucristo. ¡No quería hacerte nada, ni siquiera tocarte! Sólo no desprenderse de ti. No alejarse nunca de ti. Estar en tu presencia siempre, como ante Dios, como ante ti, Javier. ¿Qué me dices de esto?
– Es enfermizo. Sabes que es enfermizo. Es contra natura, es nefando, es efario. Es una puta degeneración de la raza. ¡Es asqueroso!
– Pero, Carlitos, me refiero…, ¿era asqueroso él, Carlitos Mansilla? Antinatural si quieres, vale, el mundo al revés, pero ¿asqueroso?
– Una horrible sensación pegajosa. Como una mano sudada, sudorosa. Un olor corporal, los pedos. Como si se me fuera a cagar encima. Un pecado. ¿No decimos esto? Aversio Dei.
– ¿No se te hace cuesta arriba…, aversio Dei ?
– No pude soportar aquella mezcla, aquel vómito de todas las comidas digeridas, malamente, por Carlos, sus versos. Con su olor ácido a bebé, a lacticinio, a vómito. No sé qué hay que decir, no sé qué hay que sentir. ¿Qué tengo que sentir?
– Pena. Da pena.
– Quieres decir compasión. Ése es un sentimiento maricón. Compasión por el pecado, y por el pecador. Todos los maricones dicen eso.
– ¿Ah, sí? ¿Cuántos maricones has conocido tú?
Ahora, repentinamente, Salazar se para en medio del paseo y la tarde se nubla. Hasta ese instante, Allende se había sentido regocijado, secretamente feliz con aquella conversación. Pero ahora de pronto, como en el poema de Lorca, la tarde equivocada se vistió de frío . Salazar se ha parado en medio del campo. Allende tiene la sensación de que están los dos inmersos en los prados. Prados de hierba, muy parcelados, de la montaña. Tiene la impresión, en la memoria, de haber oído en ese instante el cencerro de una vaca tudanca, tolón, prolongado en aroma de boñiga. Tiene la impresión de haber metido la pata, de haber agredido, sin proponérselo, a Javier Salazar. Salazar se yergue a su lado, alto y oscuro, y mira al frente, contraído el perfil, afeado su correcto perfil por un embrutecimiento, un rictus obstinado. Tarda mucho tiempo en responder. Allende teme que éste sea el fin de las confidencias: el fin de este enamoramiento que, por supuesto, Allende imagina nunca correspondido, pero tan dulce de sobrellevar ahora que ha sobrevenido a su honrada vida de estudiante católico que va a dejar el seminario y empezar la vida de otra manera. Ahora ya no es aventura el seminario, la búsqueda de Dios. Ahora el mundo será la aventura: la búsqueda de la pareja, del amor. Ni Allende ni Salazar se sienten homosexuales. Pero sus casos difieren: Salazar se conoce mejor: entiende mejor el erotismo que él mismo lleva dentro, y que ya ha contemplado en el mundo exterior. Allende, en cambio, sabe poco de erotismo. En aquellos años, la ignorancia de Allende es la ignorancia de muchos jóvenes de su edad, católicos como él, para quienes los maricones son sencillamente pervertidos, o en el mejor de los casos enfermos: perversión, enfermedad, vicio, pecado: no hay más calificativos. En aquellos años, no había más calificativos que ésos para los sentimientos que Allende cree sentir por Javier Salazar. Por consiguiente, en última instancia, Allende está de acuerdo con Salazar en lo esencial: que el pobre Carlitos, con toda su ternura, su dulzura y sus versos, tenía a la fuerza que ser o un enfermo o un pecador, tertium non datur . Pero no era un pecador, pobre Carlitos. Luego era un enfermo. Y su muerte -sea suicidio o simple accidente mortal- confirma que no era dueño de sí mismo, que no era normal, que padecía una anomalía biográfica tan grave que, excluido el pecado, sólo podía salvarle de su mal amor, de su enfermedad, la muerte. La muerte ha sido su eterno descanso. Ahora -piensa Allende, cristianamente- que Carlitos ha muerto -morimos para Dios-, Carlitos está a salvo: ahora -que vive- en la nada los semblantes plateados de Salazar, de Jesucristo, de las representaciones kitsch de Cristo, que formaban parte de su mundo intencional, por fin descansan, se logran. Ahora es feliz, pobre Carlos. Ahora ama y es amado. El Cristo semidesnudo de los cristos de todas las iglesias católicas del mundo, el Cristo flagelado, sansebastianado, atravesado por las flechas, cubierto con un taparrabos, es Salazar y es Dios. Luego es feliz. Luego no hay por qué llorarle demasiado, porque ahora en la muerte, en la nada, ha dejado de sufrir, es violado y es amado por su violento esposo y amigo el innúmero pastor que iba por las majadas al otero y se masturbaba en los chozos. Allende desbarra: ahora que ha decidido que no tiene ninguna vocación se siente totalmente libre, y su traje talar de seminarista, toda aquella faldamenta negra, le parece de pronto un gran vehículo. Pero, oh astucia de la razón deseante, nada de este agitado erótico sentir debe ser revelado: la pasión por Salazar ha vuelto a Allende, instantáneamente astuto: no dirá nada, no contará nada, no revelará nada. Tratará -en vano, a sabiendas- de enamorar a su amado y, a sabiendas de que fracasará, se correrá en su celda y conservará en su corazón impuro para siempre la imagen del amado Salazar que perdió, por puro, por estúpido, Carlitos Mansilla.
Читать дальше