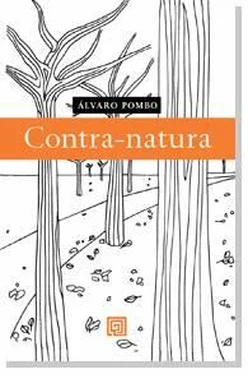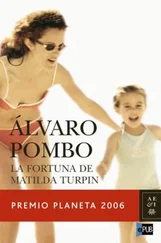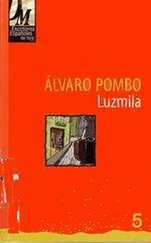– Casi te daría igual verme en fotos.
Y Salazar contestó abruptamente:
– Si quieres que te diga la verdad, sí: preferiría verte en fotos. Evitarme esta pesadez poscoital, parecida a la pesadez pospandrial.
Era una contestación idiota -y pedante-, que sin embargo reflejaba bien una situación anómala: de encerramiento de Salazar en sí mismo: una misantropía antigua, que se servía de aquella ocasión erótica fácil para desplegarse con toda su virulencia. En aquel momento aún no estaba claro que Ramón Durán entendiese del todo lo que le ocurría a su compañero, pero su contestación tuvo un matiz de nobleza y de ternura:
– No tiene por qué haber nada poscoital, o pospandrial como dices, que no sé qué significa, entre nosotros. Con dejar de hacerlo estamos al cabo de la calle.
– ¿Con eso quieres decir que mejor dejarlo?
– No. Con esto quiero decir que mejor dejar lo que te irrita y quedarnos con lo que te gusta, con nuestra relación, con nuestra amistad. ¿O es que no somos amigos?
Salazar no quiso decirle en ese momento que lo de la amistad era casi lo que menos le gustaba de todo. En cierta manera le había conmovido la buena fe del chico, pero aborrecía sentirse conmovido casi tanto como sentirse ridículo. Por lo tanto, Salazar, durante un rato, se quedó en silencio. Hasta que por fin declaró, súbitamente, con el tono determinado de quien pretende zanjar una cuestión de una vez por todas, dejar de una vez por todas claro, que ser incapaz de mantener satisfactorias relaciones sexuales no le hacía automáticamente ni capaz ni deseoso de mantener relaciones simplemente amistosas. ¿Qué es lo que sentía Salazar en ese momento? A Ramón Durán le resultaba imposible saberlo, y no supo contestar a la frase que Salazar escupió de golpe:
– A mi edad ya no se pueden proyectar parejas, relaciones o amistades. ¿Qué más quisiera yo? Sería un desahogo sentimental pavisoso, pero simpático, y yo ya no deseo ser simpático, ni deseo ser tratado con cariño, ni por ti ni por nadie. He regresado a la bendita inmadurez, ahora soy de verdad el hijo pródigo de Rilke, ya sé que no sabes de qué hablo, pero quédate con el cante. Yo soy el hombre que no quiere ser amado. No quise serlo nunca, y ahora menos todavía. Y esto es lo que nos separa, además de tu fogosidad sexual, tan vulgar en el fondo: que yo ya estoy aquí, yo ya he llegado, y tú sólo empiezas a venir y ni siquiera muy seguro.
Toda esta conversación transcurría una vez más en el Charing Cross. Se estaba bien al fondo, sobre todo si, como hoy, había poca gente, mejor nadie. Y la silueta de los abetos negros de ese lado del Parque del Oeste delineaban una estampa japonesa de Hiroshige, casi sin color, sepia y tinta china. Eran las tres de la tarde y se iban a almorzar los parroquianos. Daba la impresión de haber en las losetas del suelo una momentánea paz prufrockiana de sawdust restaurants with oyster shells : se sonrió para sí mismo Salazar al pensar en esta línea. Estaban sentados los dos, Salazar y Durán, a una de las mesitas bajas del fondo. Por un instante resplandecieron, luciferinos, pura concupiscencia de los ojos el más joven, y el mayor, soberbia de la vida. Eran los dos maravillosos: hubiera sido muy fácil amarlos en aquel instante a los dos, cada cual a su modo. No podía no pensar en sí mismo Javier Salazar en aquel instante. ¿En quién o en qué pensaba Ramón Durán en aquel instante? ¡Qué poca cosa es este amor!, se dijo Salazar mentalmente. Este amor de ligue, estos amores de un día para otro, ni siquiera del todo satisfactorios o agradables, más menos que nada. Sintió Salazar que se le humedecían los labios, la garganta, y vio a Ramón Durán que le sonreía, ignorándolo todo.
El pasado de Javier Salazar era, en apariencia, simplicísimo: era esquemático y balizado por sus cuatro o cinco empleos mayores. Especialmente los dos últimos consecutivos, que le habían dejado un retiro más que abundante. Era esto parte del lado público de Salazar, tan público, visible y aceptado como sus elegantes chaquetas de tweed, sus gorras de visera o sus abrigos cruzados de cashmere comprados en Londres. Era alto, por encima del metro ochenta, la medida heroica. Apenas había perdido pelo, que tenía ahora un color amarillo plateado, algo menos abundante en las sienes, pero aun así muy lejos incluso de la calvicie parcial. Era aficionado a los largos paseos, marchas por la sierra. Había corrido sus buenos cinco kilómetros tres días por semana hasta poco antes de su prejubilación a los cincuenta y ocho. Admirado e incluso envidiado por sus conocidos -los escasos amigos-, que no gozaban de su fácil adaptación a la existencia. Una existencia simplicísima. Y esta simplicidad no procedía tanto de la existencia de Javier Salazar como de su modo de presentación emocional, la clase de narración en la cual el propio Salazar y también sus amigos solían presentarla: solía narrarse a sí mismo a grandes rasgos, con considerable eficacia y rotundidad y de tal suerte que varios grandes fragmentos de su existencia quedaban naturalmente elididos o inapelablemente abreviados y resumidos. Así por ejemplo, doce años en Inglaterra cabían en my London days , o my London friends , de los cuales sólo uno o dos nombres se mencionaban siempre: Marc and Julian Attle , o The two Casimir sisters , en cuya casa pasó unos cinco años como paying guest . La otra característica simplificante de la biografía de Salazar era que ninguno de sus amigos había recorrido con él -que se supiese- toda la carrera completa: no tenía, al parecer, Javier Salazar amigos coetáneos. Ni coetáneos que pudieran recordarle con precisión en momentos de intimidad, porque realmente no había intimado hasta muy recientemente con nadie. ¿Cómo era Salazar a los veinte? Se sabía que había estudiado Derecho, pero era dudoso si en Salamanca o en Barcelona o en Madrid o en Deusto. Parecía proceder de la burguesía acomodada del centro de España. Pero nadie parecía estar en condiciones de proporcionar detalles precisos. Se trataba de un caso de biografía omitida: coincidía esto con una paradójica cualidad de Salazar: sus interlocutores tenían con frecuencia la impresión de que comunicaba mucho, de sentirse entendidos, sin que, una vez fuera de la influencia de Salazar, estuviera nadie en condiciones de recordar qué en concreto les había comunicado o en qué aspecto de sí mismos habían tenido la impresión de que Salazar les comprendía. Desde muy joven tuvo Javier Salazar el talento de la omisión, que, quizá, corriese paralelo en sus relaciones afectivas con una habilidad para ofrecerse del todo sin llegar a darse nunca en nada por completo. En un mundo cultural menos salvaje que el de la España de la posguerra Salazar hubiera hecho muy bien las veces del agente secreto, el espía o el impostor. Pero no parecía haber doblez en Salazar, ni otra vida secreta: sus conocidos sólo tenían la impresión de hallarse ante alguien fascinantemente reservado. La cuestión era que nadie del entorno de Salazar, ningún conocido, ningún tímido amante, estaba en condiciones de hacer preguntas o iniciar pesquisas. ¿No bastaba con que fuera Salazar enigmático, encantador y fascinante?
Ramón Durán era miedoso. Abrazado a él por las noches, desnudos los dos, envueltos en las berenjenas sábanas satinadas de Calvin Klein, Salazar experimentaba un placer intensísimo con sólo acariciarle los músculos, tersos y firmes: no tenía grasa Ramón Durán, ni un átomo de grasa. Era maravilloso acariciarle las nalgas. Sentir la fuerza de las nalgas apretando su pene, fláccido casi siempre. Resultaba increíble que Durán insistiese en dejar siempre una lucecita encendida en la habitación donde dormían. «Eso son cosas de niño», comentó en una ocasión Salazar. Hicieron un viaje aquel invierno, con nieve en El Escudo, a Santander. Se hospedaron en un hotel de El Sardinero y recorrieron Santander al día siguiente: un Santander nevado color verde botella, color sucio. Durán conducía el Ford Mondeo que habían alquilado en Madrid en Europcar. La intención de Salazar era disfrutar de escenas invernales. Atado a su sillón de copiloto, cubiertas las rodillas con una manta escocesa, se sentía pasivo, poseído, arrastrado, excitado, pero ahora sentía las excitaciones sexuales desplazándose por todo el cuerpo, desgenitalizadas o sólo genitalizadas en momentos breves, erotizándole los dedos de las manos, el roce de las piernas de su compañero, la fuerte espalda de Durán. Se empeñó en abandonar Santander después de subir hasta el faro, vacío todo El Sardinero: el siseo de los neumáticos y el aguanieve y la niebla. Se empeñó en salir sin programa definido: irían a Santillana del Mar, a ver las cuevas de Altamira, después a Reinosa. Se detuvieron a comer en Puente Arce, fueron a Comillas, bajaron a la playa: el mar daba la espalda a los dos forasteros que venían de Madrid y que no tenían ninguna vinculación con aquel paisaje, con aquellas calles invernizas, casonas vacías, chalets vacíos, avenidas vacías, la playa vacía: el aguanieve, la nieve, la lluvia, la bruma. El abandonado palacio del marqués de Comillas, el seminario prácticamente abandonado, el invierno en los prados que huelen a barro, a niebla, a memoria de boronas, leche caliente y mantequilla amarilla de la niñez asustadiza.
Читать дальше