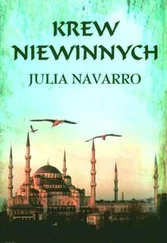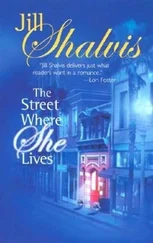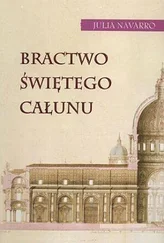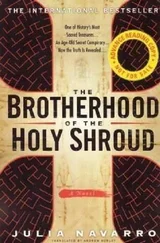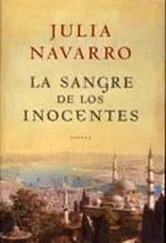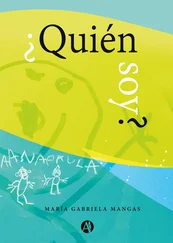– ¿Y qué opinan de esta aventura los jefes del Ejército? -preguntó otra de las invitadas, una mujer madura, con los brazos llenos de pulseras y las manos cargadas de sortijas.
– Romana, ¡tú siempre tan perspicaz! -comentó Enrico.
– No dudo de la clarividencia del Duce -respondió Romana con un deje de ironía en la voz, pero es el Ejército quien debe decir si estamos o no en condiciones de enfrentarnos a los griegos; las batallas son para ganarlas, si no, mejor quedarse en casa.
– ¡Vamos, vamos! Les contaré cómo están las cosas, pero insisto en que mantengan la confidencialidad. Tenemos agentes en Grecia que han comprado voluntades; sí, queridos amigos, un dinero que ha llegado a las manos adecuadas, y eso ayudará a que se produzca una reacción en favor de Italia -añadió Guido con una mueca de complicidad.
– El dinero puede comprar algunas voluntades pero no todas. Conozco bien a los griegos, ya sabéis que durante años hemos veraneado en Grecia, y dudo mucho que vayan a recibirnos con vítores y aplausos. Lo harán los que hayan recibido sobornos, pero no el resto. Los griegos son muy patriotas -replicó la mujer.
– Confidencia por confidencia, yo también puedo contaros algo -quien así habló fue un hombre que hasta ese momento había permanecido prudentemente callado y que respondía al nombre de Lorenzo.
– ¡Ah! ¿Y qué es eso que sabes que ni siquiera a mí me lo has contado? -preguntó una mujer de aspecto imponente moviendo su negra melena y clavando los ojos color carbón en el hombre que acababa de hablar, y que resultó ser su esposo.
– No sabía que… en fin, pensaba que la decisión del Duce era alto secreto -afirmó el tal Lorenzo a su esposa.
– Bueno, pues cuéntanos… -le instó su esposa.
– Por lo que sé, en el Estado Mayor del Ejército hay alguna reticencia a la operación -dijo Lorenzo.
– ¿Por qué? -se interesó Romana.
– Entre otras razones, porque los informes de nuestro embajador en Atenas no son tan optimistas como los de nuestro querido Galeazzo, y creen que será necesaria una fuerza de ataque muy importante -respondió Lorenzo.
– ¿Y para cuándo está prevista la operación? -quiso saber Enrico.
– Es cuestión de días -reveló Guido.
– Lo que no termino de entender es por qué el Duce no se lo dice a Hitler -insistió el conde Filiberto.
– Está harto; sí, está harto de que el Führer haga una política de hechos consumados. Somos sus aliados, pero jamás cuenta con nosotros a la hora de actuar, nos enteramos cuando él quiere. El Duce va a darle de su misma medicina. Además, Hitler no tendrá más remedio que apoyarnos. Pero tranquilícese, conde; por lo que sé, el Duce va a escribir a Hitler anunciándole el ataque, aunque cuando la carta llegue a Berlín ya estaremos en Grecia.
– ¡Que Dios nos coja confesados! -murmuró Romana.
Amelia llegó a la casa de Carla en la cercana piazza di Spagna después de medianoche. Temblorosa, no sabía qué hacer. Era consciente de la importancia de aquella información. Pero ¿cómo iba a dejar a Carla en esas circunstancias?
A primera hora se presentó en el hospital para ver a Carla. Vittorio se frotó los ojos enrojecidos cuando la vio.
– Qué bien que has venido tan temprano; si me relevas, iré a casa a dormir un poco y a cambiarme de ropa -le dijo a modo de saludo.
Cuando Vittorio se marchó, Amelia se acercó a la cama de Carla.
– Lo siento, pero debo ir a Madrid de inmediato.
Carla entreabrió los ojos y los clavó en Amelia. Le tendió la mano y Amelia la cogió entre las suyas y la apretó.
– ¿Volverás? -preguntó la enferma con un hilo de voz.
– Sí, al menos es lo que pretendo.
– ¿Qué ha pasado?
– Anoche escuché en casa de Guido y Cecilia que el Duce es partidario de llevar a cabo una operación contra Grecia.
– Ese hombre es un loco… -musitó Carla.
– ¿Me perdonas?
– ¿Qué he de perdonarte? Cuanto antes te vayas, antes podrás regresar -la animó Carla, esforzándose por sonreír.
Amelia tuvo suerte, porque dos días después volaba un avión a Madrid. Cuando llegó, se dirigió de inmediato a la dirección que le había dado el comandante Murray, una casa situada cerca del paseo de la Castellana, la misma a la que enviaba sus cartas.
Amelia se preguntó quién viviría realmente en aquella casa. Para su sorpresa, le abrió la puerta una mujer entrada en años con un ligero acento que no supo identificar.
– ¿La señora Rodríguez? -preguntó Amelia a aquella mujer que la observaba en silencio.
– Soy yo, ¿y usted quién es?
– Amelia Garayoa.
– Pase, pase, no se quede en la puerta.
La mujer la invitó a entrar y le pidió que la siguiera hasta un amplio salón desde cuyos ventanales se divisaba la calle. La estancia estaba sobriamente decorada: un sofá, un par de sillones orejeros, una chimenea y mesitas bajas en las que sobresalían marcos de plata con fotografías.
– ¿Tomará usted el té? -preguntó la señora Rodríguez.
– No quiero causarle molestias.
– No se preocupe, lo prepararé en un momento.
La mujer desapareció y regresó al cabo de unos minutos con una bandeja con el té y un plato de plum cake.
– Pruébelo, lo hago yo misma.
– Creo que usted puede ponerme en contacto con un amigo… el señor Finley -dijo Amelia, bajando la voz.
– Desde luego, ¿cuándo quiere verle?
– Si pudiera ser hoy mismo…
– ¿Tan urgente es?
– Sí.
– Bien, entonces haré cuanto pueda. Si lo desea puede esperarme aquí.
– ¿Aquí? Había pensado en ir a mi casa…
– Si es tan urgente, seguramente el señor Finley vendrá a verla de inmediato, y no es conveniente ir de un lado a otro. En Madrid hay muchos ojos que ven lo que ni siquiera suponemos. Le diré a mi doncella que la atienda mientras estoy fuera, que no será por mucho tiempo. Es mejor así.
La señora Rodríguez agitó una campanilla de plata y poco después acudió una doncella perfectamente uniformada.
– Luisita, voy a salir un momento. Atiende a la señora, no tardaré mucho.
La doncella asintió aguardando que Amelia le diera alguna instrucción, pero ella le aseguró que no necesitaba nada y que esperaría el regreso de la dueña de la casa.
La espera se le hizo eterna. La señora Rodríguez tardó una hora en regresar y encontró a Amelia preocupada.
– Estése tranquila, el señor Finley vendrá a visitarla.
– ¿Aquí?
– Sí, aquí. Es lo más discreto. En esta casa no hay ojos extraños. Mejor así. ¿Quiere tomar otro té o cualquier otra cosa?
– No, no… quizá… bueno, no…
– ¿Qué me quiere preguntar? -Parecía que la señora Rodríguez pudiera leer el pensamiento de Amelia.
– Es sólo curiosidad, pero ¿es usted de aquí?
– ¿Española? No, no lo soy, aunque hace más de cuarenta años que vivo en Madrid. Mi esposo era español, pero yo soy inglesa. Algunas personas aún notan un ligero acento cuando hablo.
– Pero es casi imperceptible, y si usted me hubiese dicho que era madrileña, la habría creído a pies juntillas.
– En realidad es como si lo fuera. Cuarenta años en un país hacen que lo sientas como tuyo. Sólo he estado fuera durante la guerra. Mi marido se empeñó en que regresáramos a Londres y, desgraciadamente, cuando regresamos murió.
– Y usted colabora con…
– Sí, un viejo amigo de la familia me pidió si podía ayudarles permitiendo que llegaran a mi domicilio ciertas cartas que yo debería entregar al señor Finley. Acepté sin dudarlo. Sé que lo que está ocurriendo en estos momentos es más importante de lo que pensamos. Además, soy una ferviente admiradora de Churchill.
Читать дальше