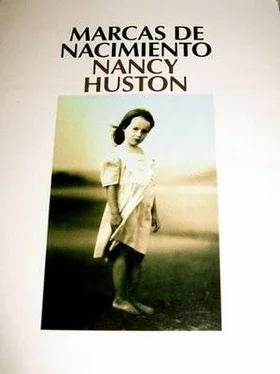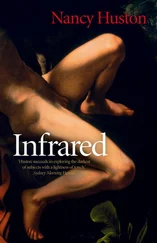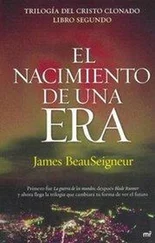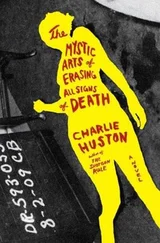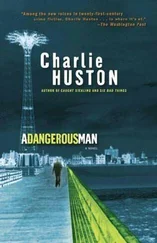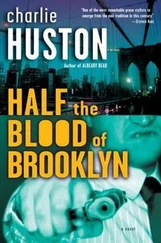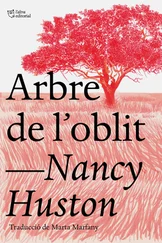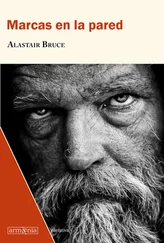– Ah… pues hacer el equipaje. Ésa es mi prioridad, hacer el equipaje.
***
Se va al dormitorio después de desayunar y mientras papá friega los platos la oímos hablar consigo misma. Está sacando prendas del armario y las deja sobre la cama para sopesarlas, mientras dice: «Vamos a ver, vamos a ver, esto me queda un poco ceñido en la cintura, este jersey no va con estos pantalones, debería llevarme dos o tres faldas, me pregunto si venden pantis en Alemania», todo lo cual estaría de maravilla si no oyéramos también una segunda voz entre esos comentarios que dice: «¿Para qué te lo has comprado, estúpida?» y «¿Quién te parece que tiene la culpa?» y «Ahora te da miedo subirte a la báscula, ¿eh?» y «¿Cuánto crees que te llevará averiguarlo?». Un rato después papá se acerca y cierra la puerta del dormitorio con suavidad porque es un tanto molesto oír a tu propia madre hablar consigo misma a dos voces en ese plan.
Por lo general, cuando mamá viaja se ausenta dos o tres días, una semana como mucho. Esta vez será una quincena, que según me ha dicho papá son quince días, catorce noches. Ya empiezo a echarla de menos con una punzada en el estómago. Me pregunto si ella también me echa de menos cuando despierta en una habitación de hotel lejana. ¿Se pregunta qué estoy haciendo mientras ella no está?
Los días pasan segundo a segundo y a pesar de que echo de menos a mi madre yo diría que estoy pasando un verano bastante bueno.
Mamá llama y yo respondo al teléfono; dice: «Hola, cariño», y un par de cosas más, pero se nota que está impaciente por acabar nuestra conversación porque la llamada cuesta dinero y sobre todo quiere hablar con papá. Hablan un buen rato y aunque él no levanta la voz me doy cuenta de que no le gusta lo que oye, cosa que me hace ir al baño con diarrea. Luego me dice que mamá está muy entusiasmada con lo que ha averiguado gracias a la hermana de la abuela Erra en Múnich.
Justo al día siguiente llama la abuela Erra, lo que me hace sentir culpable a pesar de que no soy yo quien está hurgando en su pasado. Se sorprende cuando le digo que mamá está de viaje, lo que sin duda significa que mamá no le contó que iba a encontrarse con su hermana en Alemania. Caigo en la cuenta de inmediato, así que digo que me parece que se ha ido a una gira de conferencias.
– ¿Una gira de conferencias en pleno verano? -dice Erra-. Eso es imposible, todas las universidades están cerradas.
– Igual es en el hemisferio sur -respondo, para alardear de que he aprendido lo de las estaciones y también para que todo suene lógico.
Erra ríe a carcajadas y luego dice:
– Bueno, ¿qué te parece si nos vamos los cuatro de picnic el domingo que viene?
Cuando dice «los cuatro» me doy cuenta de que se refiere a que voy a conocer a su novia por fin, otro secreto que papá y yo tendremos que mantener enterrado en nuestro acuerdo de caballeros.
El sábado papá llega a casa cargado con bolsas del supermercado y el domingo se pasa toda la mañana preparando el picnic, pero justo cuando lo está metiendo todo en la cesta empieza a llover. No unas gotitas ni un refrescante chaparrón estival que luego deja el cielo de un azul intenso como de recién lavado; no, un auténtico diluvio que se precipita de tercos nubarrones grises con aspecto de haber venido para quedarse. Me entristezco porque está claro que sentarse en una manta en Central Park resulta impensable en el futuro inmediato y me hacía mucha ilusión ir. Papá llama a la abuela Erra y le dice: «Parece que Dios tiene otros planes para hoy», pero entonces ella responde algo que no oigo y él contesta: «Estupendo. Dentro de una hora os llamamos al timbre.»
Se vuelve hacia mí y dice:
– Vamos a ir de picnic al Bowery.
Cuando llegamos allí estamos chorreando y la abuela Erra y su amiga nos reciben con toallas, nos frotan la cabeza hasta dejarnos mareados y con el pelo ensortijado, y el aguacero se ha convertido en un elemento dramático del día, un enemigo como un dragón de cuyas garras nos hemos arreglado para escapar con el picnic seco y a salvo. Han tendido un mantel en el suelo en el espacio principal del loft , provisto de platos de cartón y cubiertos de plástico como si los armarios no estuvieran llenos de vajilla y cubertería de verdad. La novia de Erra (que se llama Mercedes, igual que un coche elegante) es pequeña, de cabello moreno y ojos oscuros porque proviene de México, y cuando me estrecha la mano y dice «¡Me alegro de conocerte, Randall!», me da la sensación de que va en serio.
La abuela Erra me coge en sus brazos, más fuertes de lo que parecen, y me besa en la frente, la nariz, la barbilla y las dos mejillas, sonriéndome a los ojos entre un beso y otro. Tiene ojos azul zafiro en torno a los cuales, de cerca, se aprecian arrugas, y ya tiene el pelo casi todo blanco, con apenas unas hebras amarillas.
– Hombrecito mío -me dice-, ha pasado muchísimo tiempo, ¿verdad?
Y yo digo:
– Sí.
Así que nos sentamos en el suelo, cada uno en un lado del mantel, y debo reconocer que para ser unas ancianas de cuarenta y tantos, a Erra y Mercedes se les da mucho mejor sentarse con las piernas cruzadas que a mi padre, que acaba de cumplir los cuarenta; transcurrido un rato tiene unos calambres tan fuertes que se ve obligado a coger un cojín. No sólo la comida está deliciosa sino que hay un ambiente especial, como si fuéramos actores en una obra, debido al cielo gris oscuro como un antiguo castillo y la lluvia que azota ventanas y vidrios como la cola de un dragón. Mercedes enciende dos velas, lo que hace que todo sea más teatral incluso, y cuando terminamos de comer la abuela Erra coge una de las velas para encenderse un purito.
– Así que mi hija se ha ido de paseo al hemisferio sur, ¿no? -comenta con una sonrisita irónica.
– ¿El hemisferio sur? -repite papá, y yo me sonrojo y le lanzo una mirada urgente para que se dé cuenta de por qué he contado esa mentirijilla-. Ah… Randall debe de haberse confundido. Está en el sur, a eso se refería, el sur de Alemania, llevando a cabo una investigación en busca de algo.
– Busca, rebusca y requetebusca -suspira Erra-. Me pregunto si alguna vez encontrará algo.
Mercedes deja escapar una risita y se lleva la mano a la boca porque estoy presente y no debería reírse de mi madre delante de mí.
– ¡Alemania! Dios, si llego a saber que se convertiría en semejante obsesión… -comenta Erra-. Qué profesión tan extraña, ¿no te parece, Aron? ¿Eso de entrometerse en vidas ajenas?
– Bueno, no lo sé -dice papá-. Mi profesión es peor: yo me apropio de vidas ajenas para crear mis personajes. Quien vive en una casa de cristal no debería guardar piedras.
– ¡Tirar piedras, papá! -le digo, para corregirlo, aunque sé que ha cometido el error a posta.
– No, no es lo mismo -asegura la abuela Erra-. Tú eres artista.
Todavía con el purito entre los dientes y una espiral de humo ascendente que la hace bizquear, se acerca al piano en un rincón del loft.
– Ven aquí, Randall -dice, y obedezco encantado-. Vamos a tocar algo juntos.
– Yo no sé tocar.
Me coge en brazos, me sienta en el taburete del piano y me alisa el pelo, que aún debe de estar revuelto de tanto frotarlo con la toalla.
– Ese murcielaguito velludo que tienes en el hombro te ayudará, ¿verdad? Lo que necesito es que te quedes aquí con los graves… y toques sólo notas negras, pero suave, muy suavemente, ¿vale? Y que escuches lo que tocas hasta que te guste.
Papá y Mercedes guardan completo silencio en el otro extremo de la sala. Como suele decirse, se oiría el vuelo de una mosca. Sirviéndome de ambas manos, toco unas notas negras lenta y suavemente. La abuela Erra permanece cerca, escucha y asiente, apaga el puro y unos segundos después oigo un tarareo proveniente de su pecho. Luego, conforme voy tocando, responde a cada una de mis notas con una nota propia, ya sea armónica o disonante, y es como si camináramos juntos por el bosque lentamente y nos escondiéramos tras los árboles. Mis dedos van cobrando rapidez poco a poco, y también su voz, pero seguimos respetando la regla de la suavidad, así que es como si bailáramos claqué juntos en la nieve.
Читать дальше